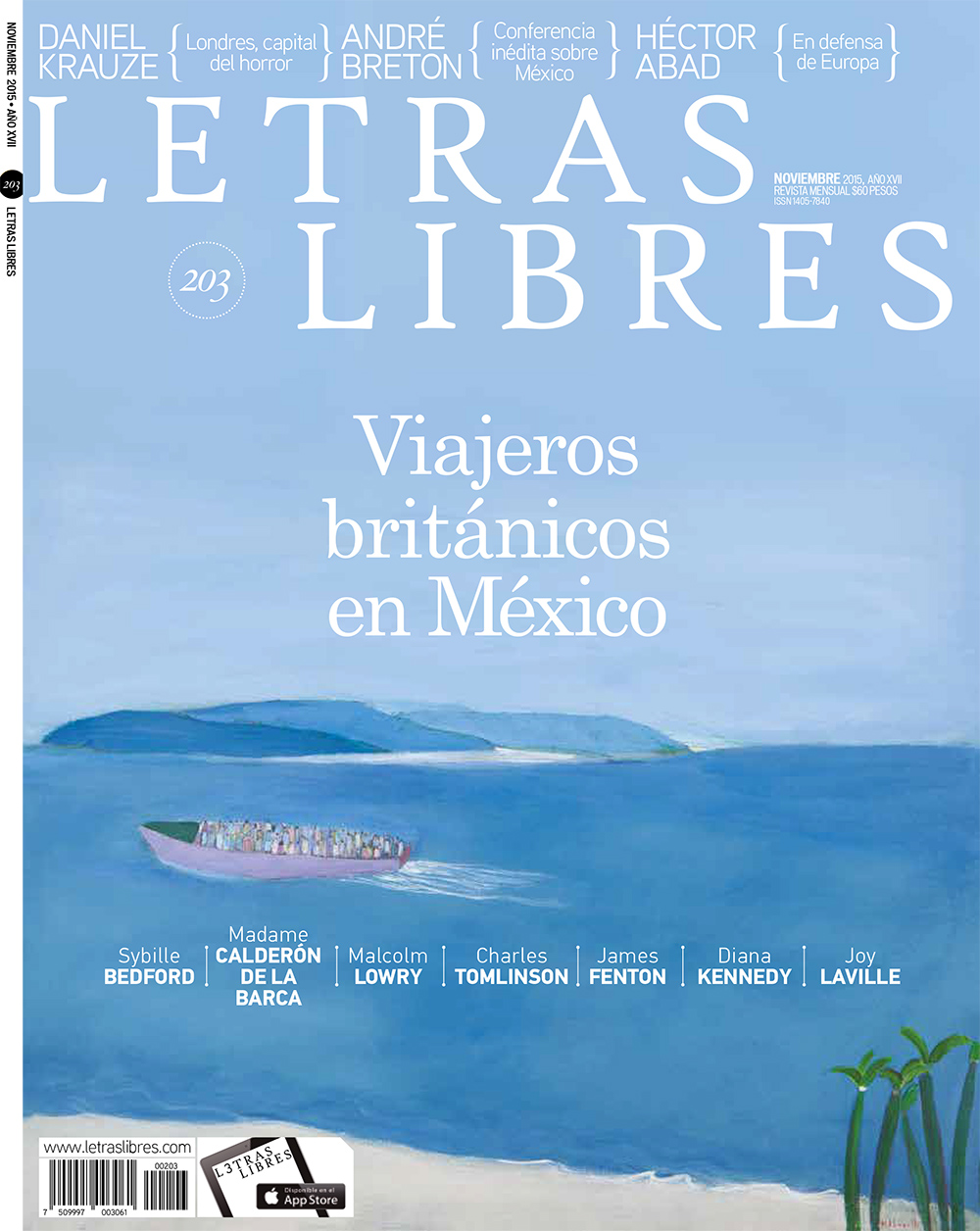Estaba perdido en la noche de Bruselas. Llevaba horas caminando sin mapa y sin noción alguna de las zonas de la ciudad y sin preocuparme del frío y de una ligera llovizna que apenas mojaba. Había caminado por callejuelas estrechas, por bulevares señoriales colmados de turistas, por plazas con indigentes dormidos y aferrados a sus pertenencias, por un enorme parque en cuyo perímetro estaban enlazadas las ramas de un castaño con el siguiente, como si todos los castaños formaran un solo castaño, aberrado y horizontal. Cuando salí del parque, no sé si por cansancio o descuido, empecé a cruzar una gran avenida sin ver antes en ambas direcciones, y solo el grito histérico de un viejo belga me despabiló y me hizo brincar de vuelta a la acera y logró salvarme de un enorme tranvía amarillo que me pasó golpeando con algo en el abdomen, y sin más continuó su ruidoso traqueteo sobre los rieles. Se me fue el aliento unos instantes. Me sentí un poco mareado. Aún no tenía dolor alguno, quizás por la adrenalina o el miedo, pero igual pensé que iba a caer ahí mismo: un guatemalteco desmayado entre los demás peatones, a media Bruselas. Y el viejo belga que había gritado, en vez de preguntar si estaba bien, se puso a insultarme con cuanta injuria sabía en francés y en holandés y acaso en un híbrido de los dos idiomas oficiales de la ciudad. Me escabullí deprisa por la acera. A dos o tres cuadras aún escuchaba sus alaridos.
Llovía ahora más fuerte. Yo caminaba ya sin ganas, sin mucho ímpetu, sosteniéndome el vientre con una mano como si de pronto algo importante se me fuera a derramar por el ombligo. Pero después de unos minutos empecé a respirar de nuevo, a olvidar no solo el peligro y el golpe, sino también la vergüenza.
Al rato llegué a una serie de gradas que descendían hacia una pequeña plaza. Me detuve y descubrí que abajo en la plaza había un jardín y una pileta sin agua, de forma cuadrada, con dos niños de bronce verde cabalgando sobre tortugas marinas. Del otro lado de la pileta, frente a una antigua puerta de madera y vidrio, había un grupo de jóvenes fumando. Pensé en unirme a ellos, en pedirles un cigarro y fuego y también un poco de calor humano. Pero en eso los jóvenes me voltearon a ver hacia arriba y musitaron algo entre ellos, riéndose mientras lanzaban sus colillas hacia la pileta y entraban por la puerta de vidrio. Me sentí viejo. Empecé a bajar las gradas, despacio, una mano sobre mi vientre, la otra contra la pared. Y aún de lejos, a través de la lluvia, logré ver el rótulo sobre la puerta –en letras iluminando la noche de azul fluorescente– de la cinemateca.
…
Parecía un museo. Había afiches de películas de antaño; vitrinas de madreperla con proyectores viejos y cámaras antiguas y hasta una linterna mágica; un praxinoscopio circular lleno de espejos e imágenes de un hombre circense haciendo malabares con dagas y cuchillos; un mutoscopio rojo en cuyo interior había una serie de fotos en blanco y negro de una mujer que se ponía a bailar –es decir, las fotos a avanzar– conforme uno giraba la manecilla.
Desde el mostrador un señor me dijo algo en francés. No le entendí y me acerqué un poco. A su lado estaba parada una chica alta, de unos veinticinco años, con el pelo pintado color rosado chicle o tal vez con una peluca color rosado chicle, y vestida de hombre. Tenía puesto saco y pantalones negros, camisa blanca de botones, una corbata delgada y negra y con el nudo aflojado. Me desconcertó el resplandor de un diminuto diamante en su nariz. Tuve la impresión, no sé por qué, de haber interrumpido algo entre ellos. Que la película estaba por empezar, me dijo el señor en francés, que si iba a querer yo un boleto. Le pregunté cuál era la película y él dijo algún título en francés que no reconocí. De pronto timbró un teléfono negro en la pared. El señor contestó y se puso a hablar con alguien en susurros. La chica, sus brazos cruzados, me observaba sin expresión alguna, casi sin realmente verme. La piel pecosa de su rostro me pareció de porcelana. Yo estaba mirándole los labios, intentando descifrar si eran así de rojos y llenos o si los tenía pintados, cuando ella, en un hilo de palabras que se envolvió alrededor de mi nuca, me preguntó en francés si yo era un buen hombre. Me quedé como encandilado por su mirada o por su pregunta tan impropia o acaso por el brillo del diamante en su nariz. No supe qué responder y solo guardé silencio. La vi meter una mano en la bolsa del pantalón negro, como buscando ahí alguna cosa. ¿Eres un buen hombre?, volvió a preguntarme en francés mientras el señor seguía susurrando en el teléfono a su lado. Se me ocurrió que estaba bromeando o coqueteando conmigo, pero su mirada era demasiado ansiosa, demasiado triste. Abrí la boca y estaba por responderle que no, o que no tanto, o que no tanto como debería serlo, cuando el señor colgó el teléfono y alzó la mirada. Monsieur, me dijo con un tono de pregunta. Me gustó su voz apenas benévola, como si quisiera salvarme de algo. Me gustó la posibilidad de escabullirme de ahí. Me gustó la idea de sentarme un rato en un ambiente oscuro y tibio. Y sin saber qué película estaban proyectando, y sin realmente importarme, le dije al señor que sí, que por supuesto, y le entregué el dinero.
…
La sala era pequeña, con quizás treinta plazas, la mayoría de las cuales estaban vacías. Me senté en una butaca de la última fila y de inmediato sentí una punzada en el vientre. Como si sentarme hubiese activado el dolor. Me pasé una mano por el estómago y el costado, intentando palpar alguna lesión o herida. En eso bajaron las luces a la mitad y poco a poco fui olvidando el dolor. Ahí seguía en mi vientre, ora creciendo, ora menguando, ora en las costillas, ora alrededor del riñón, pero en la semioscuridad dejé de pensarlo tanto, y casi entonces dejé de sentirlo. Permanecimos así unos segundos, en ese albor de sombras sin contornos ni detalles, hasta que alguien abrió la puerta y entró caminando y su sombra descendió los escalones hacia el frente de la sala. Terminaron de apagar las luces. El escaso público dejó de murmurar. Y tras un breve momento de penumbra estalló la pantalla de blancos y grises, y al mismo tiempo, desde abajo, empezó a sonar un piano. Era una película muda, entendí, con piano en vivo. Me hice un poco hacia adelante, lo suficiente para descubrir que ante el piano –su mirada fija en la pantalla, su boca ligeramente abierta– estaba sentada la chica de saco y corbata.
…
Apenas le puse atención a la película. Era algún melodrama francés, predecible, sobreactuado, de una mujer que se enamoraba del hermano de su esposo, y luego, mientras ella amenazaba con suicidarse y su amante intentaba quitarle la pistola, ella sin querer le metía un balazo, matándolo. De ahí la intriga, y el hallazgo de las cartas de amor, y un hijo cuyo padre es incierto, y lo mismo de siempre. Yo estaba más interesado en la chica del piano. No lograba olvidar su pregunta, ni la ansiedad en su mirada mientras esperaba mi respuesta, como si necesitara mi respuesta, como si mi respuesta le fuese imperativa, esencial. Tampoco lograba entender si ella estaba improvisando conforme las escenas telenovelescas de la vieja película, o si estaba tocando una partitura ya establecida, practicada y memorizada de antemano. Alteraba ella la melodía del piano para resaltar perfectamente la emoción de cada escena. Tierna en las escenas de amor; tensa y disonante en las partes más dramáticas; ligera y traviesa cuando aparecía una niña o un perro jugando. Se me ocurrió que era una fórmula caricaturesca, casi infantil, para ir aclarándole al público qué sentir a través de la música. Y aún observando a la chica, de pronto me invadió una sensación de pesadez, de somnolencia, y como en un sueño, con toda la textura nebulosa de un sueño, recordé o quizás soñé que recordé una de las primeras películas mudas que había visto, con mi hermano, en el viejo Cine Lux de Guatemala. Yo tendría tal vez cinco años. Mi hermano, un año menor, se había quedado dormido desde que apagaron las luces. Era una película de Chaplin, pero no recuerdo cuál. Solo recuerdo que, mientras la miraba, yo estaba absolutamente convencido de que había un lugar en el mundo donde no existían las palabras, donde nadie hablaba.
La chica, desde el piano, seguía concentrada en la pantalla. Y yo, desde la última fila, y pese al vaivén de dolor en el vientre, seguía concentrado en ella. Las punzadas de dolor iban aumentando (tenía ahora un sabor metálico en la boca, como de hierro o de sangre), pero no podía dejar de verla a ella. Me sentía casi hipnotizado por sus movimientos. Por su mirada elevada y atenta. Por sus dedos aún más pálidos que las teclas. Por su pelo rosado y liso meciéndose como una cortina de seda en la brisa. La veía con atención pero sin pensamiento alguno, igual que un viejo pescador ve el fluir de las aguas de un río. Y continuaba así, nada más viéndola fluir, cuando de súbito, a media película, a media melodía, ella paró de tocar.
Me desconcertó el silencio. La sala entera se había sumido en un mutismo de claros y oscuros. Nadie en el público se movía, no sé si por confusión, o por desasosiego, o por ese espíritu de conciliación tan típico de los belgas, o tal vez solo esperando a que algún ruido, cualquier ruido, volviera a llenar el espacio de la pequeña sala. Me enderecé un poco. Noté que las manos de la chica seguían sobre las teclas, aunque quietas. Su mirada me pareció ahora aún más fija, aún más concentrada en la pantalla, y hasta quizás un tanto vidriosa. Yo no entendía si ese repentino silencio en la música era un renglón de su partitura. O si era algo más. Volví la mirada hacia la pantalla.
Un niño desnudo estaba de pie en una pecera. Tendría dos o tres años, la barriga redonda, los ojos grandes y claros, el pelo rubio y ligeramente rizado. No sonreía pero su rostro entero era una sonrisa. Estaba parado dentro de la pecera y el agua le llegaba a los muslos y todos los peces oscuros nadaban alrededor de sus pies, acaso picoteándole en silencio los pies, acaso haciéndole cosquillas en los pies con los roces de tantas aletas y colas. ~
(Ciudad de Guatemala, 1971) es escritor. En 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala. Libros del Asteroide acaba de publicar su libro Un hijo cualquiera