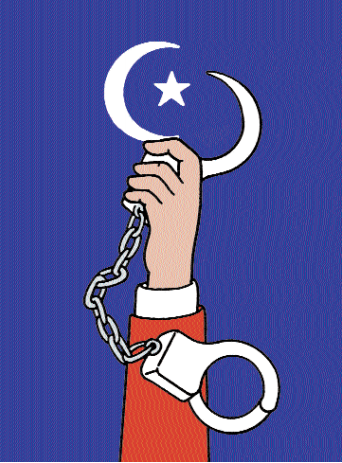Los reality shows ya no son lo que eran. Pero no importa, han cumplido su misión con creces. Es decir, digámoslo: los reality shows ahora son parte de nuestra realidad. La ecuación se ha invertido y aquello de “la vida en directo”, que más de uno y una insistió y sigue insistiendo en calificar de “revolucionario experimento sociológico”, hoy ha transgredido sus límites naturales y, como uno de esos virus sci fi con altísimo poder de contagio, parece haberlo contaminado todo. El Big Brother de George Orwell que nos miraba a todos se ha multiplicado en nuestra propia mirada. Y así, ahora, todos espiamos a todos con pupilas de pequeños grandes hermanos. La estética y la ética (o su falta de) de Gran Hermano, y bizarros afines y freaks sucedáneos (recuerdo que en algún momento se habló de un Big Brother forever en el que los participantes permanecerían bajo el ojo de esa lente hasta su muerte), se nos aparece tanto en la figura de candidatos políticos que parecen concursantes supuestamente graciosos, como en esos comunicados encapuchados de eta que parecen emitidos desde un “confesionario”, o hasta en aquel reality en el que los (des)controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo y, de paso, a miles de pasajeros espectadores.
Y la idea del asunto no era novedosa: las ficciones paranoides de Philip K. Dick y la compulsión por la fama instantánea y efímera predicada por Andy Warhol desde The Factory ya advertían claramente lo que se venía. Casi en las orillas del horror, el horror: una serie de mtv –The real world (1992)– y dos filmes de variable calidad –El show de Truman (1998) y Edtv (1999)– entreabrieron la puerta para ir a jugar. Y –a finales de 1999, como una de esas profecías nostradámicas y milenaristas– la factoría Endemol, bajo el saurónico mandato de un tal John de Mol desde la sede madre en los Países Bajos, comenzó a vomitar sus franchises por todo el mundo. La Bestia se instaló en 2000 con enorme éxito en España, el mundo no demoró en caer rendido a la epidemia y, para 2001, acaso recibíamos uno de esos castigos bíblicos por tanto pecado y desenfreno: ese reality show jamás superado que fue la transmisión –en vivo y muerto y directo– de la caída del World Trade Center.
Enseguida, se planteó un tema de polaridades positiva y negativa, del yin y el yang, de colesterol bueno y malo: la academia de Operación triunfo era apolínea y allí se entraba para darlo todo por amor al arte, mientras que la casa de Gran Hermano era dionisíaca y allí se entraba a no hacer nada por amor al dinero. Y tomar nota: la última edición de Operación triunfo fue cancelada semanas atrás por falta de audiencia. Gran Hermano continúa sumando parientes a su familia. A la primera, le debemos a David Bisbal, un chico simpático, voluntarioso y tan pero tan feliz que canta y se autocentrifuga por los escenarios del mundo. Al segundo, toda una jauría de horrores lovecraftianos que aúlla soñando con ser Belén Esteban, quien, en su momento, pasó por una casa/academia de nombre Ambiciones y hoy es “princesa del pueblo”, millonaria pero humilde. No digo que hayan sido derrotados los buenos, pero sí cierta cultura de la recompensa a cambio de esfuerzo.
Casi una década después, la cosa ha perdido su encanto (que en buena medida pasaba porque los concursantes de la primera edición no podían imaginar la que se había armado afuera) y ya todos saben lo que tienen que hacer o deshacer ahí dentro: vender un personaje “atractivo”, a ver con quién me acuesto, pelearme con unos y amar a otros, mostrar las tetas y el culo en Interviú cuando salga y, si hay suerte, ser abducido como especialista en famosos por alguna de las muchas tertulias catódicas y catatónicas. Y ahí, en esos sets de iluminación encandiladora, es cuando se aprecia el verdadero horror: los famosos que se hicieron famosos por trabajar en la tele (bien o mal, pero trabajar; y algunos desesperados cayeron en la sórdida tentación de reinventarse cortesía de Gran Hermano VIP o Celebrity Big Brother, y ya nunca volvieron a ser los mismos) enfrentados a sus retratos de Dorian Gray: estos aliens que se hicieron célebres no por ir sino por salir de las mismas entrañas del electrizante electrodoméstico luego de firmar el mefistofélico pacto de vender su vida privada para hacerla pública. Y después –otra vez, si hay suerte, si no se corta la racha o se agota la veta– convertirse en fantasmas de lo nuevo. En seres-antena. En yonquis de la figuración blindados a toda dignidad, pero sin los anticuerpos necesarios para soportar ese momento terrible en que sus seguidores comienzan a cambiar de canal (o de cromo) en busca de carne nueva y fresca para masticar y ellos, sí, son “expulsados” de la academia o “deben abandonar” la casa. Y volver al mundo real cada vez más irreal donde uno siempre “está nominado” para algo o para alguien.
Lo de antes: los índices de audiencia han disminuido, pero todavía está allí ese índice señalándonos una caja (boba) que acaso jamás debimos abrir. Lo próximo será, seguro, Gran Hermano 3d y no demorará mucho en llegar esa noche en que –colmo de la interactividad– los participantes llamarán a nuestros hogares como zombis hambrientos de brrrrrrrrrrains.
Mientras tanto y hasta entonces, un dato revelador: el pasado diciembre, cuando cnn+ anunció que descontinuaría sus emisiones, se informó también de que su frecuencia sería ocupada por un canal de Gran Hermano 24 horas. El círculo se cerraba y la realidad sucumbía ante la reality.
Así nos va.
Volvemos a estudios centrales pero, me temo, ya no estamos del todo seguros dónde quedan, dónde estaban –las cercanas, pero en realidad lejanas, distancias que impone el mando– y cómo fue que entregamos el remoto control de nuestras vidas a cambio de un control remoto sobre la vida de los otros. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).