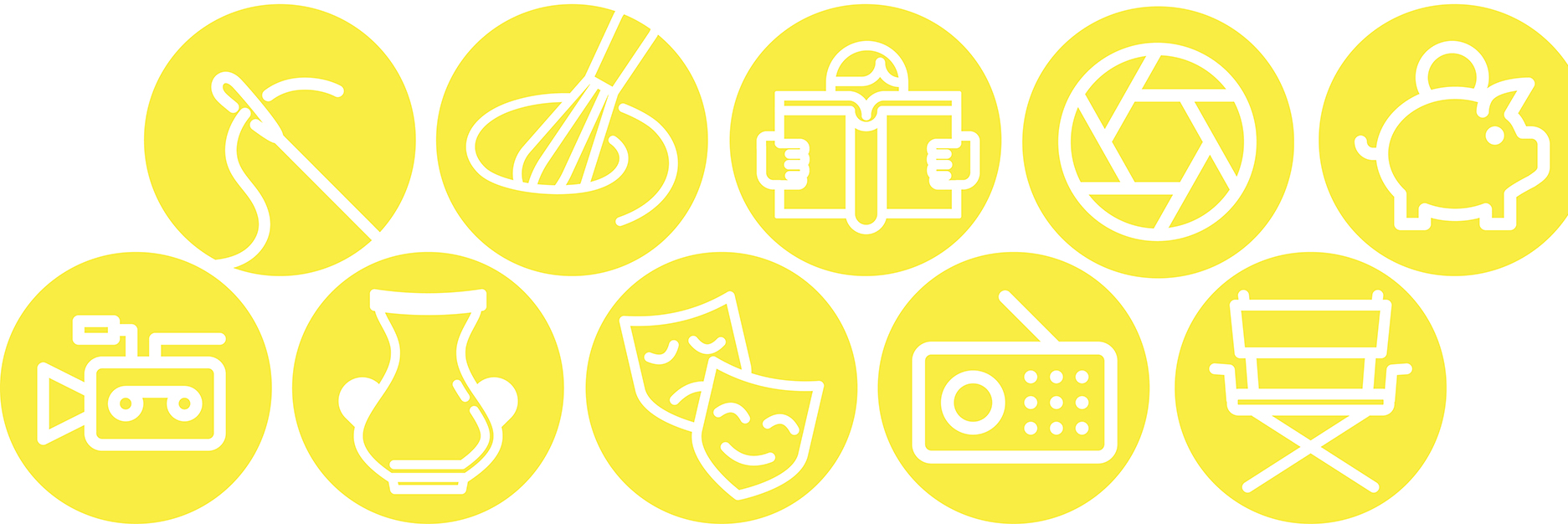Viajes en taxi
El día de hace más de diez años en que llegué a Nueva York, en mi segundo o tercer viaje a América, y estudié el frío afuera, la hilera de taxis en espera, el paisaje que ya eran los Estados Unidos: un país con el que el mío había estado en guerra toda mi vida. O al menos eso era lo que no se habían cansado de decirme por años. El taxista, un indio o pakistaní con aire de pocos amigos con el que batallé por un minuto largo cuando intenté darle la dirección. Y no: se volvió hacia mí con todo el torso, me corrigió con aspereza y entonces, tras estudiarme un segundo, seguro de que no había mayor maldad en mí, tan sólo la torpeza del recién llegado, sopesó mi acento y me preguntó, para dulcificarme, ¿de qué país llegado?
Que fue cuando, al yo contestarle de dónde, exclamó:
–¿Cuba?
Y acto seguido:
–¡Fidel Castro!
La enojosa manera que tuvo de decirlo, además: cómo chasqueó los dedos, se relamió la lengua de gusto, volvió a mirarme por el retrovisor, encajó los hombros. El ademán y la vehemencia de quien habla como un forzudo de pueblo. Y con la misma energía, y como su inglés no era mejor que el mío y deseaba a toda costa expresar lo que sentía, llevó la palma de su diestra a la otra mano, arrollada, de modo que se escuchó sonoramente: “Le dio por el c… a los americanos.”
Debo haberme inclinado hacia la tablilla para leer su nombre tras el cristal, porque fue muy al principio de mis viajes a Nueva York, al menos el primero en que descubrí sorprendido aquella reacción, pero no recuerdo su nombre.
Recuerdo, sí, la ciudad asilueteándose a lo lejos, la mole gris de los rascacielos. Recuerdo que era otoño y recuerdo cuánto me extrañó su reacción, hallarla allí, tanta simpatía, ¡en América!, hacia la Revolución cubana.
Aquel otro que en julio de 99 me llevó de Barajas a Sol, en Madrid, España. Y mientras viajábamos por la ciudad, escuchamos la noticia de un terrible accidente de aviación, los espeluznantes detalles del accidente. Cambió luego de estación, sintonizó una melodía de moda de aquel verano y me espió por el espejo, el gesto con que asentí maquinalmente al reconocerla, e inquirió acto seguido:
–¿De tu país?
–No, es de México –le contesté–, la cantante… Soy de Cuba.
Y como por encanto:
–¡Ah, Cuba! ¡Fidel Castro!
Sin ánimo de ofender, de pura alegría.
Debatiéndome aquella vez entre sonreír o enojarme, maravillado siempre ante la inmensa popularidad de la Revolución cubana entre los taxistas de todo el mundo.
La vez que en Roma un cochezazo de lujo se detuvo junto al nuestro y lo estudiamos los dos, el taxista y yo, sin poder quitarle la vista de encima. Y le dije en broma: “Un bonito coche, ¿eh? Me compraría uno así de tener el… ¿soldi?” Soldi, sí: y asintió y se quejó en voz baja, algo así como: “¿Y de qué modo? Nunca tanto dinero trabajando de taxista.” Y aparté la vista y volví al diario que había estado hojeando. Y entonces me preguntó (un hombre joven, sus lentes oscuros): “¿De qué país?” Y me dije resignado: “¡Allá vamos!”
Callé en aquella ocasión, y he callado en todas, perdido en un monólogo que sé que jamás le endilgaré al bonachón taxista. En el sentido de una equivocación enorme: la asombrosa popularidad de Fidel Castro y la Revolución cubana.
Todo lo que me gustaría añadir, matizar. Extrañado porque todo reducido a un nombre. Y el disgusto que no terminaba de instalarse en mí, el desconcierto más bien.
Porque ¿no debería alegrarme aquello en cualquier caso? ¿Lo fácilmente que identificado mi país de entre todos los demás? Su peso y su relevancia patentes, que tan popular en todo el mundo. Y porque yo mismo, es lo más importante, lo que le explicaría con gusto a aquellos taxistas, sí, yo también, ¿sabe usted?, ¡Cuba! ¡Fidel Castro! Ningún problema con ello. Una visión tan sólo un poco más compleja. Que me gustaría exponerle, ampliarla, si mi conocimiento del italiano o el turco me lo permitieran.
La Revolución cubana explicada a los taxistas.
Consciente de que una causa perdida toda explicación pormenorizada. Las muchas veces que he fallado en eso. Tras haberme prometido que jamás, y cayendo siempre en torpes, en largas tiradas que han tenido la virtud de complicarlo todo en la mente de mis interlocutores y dejarlos sin embargo imperturbables en su fe, convencidos de su verdad. Por lo que pensando luego, y habiendo entendido que quizá una explicación breve, con la fuerza y la sencillez argumentativas del lugar común, tres o cuatro puntos que debidamente abordados, puestos en claro, permitan hacernos una idea, rápida y fácilmente. Lo mismo que una charla de sobremesa o en los tres cuartos de hora que toma el viaje del aeropuerto al centro.
Me bajo de esos taxis, mascullo una última frase en mi impotencia. Barboteo en el que digo a medias todo lo que hubiera querido decirle al taxista sobre este asunto. No tan simple, según lo veo, un fenómeno más vasto, una conflagración cuyo resplandor no ha dejado de iluminar un día de mi vida adulta. ¿Me habría entendido? ¿Lo que habría querido decirle, argumentarle?
Y en el bar, antes de dormirme, y subiendo luego a mi cuarto de hotel, imagino todo lo que le hubiera dicho, desarrollo argumentos, me extiendo en razones. Y en vano, porque todo nuevo brote de entusiasmo, en Viena, en Ankara, me deja igual de mudo, desconcertado, sin saber qué decir.
Las veces que he bajado en profunda rabia le he regateado la propina al taxista. Por esto mismo, que dicho así, explicado los motivos de mi enojo, les causaría infinita sorpresa. El reduccionismo, más que nada, de un cuadro así, que deja tantas cosas fuera. Presentada Cuba como un país liberado del yugo americano. ¿Cómo no estar feliz? ¿Cómo no entender tan gran simpatía, la solidaridad mundial, si antes bajo el yugo y ahora liberado? Entendido que imposible moverla, a la Revolución cubana, de su fama bien ganada y que en ello las causas de su inmensa popularidad. Sin que jamás pudiera yo explicarles los detalles de este asunto, nada tan simple.
Y la necesidad, al hablar de lo malo y negativa que ha sido en tantas cosas la Revolución cubana, de mencionar todos sus logros, lo buena que ha sido en tantas otras. Que imposible negarla categóricamente, descalificarla en toda la línea porque más compleja (y confusa) que eso. Lo inadecuado de pintarla como lo más negra, la más terrible, la más asesina, que no lo es, ninguna de esas cosas, aunque haya terminado siempre, durante demasiados años, haciendo mal.
Los toques de genio presentes en toda la obra, en su concepción misma, la brillante idea –para empezar–, la genial idea de retar, como se hizo, a Estados Unidos. Ese solo detalle. La manera en que el país comenzó a hablar de sí mismo (aunque era una vía sin futuro, como no tardó en verse), al principio, durante varios años llenos de energía que no podía no impresionar a quienes la veían perseguir un programa de país grande, en la conciencia de la madurez alcanzada, queriendo salvar en pocos años el atraso de cientos. Ese impulso.
Cómo no se ha robado. No es lo que se podría decir en primer lugar de la Revolución cubana. No es Fidel Castro un vulgar ladrón ni la Revolución cubana una vulgar ladrona. Cuyo único objetivo e idea enriquecerse, sino veo, y eso creo, un rasgo distintivo en esto, cierto idealismo profundo y terrible.
¿Quién no lo ha visto así? ¿Qué opositor no la querría, para el peso del argumento, para su mayor contundencia, más mala de lo que realmente es, la Revolución cubana? Evitar confusiones, verse obligado, en medio de la diatriba, a aceptar su intención más buena, todo lo que ahora digo.
A favor de la Revolución cubana, y en contra de la Revolución cubana.
Absolutamente buena, por una parte, y absolutamente mala, por la otra.
Y luego esto, lo más frustrante, lo más desalentador: la intraducibilidad de la experiencia, cuán difícil es contarla. De modo que el más atento y comprensivo de tus escuchas, el de mejor corazón, falla siempre en entender tus razones. Que la más minuciosa descripción, la más fatigosa enumeración no logra responder todas las preguntas, armar un cuadro inteligible, siempre inconcluso. Que lo más enojoso y angustiante fuera siempre, hecho el horror de minúsculas percepciones. Mi desespero en tantos taxis: nunca lograría trasmitirlo, nunca lograrían entenderlo.
Una argumentación construida sobre la marcha, todo lo más fácil y sencilla. Para contar a los taxistas de todo el mundo, el público encarnado en ellos. No un análisis académico rebosante de fechas y estadísticas. Mi conocimiento de primera mano de la Revolución cubana, en la que no he dejado de vivir, todos estos años, cuyo resplandor, repito, no ha dejado de iluminarme (vivamente) todos estos años.
Débil y criticable por eso, ¿pero en la reacción diaria no nos basamos mayor y casi exclusivamente en percepciones, en intuiciones y certezas? Un inventario aquí de las que operan en mi mente cuando pienso en la Revolución cubana, las veces que he querido, infructuosamente, explicarlas en un taxi.
Entendido lo ingrato de tal tarea, la retahíla de malentendidos, las falsas acusaciones, los improperios que levantará por todo el frente de una disputa que dura años, que ha tenido tiempo de madurar, caducar incluso, dejar crecer todos los equívocos que caben en cualquier empresa humana.
Y lanzándome, sin embargo.
Como un particular, un ciudadano de diario y café los domingos que, llegado de una guerra y todo el horror que la acompaña, entiende que sólo así, de esa manera. Y se apresta, viste el ridículo uniforme de campaña y sale a pelear con los más jóvenes, lo absurdo de su situación claramente, en una tregua en su trinchera, los redondos lentes alzados al cielo. Maravillándose, diciéndome: heme aquí, un enemigo jurado de toda discusión política, en el tajo. Nada bueno saldrá de esto. Sí, es aquí. ¿Cuánto le debo? Quédese el cambio. (Todo esto al taxista.)
[…]
África
Por último, de no haber entrado el dinero ruso no hubiera habido aventuras militares en África.
Porque nos supimos con “músculo” y salimos a buscar camorra por los barrios vecinos, a enseñarles a los demás cómo vivir. No habría mi padre, por ejemplo, pasado cuatro años en África, dos en Guinea-Bissau (y murió su padre y no pudo volar a su entierro) y dos en Benin (y murió su madre, mi abuela, y no pudo volar a su entierro). El delirio de grandeza y de poderío militar, de las “misiones internacionalistas”, como se les llamó hollywoodensemente. Del que hablaría en extenso si no me sintiera ya verdaderamente agotado, que no sé si un tema bueno para abordarlo así, de manera rápida, en un taxi.
Todo un capítulo, un “logro” poco popular (incluso en Cuba), por absurdo, una guerra en la lejana África, en las llanuras de Cabinda, una contienda que duró ¡quince! años. ¡El único país de América Latina (el orgullo tonto y nacionalista hablando por mi boca ahora) con un cuerpo expedicionario a miles de kilómetros de casa!
No escaramuzas guerrilleras, no incursiones de tres o cuatro pelotones. No: una guerra a gran escala: toda la aviación, toda la infantería, la preparación artillera de horas y días, columnas de tanques para romper las líneas del enemigo, más de cincuenta mil efectivos desplegados. Para comparación (me altera esta parte, siempre me adelanto en el asiento y le hago un cálculo al taxista que según yo ilustra mejor que nada este asunto), imagina, le digo, Rusia, el gran país, el imperio, cien mil efectivos en Afganistán, de un país de trescientos millones de almas, de fuertes y fornidos hombres soviéticos. Ahora bien, cincuenta mil efectivos desplegados por Cuba, una isla danzante de escasos once millones. Tropas aerotransportadas, unidades de cohetes. Como a la que se me invitó a alistarme (cierto esto y siendo esto absoluta verdad) la tarde, en Cuba, que se me citó al Comité Militar zonal. Y un oficial bonachón, un capitán, me lanzó, sin mucha convicción, el discurso sobre los hermanos africanos en problemas. Que yo, en mi calidad de ingeniero recién graduado, de oficial de la reserva (en esa hipóstasis) podía solucionarles. Y le dije no. Rotundamente.
Me miró sorprendido. Me preguntó capcioso: ¿pero no es hijo usted del Dr. Prieto? (Y quería decir, ¿cómo con un padre así, militar él mismo, teniente coronel, cirujano, dos campañas en África, tal actitud? ¿Sabe su padre, etcétera? Pero no podía enviarme en contra de mi voluntad, habían hecho un punto de eso. Y no creí, francamente, que fuera el momento (a mis veinticinco años, una esposa joven esperándome en casa) de ir a morir por la Revolución cubana.
A las lejanas sabanas de África.
[…]
Balseros
Como dejé el país cómodamente en avión, como no debí escapar con riesgo de mi vida ni intentar riesgosa maniobra alguna, he tenido noticias de la horrible tragedia de los balseros sólo por historias que he escuchado infinidad de veces de labios de quienes lograron llegar. Relaciones verídicas de esas fugas, historias de naufragios que me han helado la sangre en las venas aunque sin alcanzar nunca a imaginarme el drama en toda su magnitud, el destino terrible de los que se lanzan al mar.
Algo, déjeme decirles, que jamás habría hecho, embarcarme en una balsa. Hay mucho jefe que camelar, congresos y conferencias que maquinar, viajes en comisión de servicio en los que desertar limpiamente, de guante blanco, por así decirlo. Todos mis amigos –porque este asunto es también de clase, ¿qué no lo es?–, han “volado” así. Ninguno en la disyuntiva de abordar una balsa. Quizás alguno profundamente varado con niños (porque a los niños se les prohíbe viajar), o un trabajo con acceso a información confidencial, esa “figura legal”, un obstáculo insalvable. Y, entonces, el mar, la fuga como única salida.
Los he encontrado en muchas ciudades de México y de América. Ninguno personas con aires de marinos avezados. Muchachos normales –en el sentido en que se le dice muchacho a un amigo de cuarenta años–: sin mucho cabello ya, panzudos algunos, el ex condiscípulo que dejas de ver por veinte años y te lo encuentras un día, en una parada, con una horrible camisa a cuadros, totalmente, ¿cómo decirlo?, domesticado, la fea esposa en casa. Y ese tipo de personas, de entre los conocidos, que no tenían un viaje a Viena o una conferencia en Tokio, en la experiencia espeluznante, como algo inevitable, del mar.
Te lo cuentan y no puedes creerlo, los detalles. El amigo que me encontré en un viaje a La Habana y que me habló de ello como quien te habla de sus planes de remodelar la casa, añadir un cuarto al fondo, planes que abandonamos sin pena ni gloria porque sabemos que jamás los llevaremos adelante.
Una empresa accidentada la de construir una balsa si no se es carpintero. La imposibilidad de comprar un bote hecho y listo para ser lanzado al agua en la sección de artículos para pesca de unos Grandes Almacenes. Las veces que en Occidente me parado frente a un bote de esos, inflables, el potente motor fuera de borda y me he dicho: “Con uno así, sí, ¡ni lo pensaría! ¡Un paseo!”
Pero no en Cuba, no en el pueblo (lo recordé en ese momento cuando lo escuché contarme aquello, que no era de La Habana, sino de un pequeño pueblo, junto al mar) del que pretendió escapar, en balsa. Se reía al contármelo sin que asomara, en su cuento, la tragedia de los miles de muertos, de las decenas de miles que han terminado yéndose al fondo en todos estos años. Él no, porque nunca, ni siquiera, salió al mar. La comedia de equivocaciones, lo difícil que es poner de acuerdo a un grupo de amigos, todos hombres con familia. Escoger un lugar, la casa de uno de ellos donde llevar adelante el proyecto: construir de la manera más inverosímil, y como si fuera lo más natural del mundo, una balsa. Guardando el secreto, todas las precauciones del caso. Pero todos con niños corriendo y jugando por aquella casa, mujeres celosas que sospechan que no siempre a construir la balsa cuando salían o no siempre construyéndola cuando lo veían llegar a las dos de la madrugada.
La pesadilla logística de conseguir clavos en medio del desabasto, las discusiones sobre cuán grande y cuán pequeña la quilla (habiendo avanzado hasta ese punto). Los muchos miedos, las veces que se creyeron descubiertos. Y para el final lo más increíble, aguántate, no me lo creerás. Que una vez hecha y calafateada la balsa, ante la cual los amigos se dieron la mano, celebraron con cerveza, comprobaron desesperados que la habían hecho más grande que cualquiera de las puertas de aquella casa. No dejo de sonreír ahora, llegado a este punto, pero aquel día nos doblamos de la risa sin poder cobrar el aliento por un buen rato, enjugándome las lágrimas que me vinieron a los ojos de tanto reír. Y aquel amigo, que nunca veía y que no he vuelto a ver, envuelto en aquella historia inverosímil. Debieron desarmarla, cortarla en piezas, volverlas a armar en una cala en una sola noche, pero ya nunca llegó la persona a quien le habían encargado conseguir las provisiones para el viaje: no sé qué problema con su primo y una mujer. Y debieron posponerlo. Y nunca salieron. Sin una nota de resentimiento en la voz, hecho a la idea de que no saldría jamás de allí. Al menos no en balsa.
[…]
¿Quién soy yo y por qué voy viajando en ese taxi?
¿Quién soy yo y por qué voy viajando en ese taxi? Soy, podría decirlo de esta forma y levantar más de una ceja, el más genuino fruto de la Revolución cubana, su más genuino hijo, alguien que de no haberse dado esta, el acontecimiento que explico o intento explicar en este libro, jamás habría venido al mundo (mis padres consideraron posible tener otros dos niños, mi hermana y yo, en la holgura de los primeros años en que todo debe haberles parecido fácil).
Un niño modelo que creció en una guerra privada y no menos dolorosa que la que atravesaba el país, resistiéndome a Czerny, a las escalas cromáticas y los estudios para cuatro manos de Béla Bartók, las largas sesiones de piano que debí aprender porque mi madre había querido estudiarlo. Un niño revolucionario enfrascado y poniendo en práctica el sueño pequeñoburgués de una infancia con piano y lecciones de esgrima. Fui luego, cuando crecí y quedó claro que jamás sería concertista, a la mejor escuela del país, a la Eton cubana (para que se me entienda en Inglaterra). Una institución con el simpático y muy evocador nombre de Vladimir Ilich Lenin, líder de la Revolución Mundial. Donde, en el ambiente de seriedad y excelencia académica –absolutamente cierto, dicho esto sin ironía–, me decidí en el último año de estudios a convertirme en ingeniero en computación, para lo que debí, de la manera más inverosímil y en un viaje que terminó por cambiar totalmente mi vida, yéndome a Rusia. Un largo viaje en barco que, cada vez que pienso en él y lo rememoro, se me antoja más fantástico e imposible: veintiún días del Caribe al Mar Negro, una larga semana en tren luego, a lo más profundo del territorio soviético, una ciudad en su lejana retaguardia, a dos mil (¡) kilómetros de la ya muy lejana Moscú.
Mi asombro ante la coloración muy roja de las hojas la tarde que llegué a esa ciudad a fines del verano y donde viviría cinco inviernos (cinco duros inviernos) y donde, de manera insospechable para un hijo del Trópico, aprendí a calcular con facilidad a cuántos grados bajo cero por la escarcha en la ventana. Quise irme el primer año, pensé muchas veces en hacerlo y no me arrepiento de haberme quedado, terminado mis estudios y dejado entrar en mí la vida de todo un país del que el mío era meramente un aliado político, un frío (nunca mejor dicho) aliado político, un país que llegué a amar profundamente, cuya literatura llegué a conocer tan bien y a querer tan bien como la literatura de mi propio país.
Menciono esto, o debería explicarle al taxista porque viene a cuento: la vida improbable, el mundo absolutamente nuevo (y exótico) en el que la Revolución cubana colocó a todo el
país (y a mí con él). Gústenos o no.
Un fruto imposible de la Revolución cubana, lo improbable de un destino del que no sólo no reniego sino que considero una gran suerte: aquella remota ciudad, los duros inviernos, la más profunda y radical experiencia. ~
(La Habana, 1962) es escritor y traductor. Anagrama publicó en 2007 su novela 'Rex'.