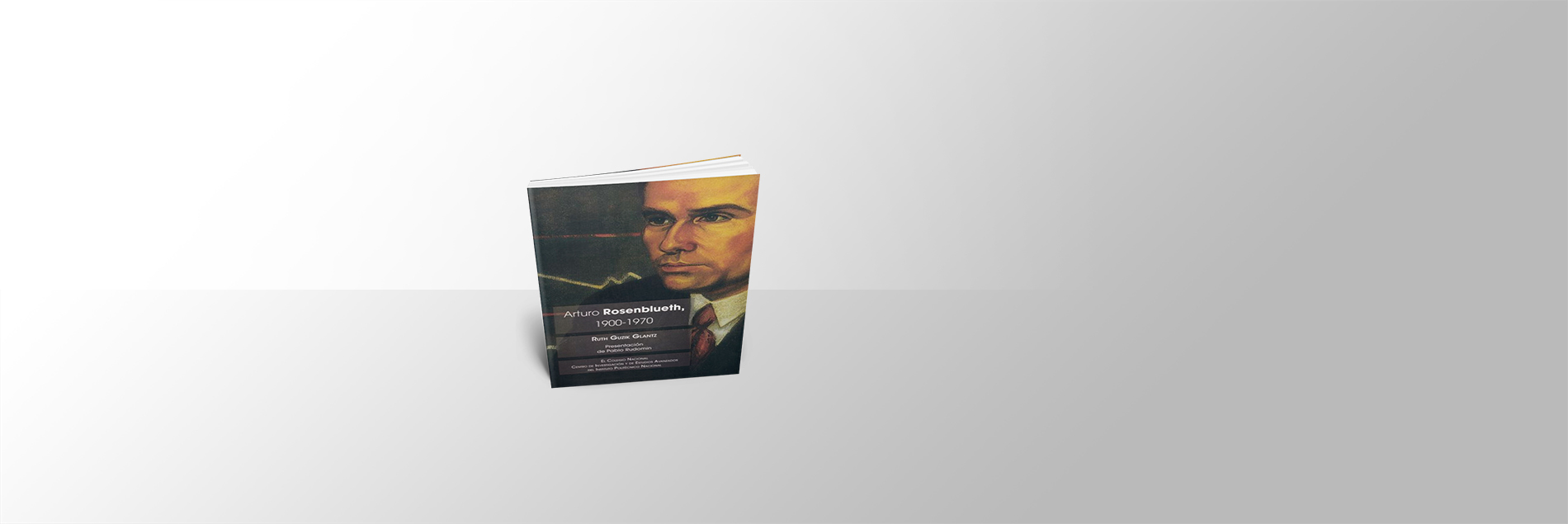Las dictaduras viven fuera del tiempo. Como todos los relojes detenidos, dan la hora exacta dos veces al día. Lo sabe Fidel Castro, que esperó por décadas fuera de foco hasta que Hugo Chávez y sus amigos lo devolvieron a la cancha. Lo supo Augusto Pinochet, que terminó su gobierno justo cuando el reloj de la historia coincidía –fines de Reagan y del muro de Berlín– con el reloj de su dictadura.
Las dictaduras sólo conocen un instante, se eternizan en el mismo minuto. Una y otra vez hacen del día en que llegaron al poder un culto, dándole a avenidas y edificios como nombre la fecha simbólica en que el reloj se paró. Un solo día convertido en la eternidad, ése, el sueño de toda dictadura. Pero la inmovilidad es sólo aparente, en una dictadura todo se mueve a cada segundo, pero lo hace en un tiempo propio, que está conectado con lo más arcano, lo más oculto, lo más secreto del alma de un país. Las transiciones democráticas tienen por rol volver a sincronizar ese tiempo secreto y propio, ese tiempo nacional, con el reloj del mundo. El proceso nunca es simple; entre los dos tiempos, el tiempo arcano de la dictadura y el tiempo público del mundo, hay algunos minutos perdidos, algunos segundos de indefinición, una pequeña eternidad de contradicciones, de ambivalencia.
Mientras en la dictadura todo es coherente, todo es claro u oscuro, todo es definitivo y definido, en la transición todo es paradojal, todo es contradictorio, todo tiniebla y media luz. Escribir sobre la dictadura es tarea riesgosa, pero finalmente simple. Los monstruos no disfrazan en ella su monstruosidad, con toda evidencia la historia tiene en medio de la tiranía un sentido y un narrador: el dictador. Una voz que ordena en torno a sus notas el coro que puede ser disonante, pero que siempre tiene comienzo, medio y fin. En la transición las voces se independizan, se tapan una a la otra, conocen la letra que cantan pero muchas veces ignoran la música.
La gran novela de la dictadura es en Latinoamérica y en España una asignatura cursada con éxito. Tan conocida y exitosa que incluso los escritores españoles de hoy, ante el miedo a afrontar una realidad ambivalente y compleja, vuelven en la actualidad a ella, nostálgicos de ese oscuro mundo en que todo era paradojalmente tan claro. La gran novela de la transición es en cambio, en la literatura en lengua española, una tarea siempre pendiente. Muchos y muy talentosos lo han intentado, sin lograrlo nunca del todo, porque en la transición siempre algo se escapa a la lupa o al telescopio del escritor. Después de unos pasos, el terreno se vuelve pantanoso, y da la impresión de que el bien y el mal no son ya tan evidentes y claros, que sólo la demencia del narrador puede contar la demencia de la realidad en que vive.
Si, como Canetti sugiere, la novela es ante todo la historia de algunas metamorfosis, pocos terrenos pueden ser sin embargo más fértiles a la novela que la transición, que una transición como la chilena, exitosa en tantos aspectos, paradójica en tantos otros. Una transición que ha enriquecido a sus habitantes, pero mantenido y aumentado las desigualdades entre ellos. Una transición que ha llevado al poder a los hijos y herederos de Allende, pero que no ha logrado mantener más que una sola revista (la mítica y satírica The Clinic) que no sea propiedad de empresarios de la derecha, una de las derechas más extremas y duras del continente. Una transición que ha indudablemente abierto la cultura nacional al mundo, pero que mantiene ridículos estándares mínimos de lectura (una edición normal no llega a los quinientos ejemplares, un bestseller a los quince mil, en un país de quince millones de habitantes) dignos de países con muchísima menos población alfabetizada que Chile. Una transición que tiene los kioscos llenos de mujeres desnudas, y que al mismo tiempo mantiene un récord de programas de televisión castigados por inmoralidad, gracias a un extraño Consejo Nacional de Televisión donde sesionan representantes de la Iglesia, el Estado y los militares. Un país donde una mujer por primera vez en el continente es elegida presidenta, pero en el que el debate sobre el aborto es aún un absoluto anatema y donde la ley de divorcio costó diez años de trámite parlamentario con visitas de los obispos al Congreso y toda suerte de obstrucciones y postergaciones. Una transición que deja el doble diagnóstico de un país que funciona y crece en un continente que no crece ni funciona, y al mismo tiempo un país que masivamente aprueba las razias contra los inmigrantes peruanos, y la cárcel contra los tipos de pelo largo, donde ejecutivos, profesores o periodistas trabajan doce horas al día por menos de mil dólares al mes, en un país en que los estándares de precio y de consumo se parecen cada vez más a los de Europa y Estados Unidos.
¿Cómo contar la historia de una transición que al mismo tiempo sacaba de la prescripción al Partido Comunista e inauguraba los primeros McDonald’s del país? ¿Cómo desentrañar en pocas páginas los sutiles mecanismos que permitieron que los mismos empresarios que diagnosticaban que Lagos no duraría mil días en el gobierno, terminaran por aplaudirlo a rabiar?
Creo que la única manera de contar esta historia no es a través ni de las ideas, ni de los personajes aislados, sino a través de la cadena que los ata, que los relaciona, que los hace en toda la diversidad, en todas sus pluralidades, instantes de un mismo momento, partes, cada una de sus metamorfosis, de una gran metamorfosis común.
De Lenin a Francisco Javier
Lenin Guardia, por ejemplo, acaba de conseguir de las autoridades penitenciarias permiso para salir los domingos de prisión. Ni alto, ni bajo, moreno y dueño de unos bigotes que, como su nombre, no dejan duda de su obligada militancia socialista. En el gobierno de Allende fue parte del GAP, Grupo de Amigos del Presidente, suerte de guardia amistosa de civiles armados. Por esos nada azarosos azares de la vida cumplió la mayor parte de su pena en Punta Peuco, una enorme y deshabitada cárcel especial construida para abrigar en ella ex agentes de la dictadura, en especial el hiperbuscado y siempre peligroso Manuel Contreras, el director de la DINA. Al salir de la cárcel, Lenin se limitó a declarar a la prensa que lo esperaba: “Las instituciones funcionan y el país está en calma.” Hay algo típicamente chileno, algo que explica de alguna forma el éxito de la transición y sus bemoles, en esta declaración de un ex convicto cuya primera preocupación son las instituciones y el orden público. Orden público que una supuesta carta bomba que habría mandado él mismo a la embajada norteamericana en septiembre del 2001 (justo después de los atentados de las torres gemelas) casi logra perturbar seriamente.
La carta no tenía ningún afán antiimperialista. Lenin la había expedido para posteriormente venderle a la embajada norteamericana y al gobierno sus servicios de “inteligencia”. En otras palabras, su capacidad probada en los primeros tiempos de la transición de infiltrar grupos terroristas y desactivarlos con el mínimo de violencia y ruido. Porque Lenin, el pícaro, el preso –y esa es justamente la enorme ambigüedad en que flota toda la transición chilena–, es también de alguna manera un héroe de los que ha permitido que Chile se salve del fantasma de una ETA, o de un Sendero Luminoso, o de una guerra sucia para desactivar a grupos de esta índole. El hombre que en la dictadura tantas veces arriesgó su vida, y que en los primeros tiempos de la transición vivió en un peligroso doble juego (custodiado en algunos periodos por tres detectives las veinticuatro horas del día), cayó preso por puro exceso de ingenio empresarial, por las puras ganas, muy del Chile actual, de ganar a toda costa.
El sociólogo Lenin Guardia es un hombre de una simpatía contagiosa, generoso, ocurrente. Mis padres lo conocieron en París donde estuvo exiliado junto a su hermano Alexis (un economista serio). Cuando el Partido Socialista emprendió una renovación hacia el centro, Lenin decidió permanecer en el ala izquierda del partido y del país. Su personalidad colorida, sus amistades con militares y agentes de seguridad, sin embargo, lo hacían, dentro del fúnebre cortejo de los viudos de la izquierda chilena, una figura aparte. Lenin, que en la época de la dictadura debió cambiar de nombre y dejarse llamar por todos Leonardo, tenía amigos y familiares en todos los bandos. Empezó entonces a tejer contactos, a hacer y recibir favores y a vivir de ellos. Ayudó, por ejemplo, a mi hermano a sacarse el servicio militar en una época en que las fuerzas armadas seguían dirigidas férreamente por Pinochet en persona. El jefe de la hija de Pinochet en la época de Allende, el aparentemente bonachón pero implacable Belisario Velasco, habría (todo en este caso es potencial) contratado a Lenin para infiltrar los grupos insurgentes que quedaban.
De contacto en contacto Lenin, el exiliado, el socialista, llegó a trabajar para Francisco Javier Cuadra, el ex ministro estrella de Pinochet, declarando ambos que algunos parlamentarios –sin nunca nombrar cuáles– consumían habitualmente drogas. Francisco Javier Cuadra es de alguna forma el reverso exacto de Lenin Guardia y por ello mismo su complemento perfecto. Delgado, buen mozo, impecable, culto, frío como un cuchillo. Tímido a ratos, su voz más bien monocorde se cuida siempre de ser exacta, de decir lo preciso, de dejar entrever entre sus frases perfectamente coordinadas una información velada, una hebra que el periodista puede seguir hasta encontrar el centro de la madeja. Cordial, experto en literatura, filosofía y ciencia política, amante de los libros antiguos pero conocedor también de la música del grupo de rock Los prisioneros, cuando te entrevistas con él siempre te deja perfectamente claro que sabe todo de ti y que tú nunca podrás saber de él nada que no quiera que tú sepas. Lleno de sí mismo me confesó en una entrevista que se desnudó en las ruinas de un templo en Siracusa y con los brazos abiertos recibió el sol como un griego cualquiera.
Tenía apenas algo más de veinte años cuando Pinochet, desesperado por encontrar un vocero, lo enroló en su barco, un barco que a esas alturas se parecía al Titanic. Le recomendaron que llegara bien presentado a La Moneda, y se engominó el pelo por primera vez, justo antes de dar su primera conferencia de prensa. Quedó entonces inmortalizado como el “pije pálido”, la imagen misma del tecnócrata ultraconservador que dominaba en la sombra la dictadura. Luego le impuso al puesto su impronta, solía llamar a los periodistas opositores a su casa preocupándose por sus hijos y sus esposas. Urdió, con la ayuda de los medios afines al régimen, varios montajes comunicacionales para cubrir otros tantos crímenes. Una de esas grandes maquinarias comunicacionales fue la visita del Papa, en la que logró que el Pontífice saludara junto a Pinochet a las masas desde un balcón de La Moneda.
La democracia lo convirtió, de poder en la sombra, a sombra misma del poder. Pinochet seguía consultándolo para toda suerte de asuntos, mientras negociaba y trababa amistad con Enrique Correa, ministro del primer gobierno de la transición, ex seminarista y fan de Leónidas Brechnev, convertido en factótum de los consensos y los acuerdos que caracterizaron los primeros dos gobiernos de la Concertación. Muchos de estos consensos y no pocos de esos acuerdos se trabaron entre estos dos hombres, Cuadra y Correa, que comparten la misma pasión por la teología y las intrigas vaticanas.
Entre medio Cuadra se separó de su mujer, dejó la misa dominical y se hizo amigo de artistas e intelectuales. Convertido en rector de la liberal Universidad Diego Portales, contrató en ella toda suerte de académicos del bando contrario al suyo. Desarrolló una pasión por Nicanor Parra y su obra y la arquitectura de Matías Klotz. Cuadra y su gestión se convirtieron en un símbolo mismo de la reconciliación, la culminación de una transición donde los enemigos de ayer podían convivir en torno al placer común por los libros y el saber.
Sin embargo todos esos gestos de apertura no pudieron borrar del todo el pasado. En una entrevista sugirió que él mismo, en la época de la dictadura, había salvado al presidente Ricardo Lagos de un fusilamiento seguro. De pronto la paz universitaria se rompió, y todos recordaron súbitamente que Cuadra era Cuadra, y que el horror vistosamente olvidado seguía ahí. Después de meses de discusión y discordia Cuadra renunció a la rectoría.
Antes de seguir atiborrándolos de datos, es necesario explicarles que Chile es un país de quince millones de habitantes, en que el veinte por ciento más rico tiene acceso a casi el sesenta por ciento de los bienes. La clase media ilustrada suele concentrarse en Santiago, ir a los mismos colegios y casarse con las mismas mujeres. Nada de raro tiene entonces que Lenin y Francisco Javier se hayan terminado por conocer y hacer amigos. De alguna forma pertenecían a la misma historia, una historia marcada por la impronta del marxismo (en contra o a favor, ambos lo habían estudiado), la Iglesia que se convirtió en el único partido opositor en la dictadura, y los militares. Triple castración la militar, la religiosa, la política, triple deber, triple censura que mantuvo a Chile en los años noventa bajo el poder del Opus Dei y la cobardía bienpensante de la democracia cristiana, mientras Lenin, mientras Francisco Javier, jugaban a ser empresario, a usar teléfonos celulares y tarjetas de crédito, adelantos que la dictadura promovió pero que sólo llegaron en plenitud en democracia. Mientras tanto, hacían de la flexibilidad ideológica, partidaria, una profesión. La acrobacia en que ambos, al filo del año 2000 (cuando el arresto de Pinochet en Londres y el gobierno de Lagos acabaron con la política de los acuerdos), se tropezaron y cayeron de sus respectivos trapecios.
Actores secundarios
Sigamos con la cadena de personas y sus extrañas imbricaciones. Francisco Javier, entonces, contrató a Lenin, que contrató a su vez a varios rescatados del terrorismo chileno. En la empresa de Francisco Javier trabajaba también Jorge Insunza, hijo de parlamentario comunista (actual diputado de uno de los partidos de gobierno) y miembro de la jota* él también en los años ochenta, cuando ambos confundidos militábamos en el movimiento estudiantil secundario.
El dirigente máximo de esos jóvenes comunistas, Juan Alfaro, se creyó sus propios discursos y se fue a vivir con unos pescadores artesanales hasta que se dio cuenta de que entre ellos no había más nobleza ni compromiso que entre los niñitos de la secundaria. Cargado de hijos y deudas volvió a la ciudad a estudiar y a contemplar cómo la mayor parte de los militantes de sus células partidarias, y de los dirigentes adultos que los empujaban a actuar y arriesgar sus escolaridades y sus vidas, se había acomodado en empresas de computación o en consultoras de lobby.
Su historia y la de otros jóvenes de los años ochenta fue retratada en el documental Actores secundarios, ingenuo retrato de una época confusa, la de las postrimerías de la dictadura, que sin embargo se mantuvo meses en cartelera y sirvió de inspiración para un nuevo movimiento estudiantil, el de los Pingüinos (llamados así por sus uniformes azul oscuro y camisas blancas) del 2006, que por meses mantuvo en jaque a la presidenta de la República y obligó a renunciar al ministro de Educación.
Jóvenes del siglo XXI con piercing, aros en todas partes, que se comunicaban por fotolog y celulares (Chile cuenta con una envidiable cobertura tecnológica), que desenterraban –como si fuesen nuevos– hoces, martillos, puños en alto y hablaban de una educación gratuita para todos. En el movimiento se mezclaban, sin embargo, chicos de derecha (uno de los principales dirigentes del movimiento militaba en la ultra-derechista UDI), de extrema izquierda, amontonando todos juntos sillas y mesas contra las puertas de sus colegios, y decidiendo todo en interminables asambleas en que ninguna voz valía más que otra.
Nada sacó el gobierno con alegar que los gobiernos de la Concertación, que gobiernan ininterrumpidamente desde 1990, han triplicado la inversión en educación. Los estudiantes no querían ya cantidad sino calidad. No querían más computadores en colegios que no cuentan con electricidad. Querían algunos no sólo mejorar la educación pública sino acabar con la educación privada. No querían sólo que se les extendiera a todos un pase para subir gratis a los buses, sino cambiar las leyes rectoras del sistema educacional chileno.
Ante esas demandas tanto más específicas, tanto menos cuantitativas y más cualitativas, la presidenta Bachelet se quedó sin respuesta. Durante muchos años ella fue también una actriz secundaria de la transición, una funcionaria, una militante bien conectada pero que nunca soñó con ser presidenta. Las contradicciones de la transición, las de la generación que la gobernó, afloran sin embargo en ella de manera particularmente vistosa. Baste decir, a modo de ejemplo, que estudió medicina en la RDA y estrategia militar en Washington, DC. Lo mejor o lo peor, según se quiera ver, de dos mundos irreconciliables, conviven en ella.
Michelle de escolar protestó tal como los jóvenes Pingüinos, pero no lo hizo para mejorar o cambiar el currículo escolar, o cambiar las instalaciones del liceo en que estudió, sino para defender el gobierno de Allende de la maldad del Imperialismo mundial. Se crió entre grandes siglas y grandes proyectos de los que despertó bruscamente de un día para otro. La culpa y el miedo marcaron su educación política. Antes de los treinta años vio morir a sus mejores amigos, todo porque su novio de entonces habló en medio de la tortura.
Vio Michelle Bachelet sus ideas, sus proyectos, su sistema de valores pulverizarse, primero en manos de los militares y después de la realidad. Llegó al poder a intentar simplemente profundizar sólo un poco más las políticas sociales de Lagos, pero le tocó gobernar un país que empezaba a preguntar no sólo por el cuánto sino por el cómo y el porqué. Preguntas a las que le cuesta encontrar respuesta, porque fue educada en la clandestinidad, un mundo en que no se pregunta nunca cómo, ni cuándo, ni menos por qué.
Le tocó a Michelle Bachelet un país que quería ahora recoger los frutos de dos décadas de esfuerzo y sacrificios. Le tocó una prensa ideológicamente monocromática pero que investiga más y quiere ser más incisiva. Le tocó una oposición que siente que le toca, después de quince años, el turno de gobernar. Le tocó a Michelle Bachelet de pronto vivir, como si fuese una pesadilla, uno de sus sueños más largamente acariciados, la muerte de Augusto Pinochet Ugarte.
El largo brazo de los muertos
Por varios días todos los chilenos esperaron las palabras de la presidenta. Los partidarios del general, cada vez más enardecidos, golpeaban rabiosamente a la prensa extranjera, a la que culpaban de la caída en desgracia de su ídolo. La derecha en pleno, que llevaba años predicando el desapego hacia la dictadura, desfilaba ante el féretro. El nieto del general Prats disimuladamente escupía sobre el delgado vidrio que protegía el rostro del tirano. Jóvenes que no habían nacido para el plebiscito de 1989 celebraban a golpe de champaña en la Plaza Italia. Francisco Javier Cuadra relataba por la radio sus últimas conversaciones sobre el destino del país con el moribundo general. Todos hablaron, todos gritaron, todos rieron, todos lloraron, pero la presidenta, la torturada, la exiliada, la victoriosa presidenta se mantuvo callada.
Vivimos los chilenos en ese silencio que lo dice todo. El mismo silencio con que la presidenta y su madre respondieron a los golpes, la corriente eléctrica y las preguntas de sus torturadores. Todo se dice en el Chile de hoy, todo se habla, pero una zona indeterminada, a la vez mínima y enorme, ha quedado para siempre en el silencio.
Sobre ese silencio cuesta escribir. Un alumno de Pinochet –seguimos con nuestra reacción en cadena–, Germán Marín, lo intenta. Ex cadete militar, ex librero maoísta, Marín volvió a Chile a comienzos de los noventa con un manuscrito inédito de mil páginas bajo el brazo. Intentó reconectarse con sus amigos de juventud, exiliados o jubilados, viviendo de pequeñas pensiones, de ayuda de los hijos, de proyectos de revistas que nunca llegan a cabo. Como muchos de ellos, Marín llegó a pensar que Chile había muerto el 11 de septiembre del 73. Sin demasiada esperanza en nada se sentó a revisar su manuscrito en una mesa del ruidoso Café di Roma. Luego un estudiante de la católica llegó a preguntarle por Enrique Linh, un antiguo amigo suyo, luego otro le mostró un manuscrito, luego otro simplemente se sentó a conversar.
El panorama gris de una literatura, la de comienzos de los noventa, que se preocupaba de ser internacional, que se cuidaba de hablar de la dictadura sólo a través de símbolos, fue cambiando ante sus ojos. Germán Marín empezó a involucrarse en los debates, rencillas y juegos de escritores treinta años menores que él. Dejó la solitaria mesa del Caffè di Roma para recorrer junto a sus nuevos jóvenes amigos restaurantes fusión y bares a la moda. La gente de su generación y edad empezó a desconfiar del gusto de su amigo. No les parecía del todo sano ni normal que Marín se juntara con estos jóvenes que sin dificultad autogestionan sus revistas y libros, que pueden reverenciar a Allende admitiendo sin la menor duda que su gobierno fue en gran parte un desastre. Chile no había muerto en el 73, pudo contemplar Marín: otro país había nacido de las cenizas de los símbolos. El Chile que ya no llora sólo a Neruda, pero sí escucha a Linh o a Millán. Un Chile que ha descuidado quizás un poco demasiado a Donoso pero lee a Bolaño y a Joaquín Edwards Bello. Un país injusto y tremendo pero vivo, monstruosamente, hambrientamente vivo.
Quería terminar con el caso de Marín porque quizás es el que con mayor claridad describe la monstruosidad de ese nuevo país. En su novela Cartago, un exiliado, un sobreviviente, un nostálgico, pero también un mirón amoral, encuentra en las cercanías del centro de tortura de la Villa Grimaldi un brazo de mujer. Inmediatamente cae rendido de amor por ese brazo, presumible resto de una detenida desaparecida. El protagonista desentierra el brazo, lo limpia y alhaja y vive a escondidas por la calle de un Santiago en construcción su vergonzante amor.
Como el personaje de la novela de Marín, amamos los chilenos nuestro pasado de manera vergonzosa y parcial. Amamos un brazo para callar mejor el resto del cuerpo que descansa, así, en paz. ~