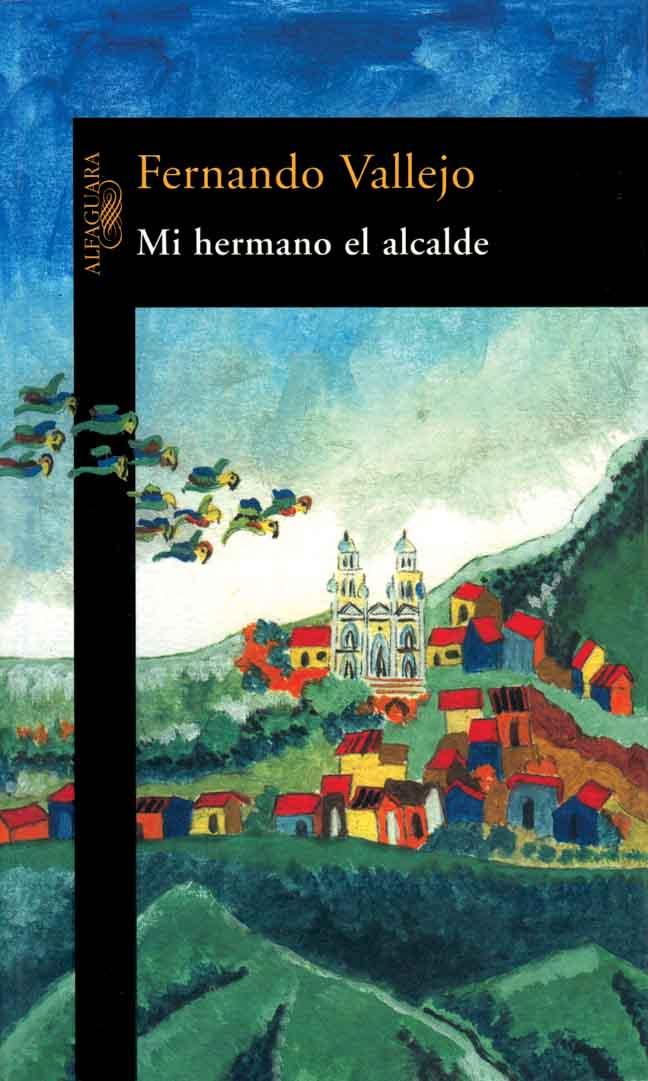Una reseña entusiasta empezaría: Fernando Vallejo no escribe con tinta sino con bilis. Es escritor, pero tiene vocación de terrorista. La apatía, como la lucidez, lo aleja del crimen: arroja palabras y no balas porque todo acto, incluso el crimen, es detestable. Es también, continuaría la reseña, un artista de la exageración. Como Bernhard. Un descreído. Como Cioran. Un provocador. Como el reseñista en turno. Podría llamársele misántropo, pero habría que aclarar el término: detesta a la humanidad, adora a un puñado de individuos. Es tan fúrico con los desconocidos como amoroso con sus íntimos. Basta leerlo una tarde lluviosa para descubrirlo tierno, melancólico. El reseñista se corrige: Vallejo no escribe con bilis sino con las entrañas. La imagen es defectuosa pero también lo es Colombia, y Colombia es, ya se sabe, el mundo. Termina la reseña hipotética: Colombia es un desbarrancadero, Dios no existe, sólo Vallejo prevalece.
Esta reseña, escéptica, comienza con una pregunta: ¿la bilis, como el amor, también se agota? ¿Perturba todavía Vallejo? Son ya demasiados los dardos lanzados y es posible que algunos, romos, escurran. Cuesta trabajo ser un provocador y sobrevivirse a uno mismo. Vallejo persevera. Quiso fingirse muerto hace meses y ahora publica una nueva novela, Mi hermano el alcalde. No es necesario abrirla para conocer lo básico: un escritor colombiano, exiliado en México, despotrica contra el mundo y contra sí mismo. Hay nuevos adversarios pero las armas son las de siempre: el insulto, la blasfemia, la bola de mierda despedida entre carcajadas. Un hermano suyo, Carlos, se lanza para la alcaldía de Támesis, pueblo colombiano, y triunfa. Vallejo, cínico, sigue la campaña y luego su gobierno. La democracia se vuelve, como todo en sus manos, un llamado a la burla y a la infamia. Hijos de puta los gobernantes. Hijos de puta los gobernados. Nada termina bien, salvo la novela, que vive del fracaso de los otros.
Respuesta pronta: la bilis no se agota, Vallejo perturba como al principio. El mundo es tan detestable ayer como hoy y, por eso, la misantropía no envejece. Nunca ofenderemos demasiado a nuestros enemigos. Nunca odiaremos y amaremos suficientemente a los otros. Vallejo no se agota porque la rabia, al revés de la razón, es siempre fértil. Un argumento se consume al demostrarse; la ira se inflama y todo, incluso la nada, la atiza. Él no es un hombre de razón sino de pasiones. No tiene ideas sino un temperamento volátil, encendido. Mérito mayor: ha articulado una visión del mundo a través de quejas, no de ideas. Inútil buscar en sus libros sensatez o coherencia. Ahora elogia a la democracia porque su hermano es alcalde y mañana despotrica en contra de ambos, alcahuetes. Es tan fascista como demócrata y tan liberal en sus odios como conservador en sus afectos. No renuncia a la piedad sino a la estabilidad de las emociones. Siente algo y también lo otro, simultánea, contradictoriamente. Es esa exasperación, y no tanto su misantropía, lo que perturba.
Vallejo no se agota porque, también, cambia. Su temperamento se mantiene inmóvil, acaso más herrumbroso con los años, pero hay matices en sus expresiones. Ciertos temas lo llaman al alarido; otros, a la risa sardónica. En esta novela, Vallejo ríe más que nunca. Desprendido de la anécdota, sigue por Internet la desventura del hermano y se compromete apenas. No es una de sus obras más autobiográficas, como El desbarrancadero o la pentalogía de El río del tiempo, sino un remanso en el cauce, casi un divertimento. Hay menos furia y más locura. Incapaz de sumar nuevos adversarios a su lista, Vallejo da el salto prometido hacia la demencia. Es un loco el narrador de la novela y otro loco el protagonista. El relato se torna digresivo, apunta hacia todas partes, promete fijar diez mandamientos y se interrumpe antes de la mitad. Es, además, esquizofrénico: el narrador escucha voces y dialoga, entre insultos, consigo mismo. No es un loco inofensivo: tiene una bandada de loros que, a la primera orden, vuelan y despotrican contra sus enemigos.
También la prosa de Vallejo se distiende. Todos hablan de su rabia y su locura, pero pocos se detienen en su lenguaje. Vallejo es un escritor grande no porque odie sino porque expresa original, contundentemente ese odio. Mientras uno reprime la ira y vuelve, mentalmente, su auto contra los peatones, él describe su saña en una prosa festiva. Es el suyo un estilo coloquial, salpicado de groserías, tan bueno para herir a unos como para convocar la risa de otros. Es una prosa de carnaval atravesada por el ácido del desencanto. Aquí, la fiesta crece: el lenguaje se vuelve más coloquial; la letanía, menos contenida. Puede elogiarse la naturalidad de su prosa como también su artificio. Vallejo es, sin pretenderlo, el más abstracto de los narradores hispanoamericanos. Nada más experimental, más posmoderno, que el insulto repetido. La palabra, alguna vez cargada de belleza y sentido, se vuelve un objeto, roca lanzada contra el prójimo. El lenguaje, diría el reseñista hipotético, se objetiviza. Elogiemos a Vallejo de otro modo: tomemos su libro más reciente y arrojémoslo a la cabeza de nuestra odiada ex amante.
Al final, la certeza: un Vallejo menor vale más que mil, como decía Cervantes, hideputas. –
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).