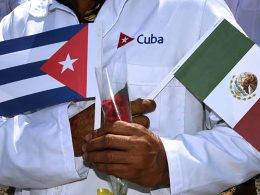Supongo que no soy el único en el mundo aficionado a recorrer librerías de viejo. Tiene su mística entrar en uno de estos locales, buscar entre las estanterías, llenarse las manos de malsano polvo rico en H1N1 y regatear (o no) con el empleado del mostrador. Prefiero esto a entrar en una librería de libros nuevos y caros, despersonalizada y aséptica. Porque cuando se trata de una librería de viejo está ante todo la posibilidad de que nunca sabes lo que te vas a encontrar: los poemas completos de Browning en una edición de 1895; los dos tomos de la historia de Roma de Mommsen que Tolstoi le recomendó a Gorki en lugar de la de Gibbon; una primera edición de Herzog de Saul Bellow, o cuatro tomos de lujo con El sueño del Pabellón Rojo de Cao Xueqin, traducida al inglés y editada por la editorial de la China comunista, Lenguas Extranjeras de Beijin, etcétera.
Cuando el año pasado fui a Dallas, Texas, a dar un par de charlas en universidades la cónsul me pregunto que a dónde quería ir. Ya habíamos conocido Forth Worth, y paseado por el centro, y la Plaza Dealey, donde fue asesinado Kennedy, e incluso comimos una hamburguesa en el Twisted Root Burger, sobre Comerce (de las mejores que he comido en mi vida, lo recomiendo); así que le dije que me llevara a una librería de usado, donde compré una traducción al inglés de Pan Cogito de Zbigniew Herbert y dos colecciones de historias de André Dubus, entre otras cosas. Por eso venir a Buenos Aires tenía este atractivo, más importante para mí que, por ejemplo, ir a Caminito o al Café Bar Tortoni, y todas esas cosas que hacen los turistas gringos.
El paseo de librerías de viejo más importante y conocido es la avenida Corrientes; comienza más o menos a la altura de Ayacucho y Riobamba y se extiende hasta al centro de la ciudad. Es una avenida tumultuosa y fea, llena de toda clase de comercios, y de vendedores ambulantes, como migrantes africanos que venden prendas de vestir fabricadas en China; incluso me encontré con una librería hebrea y una tienda de alimentos kosher. El atractivo que tienen las librerías de viejo para un lector mexicano, y más específicamente un lector de la ciudad de México, es que los libros son muy baratos; tanto que no deja de sorprender (se entiende, en la ciudad de México hay un monopolio de las librerías de viejo). Y como Buenos Aires después de la guerra civil española se convirtió en uno de los principales centros editoriales de Hispanoamérica, uno puede encontrarse con un montón de cosas que difícilmente se han vuelto a editar en español; por ejemplo, las obras del escritor católico francés Leon Bloy, de quien Borges habla constantemente en sus ensayos y conferencias. Ahí, en una librería de Corrientes me compré un ejemplar de El invendible, el cuarto tomo de su diario, impreso por Editorial Mundo Moderno, ya desaparecida, y me encontré con un tomo de la Exégesis de lugares comunes, que ya tenía. Aparte de las librerías de viejo hay que mencionar las que se especializan en saldos, donde adquirí una colección editada por Clarín del cómic Corto Maltés de Hugo Pratt, a solo 10 pesos cada tomo (la edición de Norma en México cuesta miles de pesos).
Otro paseo es el de la Plaza Italia, sobre la avenida Santa Fe, una pequeña cuadra de puestos en donde se lee en un letrero (con la humildad y candor que caracteriza a los naturales de estas tierras): “La feria de libros usados más grande de Latinoamérica”. Si bien no es tan grande como la que algunas veces se pone en el Zócalo, en la ciudad de México, la oferta es mucho mejor. Ahí conviene irse con cuidado pues algunas cosas están más caras que en Corrientes, y otras más baratas. Yo he tenido que dosificar mis compras, limitándome a aquellas que pueden servirme para la novela en la que trabajo, pues no quiero tener problemas en el aeropuerto con el sobrepeso. Se requiere una alta dosis de disciplina para dejar pasar tantas cosas. A veces me siento como un niño diabético en una dulcería. No tenía ni una semana en Buenos Aires cuando ya había un montón de amenazantes y pesados libros sobre mi buró. Y eso que voy a estar cuatro meses aquí, me dije.
En el Parque Rivadavia, sobre la avenida del mismo nombre, en Caballito, también pueden encontrarse varios puestos de libros, estos más escogidos, pero también algo más costosos. Vale la pena visitar este parque, y comer en la confitería que está en la esquina de la avenida y la calle Doblas. Es una como cualquier otra, pero se come bien, modestamente, y no en cualquier confitería se encuentra uno con meseros amigables. Ahí vimos con unos amigos el partido de Brasil contra Chile, que acabó de manera trágica en penales. Todo el lugar hinchaba a favor de Chile, y fue muy emotivo. Los domingos en el parque también hay un pequeño tianguis de baratijas, recomendable para todos aquellos que se quieran salir del circuito turístico. Durante el Mundial decenas de personas se reunían ahí para cambiar y vender las estampitas con los jugadores de las selecciones del álbum Panini. Padres e hijos, y abuelos, hombres y mujeres cambiando estampitas, fue algo que me conmovió, como el epítome de una colectividad que perdimos hace mucho tiempo en la ciudad de México. De haber conocido el lugar unas semanas antes me hubiera comprado el álbum por el solo placer de estar ahí. También vi el intercambio de estampitas en el parque Centenario, y también ahí hay puestos de libros usados, donde ayer por la mañana y en vísperas de la final del Mundial, me compré dos novelas de Vladimir Sorokin, un escritor ruso contemporáneo que hace ya tiempo quiero leer. Había también una larga cola para acceder a la pantalla gigante que el gobierno de la ciudad dispuso para ver a la selección de Argentina jugar la final con la de Alemania. Unos policías hacían un asado, con uniformes fluorescentes. La gente paseaba de un lado a otro, con banderas y maquillaje azul y blanco, y pelucas con los mismos colores. Las cotorras volaban en grupos de dos o tres, entre los penachos de las bellísimas araucarias del parque (y yo pensé en "Vegetaciones" de Neruda), con su estanque lleno de patos. Había tensión y expectativa. Unas horas después terminó el sueño de toda esa gente de que su selección ganara el campeonato del mundo, luego de 28 años. Hubo disturbios en el Obelisco; alguien saqueó y destruyó un café bar en el que yo había estado semanas antes.
Pero volviendo al tema, la ciudad de Buenos Aires está plagada de librerías de viejo, uno se las encuentra escondidas, casi anónimas, con sus pintorescos asiduos, mientras camina por cualquiera de sus barrios: en Palermo, en San Telmo, en Almagro, etcétera. Y uno entra en cada una de ellas siempre con curiosidad y expectativa, esperando encontrar alguna atesorable curiosidad por un precio más que razonable; o con ese libro que siempre hemos querido leer, pero que nunca se ha materializado frente a nuestras alérgicas al polvo y felices narices. Aunque por el momento, estoy más bien pensando en comprarme otra maleta. ¿Cómo voy a cargar de vuelta todos estos libros?
Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).