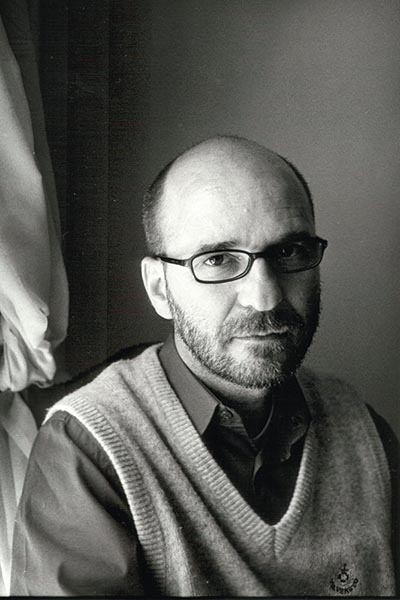Desde septiembre del año pasado diversas restricciones administrativas comenzaron a dificultar el ingreso a la Argentina de libros impresos o editados en el extranjero. Sin que mediara, al principio, una normativa precisa que justificara las medidas del gobierno –lo cual incrementaba por una parte la incertidumbre y, por otra, ampliaba los márgenes para las decisiones arbitrarias–, las dificultades para la importación de libros se mantuvieron desde entonces. En los meses transcurridos, se hicieron evidentes dos de las razones que explican la conducta de los funcionarios: los desequilibrios de la balanza comercial, que llevaron al gobierno a un creciente control del comercio exterior desde fines de 2011 (lo cual motivó que un grupo de cuarenta países, entre los cuales se cuentan los de la Unión Europea, Japón, Canadá, Estados Unidos y México, presentaran en marzo una queja ante la OMC), y la presión de un importante grupo de industriales gráficos que, desde el año 2010, estaban realizando gestiones para limitar la importación de libros impresos fuera del país. Ambas razones comparten causas comunes, particularmente la creciente pérdida de competitividad de una economía que padece altos índices de inflación con un tipo de cambio relativamente estancado. Pero, a diferencia de muchos otros sectores económicos, a los cuales el gobierno exige, para permitir el ingreso de mercaderías, que compensen las importaciones con exportaciones, en el caso particular de los libros, además de la exigencia que impone el gobierno de equilibrar los saldos del comercio exterior, el lobby de los industriales gráficos consiguió que se sancionara una reglamentación específica, cuya finalidad explícita es el control de la proporción del plomo en la tinta de los libros que se importan pero que, de hecho, funciona como una barrera para-arancelaria destinada a dificultar o restringir el ingreso de libros al país. La combinación de ambas exigencias, los trámites necesarios para cumplirlas y la incertidumbre acerca de la decisión final que adoptará el funcionario a cargo han provocado que buena parte de quienes importaban libros dejen de hacerlo o reduzcan la variedad y cantidad de lo que importan a las necesidades mínimas. De hecho, más allá de los límites concretos que el gobierno imponga, la sucesión de medidas funciona como un incentivo inverso a la importación cuyo efecto inmediato es el empobrecimiento de la oferta editorial en el país.
No es fácil exagerar la gravedad de cualquier decisión gubernamental cuyo objeto o efecto sea dificultar la libre circulación de los libros. Argentina produce aproximadamente el 12.5% de los títulos que se editan en idioma español, lo cual significa que cualquier restricción impuesta al ingreso de libros impedirá al lector argentino el acceso al 87.5% de los títulos que cada año se publican en nuestro idioma –por no mencionar lo editado en otras lenguas–. Pero tan difícil como exagerar las consecuencias es tratar de entender las razones que fundamentan decisiones de esta naturaleza: si desde el punto de vista de la balanza comercial el sector editorial argentino resulta absolutamente irrelevante, sancionar a los lectores para proteger a determinados jugadores de la industria gráfica no es ni más ni menos que una enfervorizada declaración de arcaísmo intelectual, que pone de manifiesto una ideología para la cual el “valor-conocimiento” es desdeñable en relación con el “valor-trabajo”, entendido este puramente como la utilización, lo más extensiva posible, de mano de obra industrial, no necesariamente de alta calificación. Una ideología que sigue persuadida de que las líneas fordistas de producción son más genuinas e importantes que los bienes producidos por la educación, el saber y la creatividad; que la producción industrial de manufacturas –aun si estas tienen un bajísimo valor agregado– es más verdadera que toda producción abstracta, sea de patentes, diseño, conocimiento o arte. Una ideología más apegada, en síntesis, a la capacidad de fabricar objetos materiales, aunque estos sean commodities –que es lo que en verdad hace la industria gráfica: producir commodities– que bienes simbólicos, complejos y de mayor valor agregado como los de la industria editorial, independientemente del soporte en que los manufacture y del sitio en el que los manufacture.
Hay cuando menos dos concepciones que subyacen en las decisiones que el gobierno argentino ha tomado en los últimos meses en relación con la circulación de los impresos. Una, ese apego a lo concreto, lo físico, lo táctil, que va de la producción industrial a los hechos de masas. Otra, la ideología de lo local, lo propio, lo próximo, como algo preferible a lo extranjero, lo ajeno y distante. La síntesis de ambas concepciones fue expresada de modo sorprendente por el secretario de Cultura cuando explicó, a principios de abril, las decisiones del gobierno en función de la defensa de la “soberanía cultural”, que, según razonó, “consiste en que tengamos cada vez una mayor capacidad de decisión para decir qué se debe editar, qué conviene estratégicamente que editemos, y no qué se decida en las grandes capitales del mundo sobre los libros que podemos leer”.
Esa primera persona del plural, ese “nosotros” que “decidimos”, es, a pesar de la apariencia de inclusión, básicamente un modo de excluir: son, sobre todo, ellos, los otros, los extranjeros los que no deben participar de “nuestra” vida. El control de la proporción del plomo en la tinta como mecanismo para impedir o dificultar la importación de libros es una metáfora perfecta de ese sentimiento: lo que viene de afuera contamina y enferma. Que en la segunda década del siglo XXI un gobierno restrinja, por las razones que sean, la libre circulación de libros puede parecer peligroso, pero sobre todo es triste. ~
(Buenos Aires, 1960) es editor. Es el fundador y director de Katz Editores.