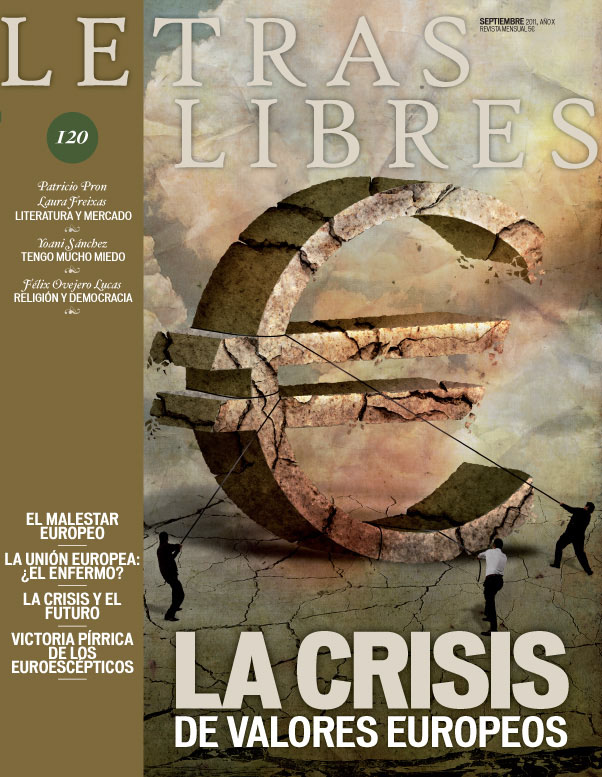La publicación en España del famoso panfleto de Julien Gracq La littérature à l’estomac (La literatura como bluff, Nortesur, 2009) coincidió en las librerías con el manual de autoayuda Marketing para escritores (Alba), de Neus Arqués. Pero no teman. No vamos a resumir los casi sesenta años que separan a uno y otro texto (el de Gracq data de 1950) con los socorridos “sic transit gloria mundi”, “cualquier tiempo pasado fue mejor”, “o tempora, o mores!”… Ni vamos a dividir la literatura en dos cómodos compartimentos estancos: de-calidad-y-forzosamente-minoritaria, a la derecha de Dios Padre, y a su izquierda, de-masas-ergo-mala-por-definición. Aunque solo sea porque es demasiado fácil. O porque hemos leído el estimulante ensayo de Andreas Huyssen Beyond the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism (Indiana University Press, 1986). O porque estamos hartas de ir al cine a ver tal o cual película que un crítico ha calificado de “pequeña joya” y salir al cabo de un cuarto de hora, en pleno ataque de furia, habiendo comprendido demasiado tarde que para el crítico en cuestión todo filme de escaso presupuesto y rodado lejos de Hollywood constituye automáticamente, sin más requisitos, “una joya”. No, no vamos a mesarnos los cabellos. Solo vamos a utilizar a Gracq como punto de partida para intentar entender algunas cosas del mundo –no solo editorial– en que nos ha tocado vivir.
Si hubiera que definir con una sola palabra a Julien Gracq, esta podría ser la misma con que se apodaba a Robespierre: “incorruptible”. Modesto profesor de historia y geografía en la enseñanza secundaria, Louis Poirier, nacido en 1910 en una pequeña localidad francesa, adoptó al publicar su primera novela el pseudónimo por el que hoy le conocemos: Julien, por Julien Sorel, el protagonista del Rojo y negro de Stendhal; Gracq, por los reformadores sociales de la antigua Roma. Toda una declaración de principios: cultura clásica, talante romántico y justiciero, entrega a una causa con total desprecio por el propio interés; recordemos que Cayo Sempronio Graco se suicidó y que Sorel fue ajusticiado.
Gracq tiene cuarenta años cuando redacta las cien páginas escasas que componen La literatura como bluff. Es un escritor prestigioso, pero desconocido para el gran público. De su primera novela, Au château d’Argol (1938; En el castillo de Argol, Siruela, 1993), se han vendido ciento cincuenta ejemplares; no mucha mejor suerte comercial han corrido sus obras posteriores, trátese de novela (Un beau ténébreux, 1945), poesía (Liberté grande, 1946), ensayo (André Breton, 1948) o teatro (Le roi pêcheur, 1948)… Pero consideremos, más allá del escritor y su carrera, el entorno en que se mueve. Los años treinta, cuarenta, están marcados en Francia por dos corrientes: surrealismo y comunismo, en las que se inscriben –alternativa, simultánea o sucesivamente– los principales artistas y escritores. También Gracq: en 1936 ingresó en el Partido Comunista Francés; en 1939 el pacto Hitler-Stalin hizo que lo abandonara. Poco después conocería a André Breton, de quien fue buen amigo hasta su muerte; los surrealistas consideraban a Gracq uno de los suyos, y acogieron con entusiasmo su novela Un beau ténébreux.
No debe pues sorprendernos que el excomunista Gracq empiece su panfleto atacando la literatura engagée, esa que “deja de lado cualquier desvelo estético en provecho de la exaltación de la fe”. Pensemos en los autores más celebrados de la Francia de esa época: Gide, Claudel, Camus, Sartre, Breton, Malraux, Beauvoir, Aragon… Todos ellos toman explícitamente partido en las controversias políticas, estéticas, religiosas, filosóficas, del momento; y esa postura la reflejan en sus libros: La invitada, La náusea, La peste, La sinfonía pastoral… Esa literatura comprometida, Sartre acaba de defenderla en un ensayo publicado poco antes: Qu’est-ce que la littérature (1947; Qué es la literatura, Losada, 1967), en el que afirma que esta (con la única excepción de la poesía) tiene la obligación de “appeler un chat un chat”, “llamar al pan, pan y al vino, vino”. Aunque Gracq no lo menciona expresamente, está claro que es Sartre el acusado de sacrificar el arte a la militancia.
Pero el mismo Gracq parece sentir que el debate entre el ideal político y el ideal estético está a punto de quedar desfasado. Lo despacha, pues, en pocas páginas, para entrar en lo que constituye verdaderamente el interés de su texto: no el análisis del presente, sino la intuición de un futuro que ya empezaba a manifestarse, pero que él fue sin duda el primero en discernir con claridad. No es el carácter polémico, sino profético, de su ensayo, lo que hace que tenga hoy una actualidad que el de Sartre ha perdido.
¿Y qué es lo que Gracq percibe antes que otros? Sustancialmente dos cosas: la aparición de un nuevo público, y la de un nuevo tipo de escritor. Que están interrelacionados.
En el pasado, nos dice Gracq, la reputación de un autor se cimentaba en sus obras. Estas funcionaban como semillas que una “sociedad secreta” de lectores entusiastas se encargaba de ir sembrando. Es la misma idea que había apuntado Proust: los grandes artistas no es que se adelanten al futuro (como si estuviera escrito), sino que lo configuran. Crean su posteridad; escriben para un público que todavía no existe, pero que advendrá precisamente porque ellos, con su obra, lo hacen nacer. “La fama de Mallarmé no tuvo más vehículo que ese: cincuenta lectores que se habrían dejado matar por él.”
Pero está surgiendo, prosigue Gracq, otro tipo de público. Un público “invertebrado, triturado, licuado”; un público que no se atreve a opinar, porque no entiende de literatura, que apenas lee, pero que escucha la radio, ve la televisión, hojea la prensa. Y ese público, sin gusto pero con dinero para comprar libros (aunque luego no los lea), es cada vez más influyente. Resultado: un panorama penoso, si no ridículo, que Gracq dibuja con sarcasmo. Escritores que para congraciarse con esos clientes en potencia rebajan su escritura al nivel del tebeo; que se prodigan en ferias, firmas de libros, consultorios sentimentales…; que se someten al ritual de los premios, triste espectáculo por el que “unos cuantos sádicos engolosinan con lo que sea –una botella de vino, un camembert– a escritores amaestrados”. La conclusión de La literatura como bluff no es optimista: “vale más hacerse a la idea”, porque este estado de cosas “no tiene vuelta atrás”.
Sesenta años después, ¿qué decir, sino que la situación, en Francia como en España, es aún peor de lo que Gracq diagnosticaba? Hagamos un poco de historia. En un ensayo reciente (Vivir de la pluma. La profesionalización del escritor, 1836-1936, Marcial Pons, 2009), Jesús Martínez Martín documenta el inmenso éxito, a finales del XIX y principios del XX, de algunos novelistas españoles, como Galdós o Blasco Ibáñez, lo mismo que en Francia Eugène Sue o en Gran Bretaña Charles Dickens. Que haya escritores famosos no es, pues, un fenómeno nuevo. Pero en esa época lo eran porque sus obras gustaban. Su persona era tan desconocida que a Dickens, por ejemplo, solo se le identificaba cuando daba su nombre, y entonces salía del paso explicando, con fingida irritación: “Sí, sí, Charles Dickens, como el famoso.”

Hasta, digamos, la Segunda Guerra Mundial, los hombres y mujeres de letras formaron una élite, un pequeño círculo medio aristocrático (muchos vivían, al menos parcialmente, de rentas: Gide, Pardo Bazán, Woolf…), medio bohemio, donde estaba en juego la inmortalidad, el honor, el prestigio, la autoridad intelectual y moral…, pero donde no se perseguía (aunque a veces se alcanzara) ni la fama popular ni la riqueza. Eran grupos tan pequeños que formaban casi una familia: frecuentaban los mismos salones y tertulias, mantenían correspondencia, se enviaban escrupulosamente ejemplares dedicados, eran amigos, o amantes, o parientes. Piénsese en Emilia Pardo Bazán y su salón (lo retrata Eva Acosta en su espléndida biografía de la escritora gallega, publicada por Lumen, 2007); o en los Baroja (véase la obra del mismo título de Julio Caro, Caro Raggio, 1997; o los Recuerdos de una mujer de la generación del 98, de Carmen Baroja y Nessi, Tusquets, 1998); o en el grupo de Bloomsbury. Cuando a finales de los años treinta Virginia Woolf empezaba a ser muy conocida, su marido sorprendió a un fotógrafo intentando captar imágenes de la casa en que veraneaban, y le ahuyentó espetándole con verdadero enfado: “La señora Woolf no desea ese tipo de publicidad.”
A mediados de siglo, muchas cosas habían cambiado ya. Si anteriormente el público se había dividido entre una minoría ilustrada y una masa analfabeta o poco menos, la elevación del nivel educativo –y del poder adquisitivo– permitía la aparición de un nuevo lectorado, digamos, semiculto. A la vez, el desarrollo de los medios de comunicación daba el protagonismo a las personas –o su imagen– por encima de sus ideas o sus obras. Como para el político, también para el escritor o artista empezó a ser cada vez más importante tener “gancho” mediático: ser fotogénico, saber dar titulares, incluso manejar el escándalo.
Esta evolución se había producido ya en Francia, como en otros países, cuando Gracq redactaba su panfleto. En España aún habría que esperar. En efecto, bajo el franquismo, el compromiso político de los escritores con la izquierda y el consiguiente ninguneo por parte de los medios de comunicación hacían difícil mezclar la literatura con el tipo de celebridad frívola a que Gracq se refiere. Aun así, algunos genios del marketing intuyeron por dónde soplaba el viento y supieron usarlo a su favor: Francisco Umbral se retrató sin más indumentaria que una máquina de escribir estratégicamente situada; Camilo José Cela por su parte descubrió una manera de provocar tan resultona como inocua: las palabras malsonantes. Así consiguió que le conociera hasta mi abuela: ese tal Cela debía de ser, pensaba la pobre anciana, un señor muy importante, si le dejaban decir “coño” en televisión.
Tras la muerte de Franco, una evolución que la dictadura había frenado, o tapado, estalló en pocos años. Apareció un nuevo tipo de lector, capaz de interesarse por la literatura “de calidad” tanto como por la “de masas” (la distinción se ha vuelto tan problemática que hace aconsejable el uso de comillas). En la España de los ochenta, fue una sorpresa para todos que El amante, de Marguerite Duras, o La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, se encaramasen a los primeros puestos de la lista de los libros más vendidos. El fenómeno se bautizó como “bestseller culto”, y propició un nuevo tipo de escritor que, sin ser totalmente novedoso, es ahora mucho más frecuente que hace un siglo: el que está a caballo entre “alta” y “baja” cultura… y decidido a rentabilizar su oficio. Esa profesionalización se presenta como una reivindicación de derechos –legales, económicos, incluso fiscales y sindicales– cuya legitimidad no puede ponerse en duda, pero que se acompaña casi siempre –y eso no era inevitable– de una ostensible ausencia, no ya de ideología, sino de cualquier reflexión (sobre la propia obra o sobre la literatura en general). No se aspira a otra cosa que a lo que constituye el simple y explícito subtítulo del libro de Neus Arqués: “Cómo publicar, promocionar y vender tu libro”. También en eso Gracq resultó profético, pues en un breve epílogo posterior a la primera edición de La literatura como bluff precisa que su ataque a la literatura comprometida no se refería a aquella “que piensa”, sino solo a “determinada metafísica de la cátedra cuya inyección en frío en la literatura me parece que causa precipitados indigestos”. Él, dice, no defiende en absoluto “la literatura relajante”, sin otro fin que “hacerle gratos al prójimo los ratos de ocio”; y esa precisamente es la literatura que hoy se practica y se defiende. Y ese escritor preocupado solo por vender ha llegado acompañado, como no podía ser menos, de un nuevo tipo de editor, el que radiografía André Schiffrin en La edición sin editores (Destino, 2000).
Contrariamente a aquellos escritores de las primeras décadas del siglo, rentistas con el estómago siempre lleno o bohemios resignados a tenerlo vacío, el escritor de las postrimerías del XX trabaja para llenar el suyo. Y sabe que para ello es fundamental “que se hable de mí, aunque sea bien”, como bien había entendido el precursor Oscar Wilde. Así por ejemplo Terenci Moix, autor de culto catalán en la década de los sesenta, no tuvo empacho en los ochenta ni en cambiar de lengua ni en hacer el payaso, a fin de vender más: para promocionar su novela histórica No digas que fue un sueño, Premio Planeta 1986, se fotografió en la prensa vestido de romano.
No era casualidad que No digas que fue un sueño hubiera ganado el Planeta. El galardón más importante de España, mediática y económicamente hablando (de hecho es uno de los de mayor dotación del mundo), se había constituido ya en avanzadilla o mascarón de proa del fenómeno denunciado por Gracq: recompensar no tanto la calidad literaria como el perfil mediático de los autores. En este sentido, el Planeta (cada vez más imitado por otros premios) ha marcado la pauta eligiendo con frecuencia a sus ganadores en dos categorías: periodistas famosos (presentadores de televisión, columnistas…) y un cierto tipo de mujeres. Pues, en la conversión de la literatura en famoseo, gozan de un especial estrellato, no las mujeres, sino, como digo, un cierto tipo de ellas: mujeres de preferencia jóvenes, sexis, guapas o al menos fotogénicas, que derrochan simpatía y escote; mujeres que protagonizan escándalos baratos; mujeres ligadas a la jet set, o esposas de hombres poderosos. Mujeres, en fin, que corroboran los estereotipos sexistas; que gozan de un gran carisma mediático –y lo explotan por todos los medios: maquillaje, bisutería, operaciones de estética, ropa ceñida, disfraces varios, declaraciones sensacionalistas–, pero que, por su insignificancia intelectual, su sumisión a los roles de género, y con frecuencia, su pregonada misoginia, confirman, lejos de cuestionarla, la reinante jerarquía entre los sexos. O, mejor dicho, la refuerzan, pues el desprestigio que arrojan sobre todo su sexo es uno más –entre otros muchos– de los factores que contribuyen a alejar a las mujeres, todas, del prestigio, el reconocimiento, el canon.
Justamente con las mujeres tiene que ver lo que me parece el único serio error de La literatura como bluff. Al afirmar que “la literatura lleva unos cuantos años siendo víctima de una gigantesca maniobra de intimidación por parte de lo no literario”, Gracq pone como ejemplo de ello el empeño –dice– de la revista Les Temps Modernes por “matricularnos en cursillos nocturnos de sexualidad”. En efecto, Les Temps Modernes acababa de publicar, provocando un enorme alboroto, extractos de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir… Y aunque Gracq se apresura a subrayar su aprecio por la escritora –cuya obra La invitada constituye, según él, “la mejor novela existencialista escrita hasta el momento”–, se confiesa “helado, escandalizado” por la lectura del texto, y más aún al comprobar que “determinado tipo de grosería epidérmica es hoy en día blasón de gloria para una obra literaria”. ¿Qué habría opinado Gracq de El acontecimiento, de Annie Ernaux (en el que esta escritora francesa relata su aborto), o de La vida sexual de Catherine M., de Catherine Millet, o de La ceremonia del adiós en que Simone de Beauvoir narra la decadencia física de Sartre, o de Patrimonio, donde Philip Roth describe la vejez y muerte de su padre? No lo sabemos –aunque podemos imaginarlo–, pero sí conocemos su juicio sobre una novela que había causado sensación en esos años. “Los graffiti de un presidiario”, bufa Gracq, riéndose de que se le considere “un Rimbaud redivivo”. Era nada menos que Santa María de las flores, de Jean Genet. Es en estas cosas donde Gracq se nos muestra como un conservador, incapaz, si no de prever, sí de aceptar que nuevos territorios, como la experiencia del cuerpo, y nuevos sujetos, como homosexuales confesos y mujeres, iban a hacer irrupción en el campo de la literatura. Que el marketing y el famoseo hayan distorsionado esta novedad, seleccionando a sus representantes más superficialmente escandalosos (como Terenci Moix), es harina de otro costal, y sería tema para otro artículo. Entre tanto, digamos en honor de Julien Gracq que al año siguiente de la publicación de La literatura como bluff, en 1951, su novela El mar de las Sirtes (Acantilado, 2007) ganó el Goncourt, y por primera vez en la historia del premio, el autor, digno y coherente como pocos, lo rechazó. ~