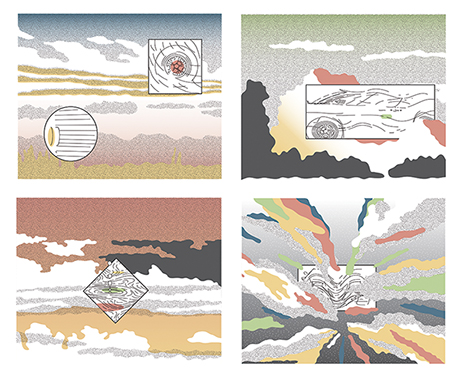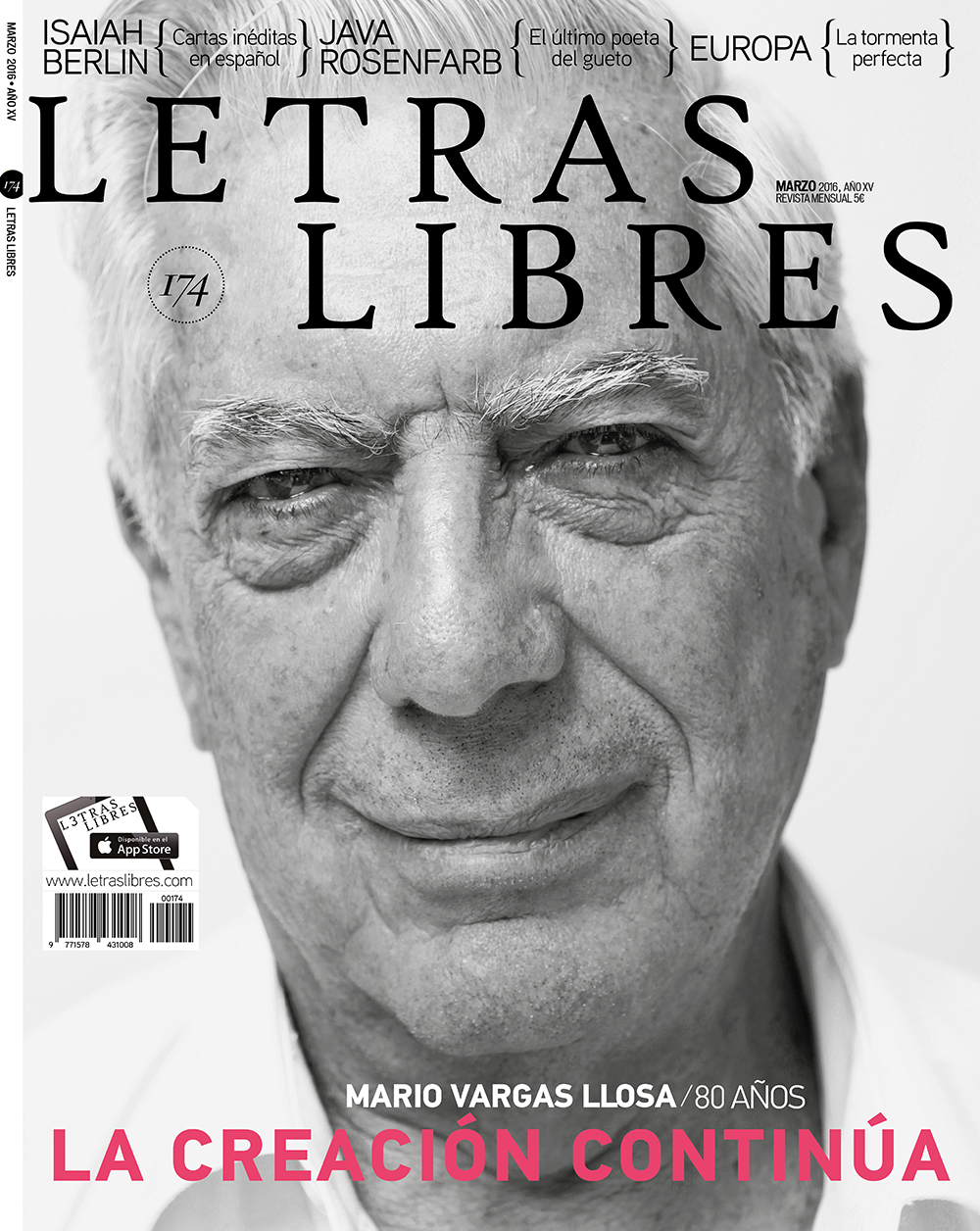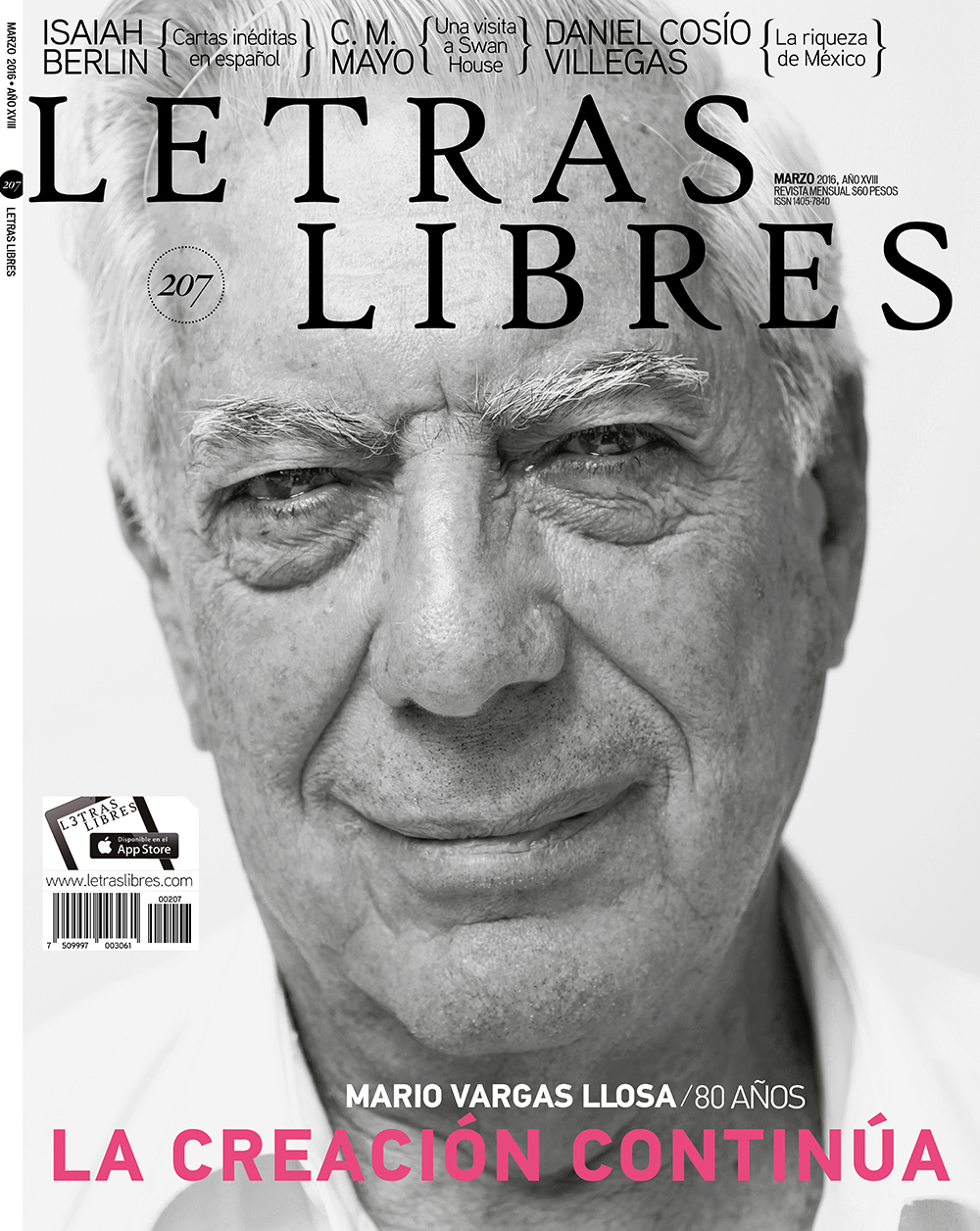28 de julio
Duane Moser
Pincay Drive, 1077
Henderson, Nevada 89015
Estimado señor Moser:
La tarde del 25 de junio, durante mi última excursión a Rhyolite, conducía por el camino de Cane Springs cuando, a unos quince kilómetros de Beatty, me encontré con los restos de lo que parecía ser un accidente de coche. Me bajé de la camioneta y eché un vistazo. El valle estaba completamente seco. Un viento caliente del oeste se llevaba el polvo que levantaba al caminar y formaba con él remolinos que parecían de ceniza. Cerca de la cuneta encontré cristales rotos, unas profundas marcas en la tierra que salían del camino y todo un surtido de provisiones recién compradas desperdigadas entre los arbustos de creosota. Latas de Coca-Cola (algunas llenas, otras abiertas y vacías, otras aún cerradas pero perforadas, a medias, goteando). Latas de cerveza Bud Light en el mismo estado. Fritos. Carne. Etcétera. Me parecieron de particular interés dos frascos de pastillas casi llenos que se habían adquirido en la farmacia de Tonopah apenas tres días antes, y una bolsa Ziploc que contenía unas cartas firmadas por una tal M. También me llamó la atención un manojo de fotos de un coche viejo oxidado a medio pintar, que supongo iba a ser o será restaurado. Era un Chevy Chevelle, de 1966, si no me equivoco. Conocí a un hombre que conducía un Chevelle. Ambos frascos tenían a los lados etiquetas de un amarillo brillante en las que se recomendaba no ingerir alcohol durante el tratamiento. Súmale la Bud Light, y ya tenemos las marcas en la tierra, supongo. Copié su dirección de esos frascos. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está su coche? ¿Por qué no recogieron los medicamentos, la comida y los demás productos? ¿Quién es usted, Duane Moser? ¿Qué buscaba en un pueblo perdido como Rhyolite?
Espero que esta carta lo encuentre y lo encuentre a usted en perfecto estado de salud. Escríbame, por favor.
Atentamente,
Thomas Grey
Apartado de correos 129, Verdi,
Nevada 89439
P.D. Dejé casi todos los restos en el desierto, a excepción de los medicamentos, las fotos y las cartas de M. También recogí las bolsas de plástico del supermercado, que tuve que desenredar de los matorrales y luego tiré en un contenedor de reciclaje de camino a Reno. No me pareció bien dejarlas tiradas allí.
…
16 de agosto
Duane Moser
Pincay Drive, 1077
Henderson, Nevada 89015
Estimado señor Moser:
Esta mañana, mientras daba de comer a los caballos, las nubes empezaron a descender por las laderas de Sierra Nevada y me acordé una vez más de Rhyolite. Cuando entré en casa, fui a la habitación de mi padre a buscar su viejo ejemplar de la guía de referencias médicas. Por ese libro he sabido que antes de viajar a Rhyolite usted debía de sentirse fuera de control, solo o desesperado. Tal vez usted padecía una grave depresión, quizá incluso pensó en hacerse daño. A tenor de la fecha en que se recetaron los medicamentos y del número de pastillas que quedaban en los frascos –las he contado sentado en el tractor, en medio de los campos, con el motor encendido, hasta dejar que se calara, comiéndome un sándwich que mi mujer me había preparado para el almuerzo–, aún no había tomado la medicación el tiempo suficiente para remediar sus posibles sentimientos de desesperación. “Desesperación”, “depresión”, “desamparo”, “desesperado”, “solo”. Son las palabras de la cuadragésima primera edición de la guía médica, que le devolví a mi padre enseguida, tan pronto como me lo pidió. Mi padre puede ser un hombre difícil. Se pasa el día encerrado en su habitación, leyendo viejas novelas policiacas pobladas de mujeres casadas y negros, o viendo, con el volumen demasiado alto, la televisión que le compramos. Hay días que se niega a comer. Duane Moser, mi padre nunca pensó que fuera a vivir tantos años.
Creo que esta noche tendremos una tormenta eléctrica. Se nota en el aire. Por favor, escríbame.
Atentamente,
Thomas Grey
Apartado de correos 129, Verdi
Nevada 89439
…
1 de septiembre
Duane Moser
Pincay Drive, 1077
Henderson, Nevada 89015
Estimado señor Moser:
Anoche dormí muy mal, tuve unos sueños que casi no lo parecían. Si se los hubiera contado a mi mujer, a lo mejor me habría dado un pequeño cristal de cuarzo o una amatista y habría insistido en que llevara la piedra encima todo el día para purificar la mente y el espíritu. Ella es de California. He aquí una historia que le gusta contar. En una de nuestras primeras citas salimos a pasear del brazo por el centro de Reno, donde ella trabajaba de dependienta en un supermercado y yo estudiaba en la facultad de agronomía. Ese día intentó arrastrarme por una escalerita que descendía al local subterráneo de una quiromante y médium. Yo me negué. Una maldita hora se pasó intentando llevarme a rastras, preguntándome que a qué le tenía miedo, que cuál era el problema. No soy una persona religiosa, pero, como le dije a mi mujer ese día, hay cosas en las que prefiero no meterme. Ahora le gusta decirme que fue un acierto que no quisiera entrar, porque, si esa médium le hubiera dicho que se iba a pasar catorce años conmigo, habría dado media vuelta y se habría largado a las montañas. ¡Ja! Y yo le digo: Cariño, no tan rápido como yo, ¡ja, ja! Ese es nuestro viejo chiste. Como todos nuestros recuerdos, nos gusta sacarlo del baúl de vez en cuando y ponerlo sobre la mesa de la cocina, tal como mi mujer hace con sus patrones de costura, para cotejar la silueta de nuestras vidas con lo que habíamos pensado que serían hoy.
Le diré lo que no le cuento a ella, que hay algo vergonzoso en lo que hacemos, en usar viejas anécdotas para mantener a flote nuestros espíritus mientras se van a pique.
Lo imagino como un hombre solitario, Duane Moser, sin nadie que le pregunte por sus sueños en la mañana, sin nadie que le deslice piedras curativas en los bolsillos. Un soltero. Fueron los Fritos lo que, al final, me hizo recordar la gasolinera de Beatty donde trabajé cuando iba en secundaria y donde conocí a un hombre que tenía un Chevelle como el suyo, del 66. Pero se me ocurre que esta suposición quizá sea una estupidez; seguramente hay esposas en este mundo que no van prohibiendo las grasas trans y el azúcar refinado, que es lo que hace la mía. No he probado un Frito en once años. De todas formas, le escribo para preguntarle por su familia, en caso de que responda.
Nuestra hijas nacieron cuando mi mujer y yo ya éramos grandes. La mayor, Danielle, acaba de empezar la escuela. Su hermana pequeña, Layla, está pasándola mal. Tiene tantas ganas de ir con ella que grita y llora cuando el autobús de la escuela se marcha. A veces se tira al suelo y se le incrustan trocitos de piedra en la carne de sus puños cerrados. Luego se pasa todo el día enfurruñada y triste. Mi mujer está preocupada, pero a mí, la verdad sea dicha, me alegra. Cuanto antes entienda Layla que no somos más que la suma de todo lo que hemos superado en la vida, tanto mejor. Pero mi padre se ha aficionado a dar un paseo todas las tardes con Layla hasta el final de nuestro camino de grava para esperar a Danielle en la parada de autobús. A Layla le gusta ir lo más rápido posible, como si con eso adelantara la llegada del autobús. Se pasaría el día entero al final del camino si la dejáramos. Llega a ser tan insistente que a veces mi padre tiene que quedarse ahí con ella, de pie, con ese calor, durante una hora o más, aunque su corazón ya no está para estos trotes. En muchos sentidos es mejor con mis hijas que yo. Es mucho mejor con ellas de lo que lo fue conmigo. No soy religioso, pero doy gracias a Dios de que sea así.
Empiezo a pensar que es usted un producto de mis sueños. Por favor, escríbame pronto.
Atentamente,
Thomas Grey
Apartado de correos 129, Verdi
Nevada 89439
…
16 de octubre
Duane Moser
Pincay Drive, 1077
Henderson, Nevada 89015
Estimado señor Moser:
He leído las cartas de M, esas que tenía usted guardadas en una bolsa Ziploc. Le ruego me disculpe, pero es muy posible que usted, después de todo, esté muerto, así que no me pude resistir. Las leí en mi cobertizo, donde el aire huele tan mal y está tan viciado que es casi insoportable, y luego volví a leerlas en la camioneta, en el estacionamiento de la oficina de correos de Verdi. Me quedé asombrado, tanto como cuando las encontré cerca de Rhyolite, en el camino de Cane Springs, al ver lo nuevas que parecían. Aunque casi todas datan de hace casi veinte años, el papel está impoluto y los pliegues como nuevos. Duane Moser, lo que no entiendo es lo siguiente: ¿por qué una bolsa Ziploc? ¿Le preocupaba que pudieran mojarse en su viaje por el desierto en pleno verano? Luego me acordé otra vez de las latas de Coca-Cola y de Bud Light. ¿O he de interpretar la bolsa hermética como un indicio de su férreo y protector amor por M? ¿Es un síntoma, como la propia M aventura, de que usted se fue encerrando en sí mismo poco a poco, hasta que no quedó nada para ella? Además, debo preguntarle si ese encerrarse en sí mismo fue una decisión que usted tomó a conciencia. Ella dice que era demasiado exigente con usted. Es una muestra de generosidad por su parte, ¿no le parece? También dice que usted nunca quiso convertirse “en un perfecto extraño” para ella. No sabría decirle. Yo quiero a mi mujer. Pero nunca le he contado que conocí a un hombre en Beatty que tenía un Chevelle del 66. Sé de lo que somos capaces hombres como usted y yo.
Duane Moser, no dejo de pensar en esto: ¿cómo pudo haber dejado las cartas de M junto al camino de Cane Springs, cerca del pueblo fantasma de Rhyolite, que ya casi nadie visita? (De hecho, nunca me he cruzado con nadie por ese camino. Cuando quiero estar solo salgo a conducir por allí. Quizás usted hace lo mismo. O lo hacía, en todo caso.) ¿No pensó que alguien como usted podría encontrarlas? ¿Cómo pudo dejarla de nuevo?
Por fin me decidí a llamar al número que aparece en los frascos, pero lo único que oí fueron los tres tonos cada vez más altos de un teléfono desconectado. Aun así, tenía la esperanza de oír su voz. Por favor, escríbame pronto.
Atentamente,
Thomas Grey
Apartado de correos 129, Verdi
Nevada 89439
P.D. Pensándolo mejor, quizás a veces sea mejor abandonar este tipo de cosas al lado de un camino. A veces una persona quiere algo de ti que no vale la pena. A veces el amor es una herida que se abre y se cierra, se abre y se cierra, durante toda una vida.
…
2 de noviembre
Duane Moser
Pincay Drive, 1077
Henderson, Nevada 89015
Estimado señor Moser:
Mi mujer encontró sus fotos, las del Chevelle. Las fotos de ese coche que usted quizá compró en un deshuesadero o a un amigo, o que quizá su familia ha conservado durante años, pudriéndose en un garaje porque después de lo que pasó nadie quería verlo. Guardé las fotos detrás de la visera de mi camioneta, sujetas con una liga. No sé por qué las he conservado. No sé por qué he conservado las cartas que le envió M, o sus medicinas. No sé lo que haría si encuentro lo que estoy buscando.
Cuando estaba en la secundaria, trabajaba en el turno de madrugada en una gasolinera en Beatty. Sigue estando allí, en el cruce de la interestatal 95 y la estatal 374, cerca de los baños termales. Quizás haya estado usted allí. Ahora es de Shell, pero en esa época se llamaba Hadley’s Fuel. Trabajaba en la gasolinera entre cuarenta y cincuenta horas a la semana. Bill Hadley era amigo de mi padre. Estaba loco, el muy hijo de perra, como diría mi padre, y tenía guardada una escopeta debajo del mostrador y siempre me acusaba de robarle dinero de la caja o de dormirme en el trabajo, cuando no hacía ni lo uno ni lo otro. Me gustaba el turno de madrugada, me gustaba trasnochar, lejos de papá, escuchar los temblores de los refrigeradores, el zumbido de las luces fluorescentes afuera.
A finales de la primavera de ese año, una plaga de langostas atravesó Beatty de camino a los campos de alfalfa que se extienden hacia el sur. Había muchísimas, estaban rabiosas, el estruendo que armaban se te metía en la cabeza como una tormenta. Lo verde que encontraban, lo comían. En dos días dejaron todos los álamos y los sauces del pueblo sin una hoja, luego atacaron los enebros y los pinos, luego se comieron las espiguillas y los tamariscos amargos. Un enjambre les arrancó la lana a las ovejas de Abel Prince. El asunto se puso tan feo que tuvieron que suspender el tráfico de trenes a las minas porque los rieles resbalaban demasiado por culpa de las vísceras de los bichos.
A las langostas les atraían las luces fluorescentes de la gasolinera. Durante semanas se oyó cómo palpitaban en el estacionamiento. Esa noche las habría notado crujir bajo mis pies al salir a las bombas de gasolina, muertas y agonizantes bajo mis zapatos, solo que esa noche no llegué a salir. Estaba haciendo la tarea en el mostrador, cálculo diferencial, por el amor de Dios. Levanté la vista y el tipo ya estaba entrando por la puerta y venía hacia mí. Eché un vistazo afuera y vi el Chevelle del 66, reluciente bajo las luces, con esa lluvia de langostas cayendo a su alrededor.
Traté de impedírselo pero el tipo se metió a la fuerza detrás del mostrador. Tenía un arma, la sujetaba como si formara parte de su mano. Me dijo: ¿Ves esto?
Llevaba un pañuelo sobre la cara. Pero Beatty es un pueblo pequeño y en esa época lo era aún más. Sabía de quién se trataba. Sabía que su madre era camarera en el hotel Stagecoach y que su hermana había terminado la escuela un año antes que yo. El dinero, decía. Se llamaba Frankie. El puto dinero, dijo Frankie.
Antes de aquella noche casi no había tocado un arma en mi vida. No sé cómo lo hice. Lo único que sentí fue que me faltaba el aire mientras agarraba la escopeta que había debajo del mostrador y probaba fortuna. Le di en la cabeza.
Luego llamé a la policía. Había hecho bien, me dijeron los policías y Billy Hadley, que iba en pijama, y hasta mi padre me lo dijo. Me lo repitieron muchas veces. Estaba sentado frente a la tienda y oía lo que decían dentro, el rechinar de sus botas sobre los azulejos del suelo. El ayudante del sheriff, Dale Sullivan, que también era asistente del entrenador del equipo de basquetbol, vino y se sentó a mi lado. Yo tenía las manos sobre la cabeza para espantar a las langostas. Chico, estaba cantado que esto iba a pasar, me dijo Dale. Ese muchacho era un buscabullas. Un zángano.
Me dijo que podía irme a casa. Nunca pregunté qué le pasó al Chevelle.
Esa misma noche tomé mi coche y enfilé por la carretera de Cane Springs hasta llegar a Rhyolite. Paseé por ese viejo pueblo fantasma con las ventanillas abajo, oyendo el crepitar de la grava bajo mis neumáticos. Estaba amaneciendo. Allí, con la luz lechosa del amanecer sobre mí, sentí un odio por Beatty como nunca antes en la vida. El hotel Stagecoach, las fuentes termales, todos esos árboles que parecían desnudos frente al cielo. No quería volver a saber nada más de ese pueblo.
Estaba a punto de irme a estudiar a la universidad y todo el mundo lo sabía. No pertenecía a Beatty. La familia de ese muchacho –su madre, su hermana y su padrastro– se mudó poco después de lo ocurrido. No los volví a ver por el pueblo, ni en la gasolinera de Hadley. Durante esas últimas semanas del curso nadie habló del asunto, por lo menos no conmigo. Pronto fue como si nunca hubiera ocurrido. Pero –y creo que me di cuenta de ello esa misma noche, paseando por Rhyolite, ese pueblo muerto y saqueado– Beatty nunca sería un hogar al que querría volver.
Cuando mi mujer me preguntó por las fotografías, me dijo que nunca se había imaginado que supiera tanto de coches. Le dije: Pues claro que sí. Bueno, solo un poco. ¿Ves las tomas de aire? ¿Las del cofre? ¿Y la parrilla negra del radiador? Es la manera de reconocer el modelo del 66. Le comenté que estaba pensando comprar un coche de segunda mano, repararlo, quizás ese mismo. Justo entonces empezó a partirse de risa. Claro que sí, acertó a decir entre carcajadas, reparar un coche. Siguió riéndose. Entonces tiró el fajo de fotos al asiento de la camioneta y me dijo: No me vengas con esa mierda, Tommy.
No la culpo. Ese tipo de hombre, el que sabe reconocer un Chevelle del 66 cuando lo ve, no es el tipo de hombre con el que se casó. Así son las cosas. Me comprende, ¿verdad?
Le sonreí. No, señora, le dije. ¿Cómo voy a venirte con una mierda si tú eres mi cagada favorita?
Se rio –en esto es generosa– y me dijo: Un coche. Eso es lo último que nos hace falta aquí.
De niño mi padre me llevaba a cazar con él. Sobre todo codornices y una vez un alce. Pero no se me daba bien y dejó de intentarlo. Yo no tenía madera, decía mi padre, triste y resignado como si lo que me pasaba fuera un defecto de nacimiento. Aún hoy, los ciervos bajan de las montañas y escarban en nuestro jardín, y nos vacían las tomateras, y se comen los cogollos de nuestras coles recién plantadas. Mi padre me dice: Mata a uno y cuélgalo. Los otros aprenderán. Yo le digo que no puedo. Me paso los domingos arreglando los agujeros de la valla o poniendo una más alta. La Iglesia del Corazón Misericordioso, la llama mi mujer. La hace feliz, esta vida nuestra, el tipo de hombre que soy. Layla me ayuda a reparar la valla. Se queda detrás de mí y me pasa las pinzas o el alambre cuando se lo permito.
Pero la verdad sea dicha, Duane Moser: a veces veo los ojos de ese muchacho sobre el pañuelo, veo las langostas saltando en las luces, las oigo vibrar. Siento el golpe de la culata en el esternón. Volvería a hacerlo.
Atentamente,
Thomas Grey
Apartado de correos 129, Verdi
Nevada 89439
…
20 de diciembre
Duane Moser
Pincay Drive, 1077
Henderson, Nevada 89015
Estimado Duane Moser:
Es la última vez que le escribo. He regresado a Rhyolite. Le dije a mi mujer que me dirigía al sur para acampar y caminar unos días. Me dijo: ¿Por qué no te llevas a Layla? Le sentará bien.
Layla se pasó durmiendo casi todo el viaje. Seis horas de carretera. Cuando frené para meterme por el camino de Cane Springs, se incorporó y me dijo: ¿Dónde estamos, papá?
Le dije: Estamos aquí.
La ayudé a ponerse el abrigo y los guantes y salimos a dar un paseo por las ruinas. Le conté lo que habían sido. Aquí, le dije, estaba la escuela. La terminaron de construir en 1909. En esos días no había suficientes niños en el pueblo para llenarla. Se incendió un año después. Layla quiso acercarse. Le dije: Quédate donde pueda verte.
¿Por qué?, dijo.
No sabía cómo explicárselo. Edificios que se desmoronan, suelos podridos, baches, pozos de mina sin cerrar. Coyotes, serpientes de cascabel, pumas.
Porque no es seguro para una niña pequeña, le dije.
Continuamos caminando. Detrás de esa valla está la oficina de correos, la terminaron en 1908. Esa losa de hormigón, esas vigas, ese muro de ladrillo, es lo que queda de la estación de tren. Tenía los suelos de mármol, carpintería de caoba, uno de los primeros teléfonos del estado de Nevada. Pero o lo han vendido o la gente lo ha ido robando a lo largo de los años.
¿Por qué?, dijo.
Es lo que pasa cuando un pueblo se muere.
¿Por qué?
Porque sí, cielo. Porque sí.
Al caer la noche intenté enseñarle a montar la tienda de campaña y a encender una fogata, pero no le interesaba. En lugar de eso, se dedicó a llenar de piedras su mochila de plástico rosa y a montar con ellas pequeñas pirámides a lo largo del camino que salía del pueblo. Se agachaba junto a las piedras, las giraba con cuidado para encontrar un lado plano, una base estable. ¿Para qué son?, le pregunté.
Para si nos perdemos, dijo. Abuelito me enseñó.
Cuando oscureció nos acurrucamos escuchando el silbido de las salchichas ensartadas en palos y el chisporroteo violento de la savia saliendo de la leña. Layla se durmió en mi regazo. La llevé a la tienda y la metí en su sleeping bag. Me quedé en la tienda, mirándola, su pecho que subía y bajaba, la suya una respiración leve e incierta como la de un pájaro.
Cuando agaché la cabeza para salir de la tienda me cayó algo del bolsillo del overol. Lo sostuve a la luz de la lumbre. Era un trozo turbio de amatista, grande como un diente de caballo.
Lo he intentado, Duane Moser, pero soy incapaz de imaginarlo en el 1077 de Pincay Drive. Tampoco lo veo en Henderson, en los suburbios, en una calle sin salida, en una de esas casas prefabricadas con las paredes de estuco y el garaje junto a la entrada, abierto de par en par como una boca. No logro verlo inmóvil como un bicho, bajo esos postes de luz color desinfectante. De noche, en casa, me siento en el porche y miro las luces de Reno por encima de las colinas, la ciudad que avanza hacia nosotros como si fuera un ejército. No es casualidad que el primer paso de eso que llaman desarrollar un terreno sea rodearlo con una valla.
No logro ver su cara detrás de una valla. Cuando lo veo, lo veo aquí, en Rhyolite, recogiendo tizones de carbón en la escuela medio consumida por el fuego y escribiendo su nombre en la desnuda losa de cimentación del edificio. Guiñando un ojo para ver a través de las paredes de la casa de botellas de Jim Kelly. No, esa es mi hija. Y ese soy yo, de niño, manchándome de carbón los pantalones. Y ese es usted, en su Chevelle modelo 66, enfilando por la carretera de Cane Springs, pasando a toda velocidad junto a la que en otro tiempo fue la tienda de los hermanos Porter. Lo veo con M, tirando los Fritos, la carne y las latas medio llenas de Coca-Cola y Bud Light desde el coche, como si estuvieran en una maldita celebración, arrojando aquello que fueron por la ventana.
Casi es Navidad. He revisado los medicamentos, las cartas, las fotos. Usted no es Frankie, lo sé. Es solo una coincidencia, un bonche de fotos tiradas desde un coche en medio de la nada. El coche es solo un coche. El mundo está lleno de Chevelles, tantos como se fabricaron en 1966. Usted no sabe nada de la gasolinera de Hadley en Beatty, de un muchacho que perdió la vida allí una noche a finales de la primavera, cuando las langostas hacían tanto ruido que era como si tuvieras una tormenta metida en la cabeza. No le debo nada.
Cuando me desperté esta mañana había nevado y Layla no estaba. Me calcé las botas y caminé por el campamento. Una capa blanca cubría las colinas, el valle y las osamentas de los viejos edificios, haciendo que todo el valle pareciera fluorescente. Era cegador. Grité el nombre de mi hija. Agucé el oído mientras pisaba con la suela del zapato las rocas ennegrecidas de la fogata. Vi que la nieve de la huella de mi bota empezaba a derretirse. No hubo respuesta. Miré en la camioneta. Estaba vacía. En la tienda encontré su abrigo y sus guantes. No estaban sus zapatos. Me trepé a una loma y la busqué desde allí arriba. Busqué su silueta entre los viejos edificios, en las colinas, a lo largo del camino de Cane Springs. Los postes de las cercas, oscurecidos por la humedad, parecían clavados en el valle como ristras de lápidas. Se me hizo un nudo en el vientre y en la garganta. No estaba ahí.
La llamé a gritos una y otra vez. No se oía un alma, aunque seguro que el eco trajo de vuelta mi voz. Seguro que la nieve crujió bajo mis pies cuando crucé por nuestro campamento y enfilé hacia las ruinas. Seguro que los zarcillos congelados de los arbustos de creosota me azotaron las piernas cuando eché a correr a través del pueblo fantasma, al ir y venir por el camino de grava. Pero todos los sonidos me habían abandonado salvo un grave y pausado rugido, el sonido de mi propia sangre en los oídos, de un coche que traqueteaba al subir por el viejo camino. De pronto empezó a arderme el pecho. No podía respirar. Layla, Layla. Me agaché y puse las palmas desnudas de mis manos contra la tierra helada. Las rodillas de mi pantalón interior se empaparon, los dedos me quemaban.
Entonces vi una silueta cerca de los restos calcinados de la escuela. Un terror febril y salvaje se adueñó de mí, más salvaje que nada que hubiera conocido. El plástico rosa y reluciente de su mochila. Corrí hacia ella. Cuando me agaché para recogerla, oí algo entre el viento. Algo que se parecía a la lengua aguda y susurrante que mis hijas hablan cuando juegan juntas. Seguí el rastro del sonido dando un rodeo a la escuela y detrás encontré a Layla, en cuclillas, aún en pijama, apilando con delicadeza uno de sus mojones de piedra en la nieve.
Hola, papá, dijo. La nieve le había enrojecido las manos y las mejillas como si se las hubiera quemado. Me dio una piedra. Toma, dijo.
Agarré a mi hija de los hombros y la levanté. Alcé su dulce barbilla para que nuestras miradas se encontraran y le di una bofetada. Se puso a llorar. La rodeé con mis brazos. El Chevelle subía y bajaba por el camino de Cane Springs, la grava bajo las llantas crepitaba. Dije: Shh. Ya basta. No es lugar para una niña.
Atentamente,
Thomas Grey ~
Traducción del inglés de Albert Fuentes.
_______________
© Claire Vaye Watkins, 2012.
(Bishop, California, 1984) es escritora. Ha publicado la novela Gold fame citrus (Riverhead Books, 2015) y la colección de relatos Battleborn (Riverhead Books, 2012).