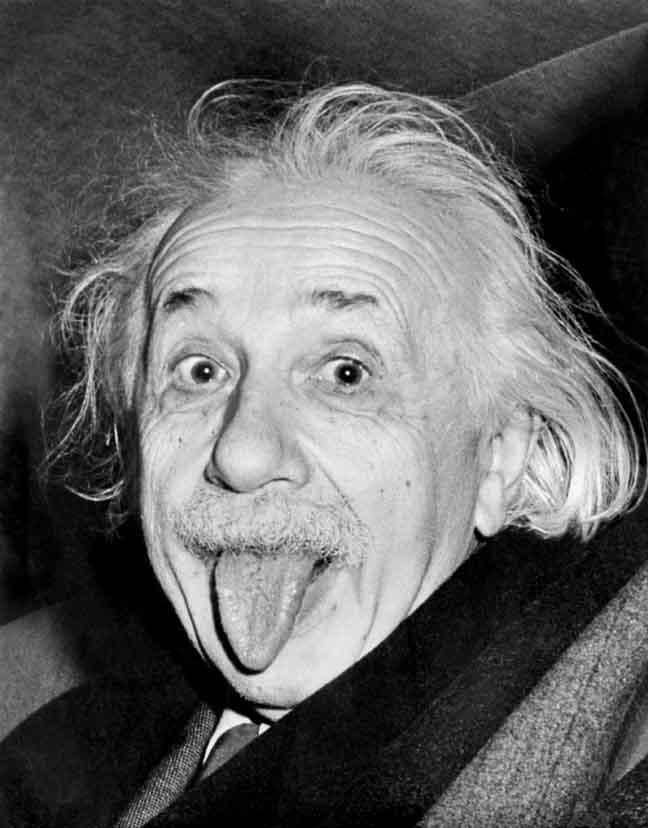Hay lugares que yacen desde siempre a la sombra de la imaginación poética, y cuando nos acercamos a ellos no podemos hacerlo sin un ligero temor: nuestros pasos podrían despertar de su largo dormir los versos que se inscriben en el paisaje. El lago de Como es uno de esos espacios, y cuando en otoño de 1991 llegamos allí para pasar una temporada, sentía una vaga inquietud. Tenía miedo de no poder descifrar el hechizo del paisaje alpino, sepultado por las miradas de millones de viajeros que han desfilado por allí.
En la suntuosa Villa Serbelloni nos esperaban con la sorpresa de un espacio milagroso de una casi insufrible belleza. En el jardín, rodeados de cipreses, conocimos a Charles Tomlinson y a Brenda. Los Alpes amenazaban con aniquilar nuestra imaginación bajo el peso de su artificiosa sublimidad. El fantasma del duque de Duino nos rescató y, junto con varias parejas de artistas y sabios, nos llevó a visitar los salones, donde otro fantasma, la Principessa von Thurn und Taxis, nos esperaba bajo una pintura al temple de Tiepolo.
Espantada, la sombra de Josefina me arrastró de nuevo a los jardines, donde los cipreses ─que no habían sido invitados a la reunión─ parecían protegernos de tanta solemnidad. La mirada interrogante de mi esposa se cruzó con la de Charles Tomlinson, que le explicó, bondadoso, en un inglés reposado:
─Se fingen muertos, Josefina, sienten que algo va a ocurrir y quieren permanecer desapercibidos.
Se refería a los cipreses que nos rodeaban y no a los invitados, de quienes habíamos huido para tratar de confundirnos con las sombras del paisaje. Y así fue como el poeta inglés se convirtió en nuestro intérprete y tradujo las señales del paisaje italiano que nos protegía. Tomlinson ya nos era conocido gracias a la extraordinaria aventura poética que emprendió con Octavio Paz, y que dio como resultado Hijos del aire/Air Born (1979), un hermoso libro donde cada poeta entrega su versión de los poemas del otro. Los dos poetas ya habían hallado la forma del diálogo lírico en una antigua forma japonesa de encadenar versos escritos alternadamente por dos o más personas. El fruto de ese fascinante experimento de armonía fue Renga, que se publicó en París en 1971 y en México al año siguiente. Seguramente Tomlinson había bebido en la sabiduría de Basho y de otros poetas viajeros los secretos que descifran los paisajes.

Ahora, sumergidos en el paisaje alpino que parecía aislarnos del mundo, iniciábamos una amistad con el este hombre de apariencia tranquila, de poco más de sesenta años, en cuyo interior se agitaban insospechadas vehemencias. Los días transcurrían entre largos paseos por las colinas boscosas, muchas horas de lectura en nuestra habitación del castillo y cenas exquisitas con los otros fantasmas invitados. A la hora del aperitivo, en el salón de las columnas, como sombras nos reuníamos a intercambiar medallas espirituales. Apenas podíamos, nos refugiábamos bajo los cipreses de nuevo.
─Dudan si se moverán ─nos explicó Tomlinson─, como si pudiesen subir la cuesta sólo deseándolo. Luego se quedan completamente quietos.
Mientras los cipreses dudaban, en la Villa Serbelloni se celebraban cada noche unos extraños y fastuosos aquelarres, convocados por una mezcla estrafalaria de espíritus que musitaban solemnidades mágicas en nombre de Plinio el Joven, el duque de Sforza, el conde Sfondrati, el duque Serbelloni, el señor Rockefeller o la hermosa heredera Ella Walker, convertida en Su Alteza Serenísima Principessa della Torre e Tasso. Pero los cipreses, nos explicaba Tomlinson, no se sacuden al estruendo de esta música byroniana: para eso su follaje es demasiado compacto.
En esos días la lluvia se abatía con frecuencia sobre Bellagio y la oscuridad nubosa prolongaba durante el día las inquietudes de la noche otoñal. Una tarde húmeda que subíamos a la Villa Serbelloni desde el pueblecito de Bellagio, escuchamos que se deslizaba entre la vegetación recortada del jardín, pausada y tranquilamente, una música que parecía emanar de las largas sombras de los cipreses. Súbitamente la música dio un salto y se puso a palpitar en una cadencia amenazadora. Para entonces, nosotros éramos ya como unas sombras que regresaban al castillo donde nuestro amigo el compositor Alvin Singelton estaba escuchando una de sus composiciones: la pieza, era de preverse, se llamaba Shadows.
─Son sombras culturales ─le dijo Alvin a Lisa al vernos─ surgidas del subconciente: reflejos, impresiones fugaces y, aún, esqueletos.
En la música de Singelton se funden sus experiencias de neoyorquino agitado y juguetón con la decantada sabiduría musical vienesa. Las sombras musicales de Singelton afirman con vigor y dulzura su derecho a existir ante quienes se interponen entre ellas y la luz. Así nosotros, en la Villa Serbelloni, aprendimos de los cipreses a ser como sombras culturales que se deslizan en los intersticios de los grupos que se reúnen para tomar su cocktail.
A veces otras sombras se reunían con nosotros a lo largo del camino de la colina. Una de ellas fue Peter Marin, un escritor que no encontró nunca su lugar en la Villa y que pasaba los días sumido en la tristeza. Cuando regresó a Santa Bárbara, escribió en una carta: “Tú sabes, es raro, pero las pocas semanas en la Villa me cambiaron. Cuando retorné aquí me sentí sustancialmente más viejo, aunque no de una mala manera. Algo relacionado con la soledad forzada se hundió dentro de mí, llegó a mis huesos como a veces el frío del invierno lo hace… Tal vez la vida en la Villa fue como rozar la muerte, con efectos similares a los de un accidente, digamos un choque de auto, cuando la muerte susurra en tu oído tan inequívoca y dulcemente que no puedes olvidar su melodía”. Peter creyó que Bellagio estaba bañado por las sombras del Leteo, y escuchó los ayes de los ahogados en el lago, los mismos que escuchara Shelley en su fugaz paso por Como.
Todos los días Tomlinson nos hacía ver que las sombras se convertían en piedras y rocas. Que estas rocas destilaban un tiempo aquietado absorbido pacientemente por las raíces de los fresnos. Ese era el secreto del movimiento de los árboles, inscrito en un código que sólo podía ser leído cuando el libro de piedra era alumbrado por divinas luces crepusculares.
Semana tras semana se fueron yendo las sombras amigas. Lisa y Alvin retornaron a Atlanta. Brenda y Charles a Gloucestershire. Quedamos solos entre los cipreses, pero ahora ya entendíamos su lenguaje y sus movimientos tomlinsonianos. En realidad estábamos acompañados: cada semana llegaban nuevos invitados, pero ellos no se convertían en sombras pues no estaba allí Tomlinson para mostrarles el conjuro de los cipreses. Y nosotros no teníamos ánimo para ello, ocupados ya en preparar nuestro retorno.
“¡Qué shock el regreso al mundo real!” dijo después Tomlinson en una carta. “Pienso con frecuencia en las placenteras conversaciones que tuvimos en esas cumbres benditas, arriba de Bellagio”. Después nosotros también descendimos, y desde las ventanas de la limousine que nos llevaba a Milán vimos que quedaba atrás, tal vez para siempre, la asamblea de cipreses disfrazados de clérigos. Con aplomo, después de la tormenta y superada al fin la incertidumbre, los lánguidos árboles miraban desde lo alto las pequeñas figuras humanas que cuchicheaban en torno al castillo y se aglomeraban a lo largo de enormes mesas para discutir o comer. Los cipreses seguían sin ser invitados, pero allí nadie se daba cuenta. A ellos les bastaban los murmullos que el poeta había dejado impresos ─cuando comenzó a pronunciar Los cipreses por los caminos de Bellagio─ en las sombras que iluminan el fondo del lago de Como.
(Este texto es el prólogo del libro The Fox Gallery / La galería del zorro, de Charles Tomlinson, Ediciones El Tucán de Virginia-Editorial Vuelta, México, 1996.)
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.