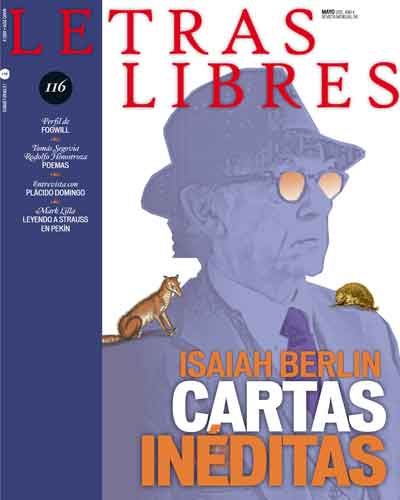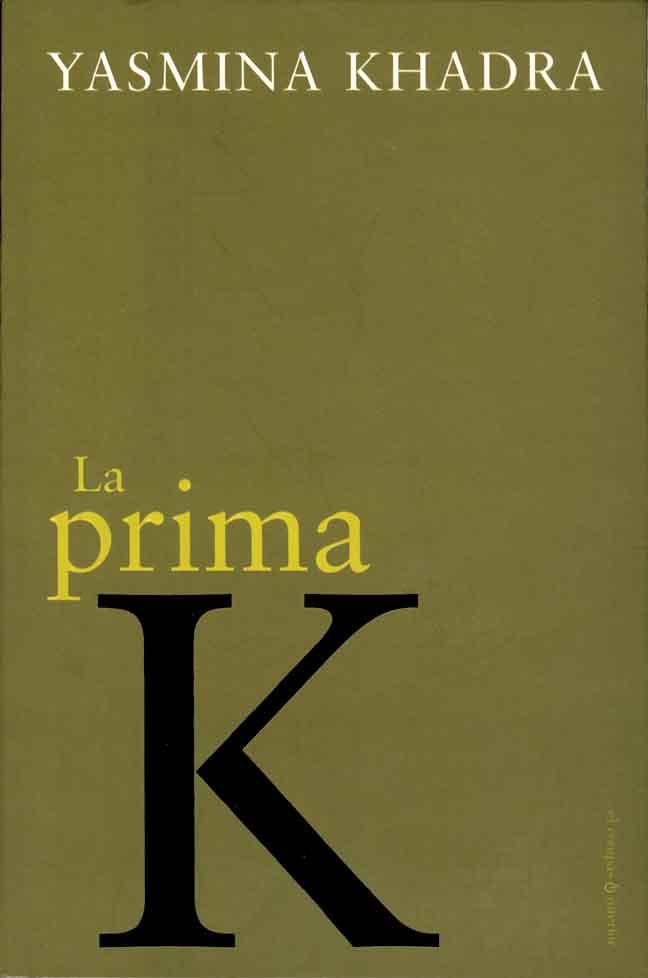El último destello de la última brasa en la cazoleta de una pipa olvidada; la última voluta del humo de su tabaco; la espuma de un vaso de cerveza que va menguando hasta quedarse en nada; una pompa de jabón torneada a la vez con indolencia y exceso de celo: estallará dentro de un segundo; una peonza que gira con los primeros signos de cansancio; unas gotas de lacre a punto de solidificarse. Y todo un catálogo de vapores y vahos: el que se escapa de una taza de café que alguien dejó sobre una mesa; el que sube al rostro de una mujer que remueve su té.
En una escena de El espejo, Tarkovsky hacía algo parecido: fijaba la cámara en el cerco de vapor condensado que dejaba una taza sobre una mesa y esperaba a que se desvaneciera. Chardin también registraba lo invisible, lo que apenas sucede. Acontecimientos minúsculos pero fundamentales que hasta entonces nadie había considerado dignos de atención. Enseñando a mirarlos, los hacía en realidad visibles por primera vez. Eso suponía un problema para los críticos de su época. Es famosa la exclamación de Diderot, que adivinaba un enigma oculto en sus bodegones aparentemente estáticos: “¡No se entiende nada de esta magia!”
Chardin no era heroico, no era literario. No contaba historias. O lo hacía a un nivel tan intrincado que costó cien años empezar a descifrarlas. Si se le quitaba la técnica, resultaba “miserable”, según Diderot. Faltaban las grandes composiciones, los temas académicos y edificantes. Era el mismo dilema que uno o dos siglos antes planteaban los interiores burgueses flamencos, aparentemente anodinos, por oposición al gusto italiano, de líneas ambiciosas, asuntos trascendentes, voluntad histórica.
Sin embargo, lo que diferencia a Chardin de los pintores flamencos o españoles del Siglo de Oro (pienso en los bodegones extáticos de Zurbarán o Sánchez Cotán), lo que le convierte quizá en el primer pintor de la sensibilidad moderna de Manet o de Cézanne, es la introducción de esos episodios minúsculos de temporalidad detenida en sus cuadros. Los flamencos pintaban ideas. Los españoles, emblemas de inmortalidad (o mementos de mortalidad). Chardin se desembaraza de pretensiones de ese tipo, de alegorías, de abstracciones. No pinta, como Van Eyck, la “idea” de un interior o un objeto, cristalizada, a recaudo del tiempo, convertida en arquetipo, helada en un mundo sin claroscuros ni aire ambiente.
Los interiores y los objetos de Chardin son únicos, y aparecen retratados en un momento único: habrá otras, pero la pompa de jabón a punto de estallar no se repetirá jamás; alguien recargará la pipa olvidada, pero el tabaco que acaba de consumirse en ella no resurgirá de sus cenizas. Esa es su anécdota y su episodio, su drama mínimo, su novela condensada.
La pintura de Chardin es por eso descriptiva en un grado inaudito (o más bien invisible) hasta entonces. Recoge lo que se ve y sobre todo lo que no se ve, o se ve apenas, o se intuye solo por los signos que deja: el tiempo que corre y pasa, el tiempo que pauta la peonza que gira, el vapor del té que se enfría. Usado a su manera, un cuadro se convierte en un reloj: las pinceladas se suceden como tic-tacs. A partir de Chardin, la pintura deja de presentarse como obra acabada para estar siempre sucediendo ante nuestros ojos. Es el primero en practicar su arte como testimonio de su proceso, acta y crónica de su propia realización.
En el catálogo del Prado, Ángel González recuerda en uno de esos ensayos suyos deslumbrantes lo que decía Pascal: que la pintura nos admira por su parecido con cosas que no nos admiran en la realidad. La frase suena como una de las grandes tonterías de la Historia a oídos modernos. Pero una tontería interesante, como lo son a menudo las tonterías: Chardin no dirige la atención hacia el parecido de su pintura con su objeto, sino hacia el objeto en el tiempo, hacia el extrañamiento metafísico ante un mundo transido de tiempo, la más común y a la vez más inasible de las sustancias.
No extraña que tuvieran que pasar cien años para que esa cualidad pudiera ser apreciada y puesta en palabras. No extraña que fuese Proust, ocupado en buscar y recobrar el tiempo perdido, quien lo hiciese. En Contra Sainte-Beuve recoge un ensayo breve sobre Chardin, y equipara la luz misteriosa que baña sus cuadros con la sustancia del tiempo mismo: “La luz que acaricia unas habitaciones donde se adormila, por las que se pasea lentamente, en las que entra de improviso, entre los seres y las cosas, entre el pasado y la vida…”
Es un texto de juventud, y Proust desarrolla en él por primera vez una de sus ideas fundamentales: la del artista que nos enseña a mirar, la de los ojos que nos presta el arte para descubrir en lo cotidiano cosas que nunca antes habíamos distinguido. Para quien conoce la pintura de Chardin, dice, una mesa desordenada después del almuerzo ya nunca volverá a ser lo mismo. Y literalmente, además: veremos en ella un episodio que no volverá a repetirse, un recuerdo del Tiempo pasado y recobrado solo a través de la mirada del artista. Se trata en realidad de una variante temprana de esa redención del esnobismo en que se empeña la gran empresa quijotesca, la batalla perdida que es A la busca del tiempo perdido. El objeto cotidiano, el interior doméstico y anodino trasciende su condición y se revela como epifanía gracias a la mirada sugestionada, al paralelismo imaginativo: de la misma forma en que una mujer cualquiera se transfigura y alcanza otra dimensión cuando el narrador descubre que se trata de la Duquesa de Guermantes, cuyo árbol genealógico hunde las raíces en las leyendas de un tiempo pasado, sobre cuyos antepasados escribió Saint-Simon. Lo invisible condiciona y redime la percepción de lo visible.
Mariette, un crítico contemporáneo de Chardin, le afeaba que solo pintase del natural, que no preparase el cuadro con dibujos previos: “No puede perder de vista al objeto.” Tenía razón, desde luego: Chardin no puede desviar la mirada ni un solo segundo de su objeto, porque sabe que si lo hace nunca volverá a verlo. Chardin no pinta una peonza girando: pinta uno de los innumerables milisegundos de inmovilidad sucesiva en los que se descompone el movimiento de esa peonza. Parecen idénticos y son, sin embargo, infinitamente distintos.
En un bodegón tardío, Vaso de agua y cafetera, una rosa de té blanca acaba de deshojarse sobre la mesa. Es una rosa fantasmal, sin más cuerpo que el de dos pinceladas translúcidas. Quizá el mismísimo espectro de la rosa que en el poema famoso de Gautier vuelve para atormentar a la mujer hermosa que la cortó cruel para adornarse en un baile. Me condenaste a marchitarme, dice el fantasma, y tú misma te marchitarás muy pronto. Estamos hechas de la misma sustancia. Es solo (es todo) cuestión de tiempo.
Revenants, llaman los franceses a esas sombras del pasado que se niegan a desaparecer y regresan para interpelar a los vivos. Quizá sean también aparecidos los objetos de Chardin, visiones que vuelven para obsesionarnos y ofrecer la ilusión fugaz del tiempo recobrado. ~