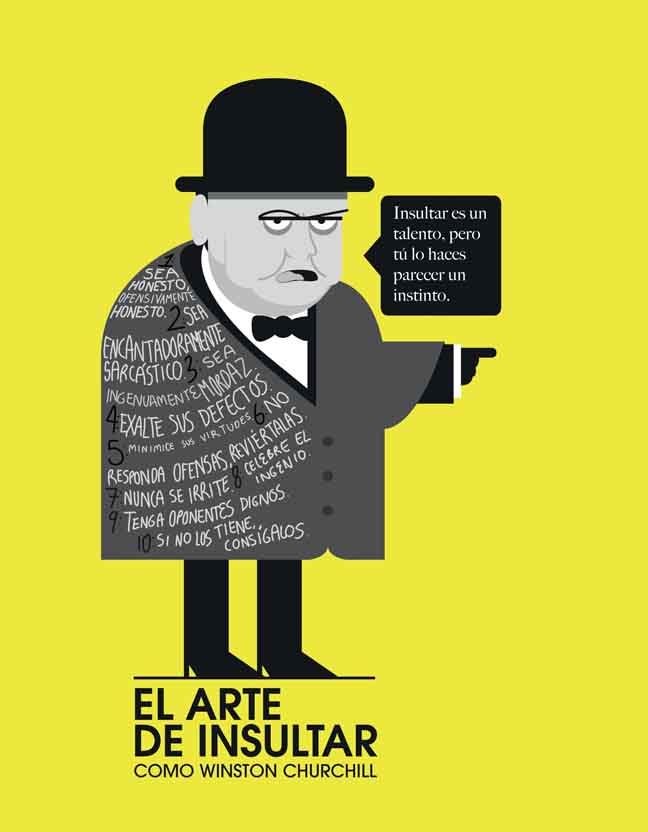Durante el invierno de 2008, la BBC inició la búsqueda de alguien que pudiera mostrarle al mundo el lado humano de la catástrofe, alguien que escribiera una bitácora y se convirtiera en la voz a las mujeres bajo el régimen talibán. Su corresponsal en Peshawar solo pudo encontrar a una niña de once años, que empezaba a entender lo que significaba la libertad de conciencia y estaba dispuesta a contarles anécdotas de su jornada o hablarles de sus sueños.
Su primer texto, el 3 de enero de 2009, comenzaba con una pesadilla y la novedad de que aquel día solo 11 de los 27 estudiantes de su escuela habían asistido a clase, pues el Talibán había emitido un edicto prohibiendo a todas las niñas asistir a los colegios. Su último párrafo comenzaba así: “En el camino de la escuela a casa oí a un hombre decir ‘te voy a matar’”.
Tres años y meses más tarde su historia llamó la atención sobre las atrocidades que estaban ocurriendo en el valle de Swat, en Pakistán. La autora de aquel diario, Malala Yousafzai, se convirtió en efecto en “la niña a la que le dispararon los talibanes”, aunque en esencia, antes de que aquel integrista islámico accionara un arma frente a su rostro, era una niña a la que sencillamente le gustaba la escuela.
Malala tenía diez años cuando los talibanes llegaron a la ciudad y ella leía los libros de la saga Crepúsculo; “los talibanes llegaron en la noche exactamente como vampiros”, dice su recuerdo de aquellos días. Paulatinamente, una policía de la moralidad fue tomando control de todo: cerraron las peluquerías y se prohibió afeitarse, se ordenó el cierre de los cines, las tiendas de discos y DVDs, la destrucción pública de televisores, pero sobre todo empezaron las acciones para “borrar de la vida pública todas las huellas de las mujeres”.
Comenzaron por destruir las vallas publicitarias en las que aparecían imágenes de mujeres y por retirar los maniquíes femeninos de las tiendas de ropa, a ello le siguieron los patrullajes en los que cualquier mujer que fuera acompañada por un hombre era detenida y se le exigía demostrar que aquel hombre era pariente suyo, a riesgo de ser acusada de prostituta y azotada públicamente. Finalmente dirigieron su atención a las escuelas, destruyeron más de 200 y prohibieron que se educara a las niñas.
Malala conoce la cultura que de alguna manera alimentó este odio: “Cuando nací, los habitantes de nuestra aldea se compadecieron de mi madre y nadie felicitó a mi padre […] Era una niña en una tierra en la que se disparan rifles al aire para celebrar la llegada de un hijo varón, mientras que a las hijas se las oculta tras una cortina y su función en la vida no es más que preparar la comida y procrear”.
Años antes de su nacimiento, en Pakistán, se habían impuesto leyes más restrictivas, pero populares entre los islamistas, que reducían el valor del testimonio de una mujer, de modo que las cárceles no tardaron en llenarse de niñas violadas que por no haber podido presentar a cuatro hombres que ratificaran el delito fueron acusadas de adulterio.
En su libro, Malala Yousafzai explica cómo operan los radicales; se ganan el corazón y la mente de la gente, “primero miran cuáles son los problemas locales y centran sus denuncias en los responsables; de esta forma obtienen el apoyo de la mayoría silenciosa […] Después, cuando ya están en el poder, se comportan como los criminales a los que antes perseguían”.
Sin embargo, en las páginas hay más de lo que la joven dice de sí, pues paralelamente se narra también la historia de su padre, un hombre bueno que un día conjuró que su hija sería tan libre que podría visitar Nueva York —como soñaba desde que empezó a ver Ugly Betty en la televisión—, y un maestro que después de ver los edificios de varias escuelas arrasados por los terroristas se paró frente a una multitud, sostuvo en alto a la bebé de una madre presente y dijo “esta niña es nuestro futuro. ¿Quieren que sea una ignorante?”.
Poco después del atentado contra Malala, el vocero de los talibanes, Ehsanullah Ehsan, calificó como una obscenidad la cruzada de la joven por el derecho a la educación de las mujeres y prometió que si sobrevivía, sus milicianos intentarían matarla de nuevo. Hoy, con 16 años de edad, Malala recuerda el día que, leyendo a Paulo Coelho, encontró una frase que explicaba que cuando se anhela algo, el universo conspira para que realices tu deseo. “Creo que Paulo Coelho no se ha topado nunca con los talibanes y nuestros políticos inútiles”, dice.
Sin embargo, no hay una vocación de mártir en ella. Según narra, su pueblo rara vez dice “gracias”, pues un pashtún nunca olvida una buena acción y está obligado a corresponder en algún momento. En última instancia, como dejaba entrever en una reciente entrevista, lo suyo es solo una forma de agradecer la vida. Después de ver el sufrimiento de la gente en Swat, de las niñas, de las mujeres masacradas en las calles, su acción es movida por una pregunta: ¿Qué has hecho tú para defender sus derechos?
“Soy de un país que nació a medianoche. Cuando estuve a punto de morir era poco después de mediodía”, dice la primera y más bella frase del libro de Malala, quien a los 16 años cree que un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.
Yo soy Malala.
Malala Yousafzai con Christina Lamb.
Alianza Editorial, 2013.
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).