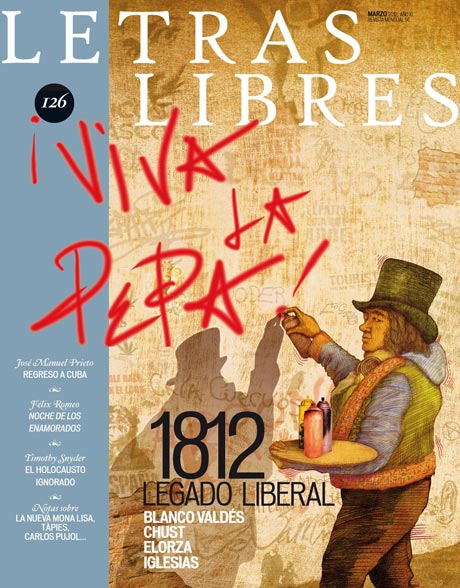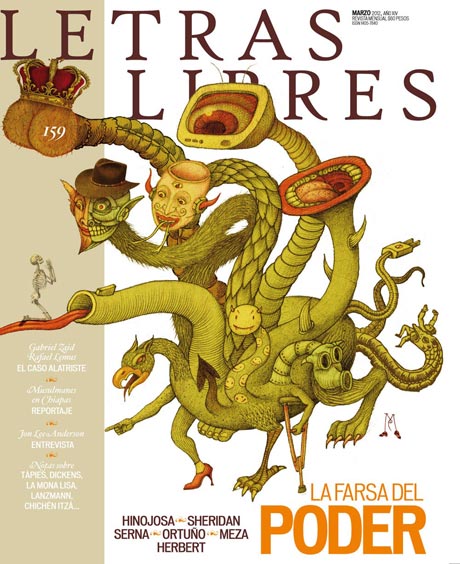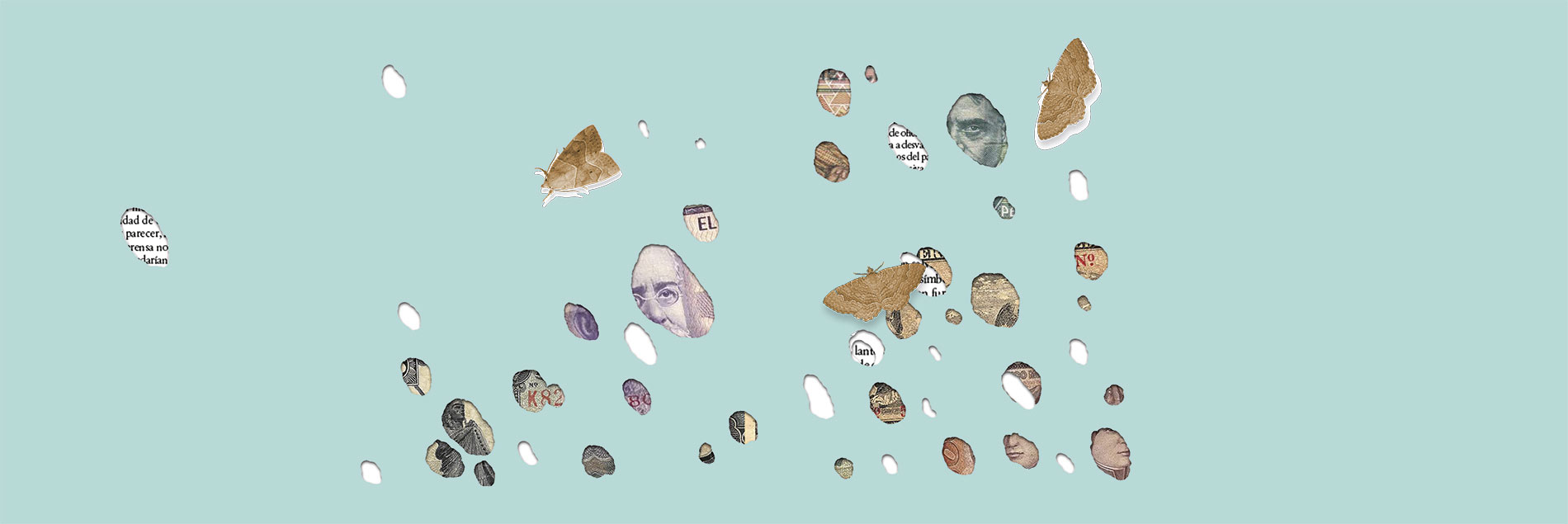Llevamos poco más de cinco siglos pensando que como la Mona Lisa no hay dos. Hace unas semanas, no obstante, el Museo del Prado vino a descubrir que en realidad eso es exactamente lo que hay: dos, la de Leonardo y su doble. Así es, una pintura gemela que reproduce centímetro a centímetro la célebre obra del maestro italiano, hecha, al parecer a la par en el tiempo, en el taller del propio Da Vinci, quizá por el que fuera su discípulo más diestro, Francesco Melzi, o, también se especula, por Andrea Salai (aprendiz menos avezado que el otro pero joven “grácil y hermoso”, en el que Leonardo, nos dice Vasari, “encontraba enorme deleite”). Y ni siquiera es que el Prado la traspapelara o que hubiera permanecido largamente oculta debajo de otra obra, como a veces ocurre. No, la copia había estado siempre allí, a los ojos de todo el equipo del museo, e incluso, por momentos, del mundo: esta Gioconda llegó a estar colgada entre la Anunciación de Fra Angelico y el Cristo muerto de Antonello da Messina, pero siempre se la tuvo como una copia sin mayor valor, salida del pincel de algún oscuro pintor flamenco al que le pareció apropiado sustituir el paisaje de Da Vinci (según los expertos, el de las colinas piacentinas, donde Leonardo habría pasado una temporada trabajando en el cuadro) por el fondo negro que se pensó tuvo desde el principio. Ahora se sabe que en realidad esa oscuridad es el resultado de siglos de polvo acumulados sobre el barniz, a los que, además, vino a sumarse, hacia el settecento, una película de pintura que alguien decidió añadir quién sabe por qué motivo. Y es precisamente esta mezcla de mugre, resina y pigmento la que mantuvo a la réplica a salvo de correr la misma suerte de la pintura original, a la que reconoceríamos en cualquier lado por el matiz amarillento (o dorado, si se quiere) que ha adquirido con el tiempo y que da a la Gioconda ese aspecto extenuado, empalidecido, que, la verdad, tan bien le va. La obra del alumno, por el contrario, parece recién salida del horno de tan intactos que están los colores, tan nítidos los detalles. Como si se tratara de una Mona Lisa más joven, y sin duda mucho menos agrietada.
No estamos, pues, ante una mera copia de las muchas que se han hecho desde la muerte de Leonardo (acaecida en 1519). Se trata, afirman aquí y allá, de un verdadero Doppelgänger, la imitación perfecta, ejecutada, por si fuera poco, de forma simultánea por el alumno mientras el profesor pintaba su obra maestra. Cómo fue que un buen día el Prado se dio cuenta de que en lugar de un duplicado cualquiera tenía en sus manos una obra de tal valor, no nos lo dicen. Tampoco nos aclaran con qué propósito pudo realizarse la copia, alentada, sin lugar a dudas, por el propio Leonardo. Solo cabe especular.

Efectivamente, Francesco Melzi es quien más probabilidades tiene de ser el autor de la otra Gioconda, por una sencilla razón: se unió al taller de Da Vinci en 1506, tres años después de que él comenzara a pintar el retrato de Lisa Gherardini. No suena entonces para nada descabellada la posibilidad de que el maestro encargara a su nuevo pupilo la copia del cuadro, todavía en proceso, para poder medir sus habilidades. A decir de Vasari, Leonardo abandonó un año más tarde el cuadro, dejándolo, como tantos otros, inconcluso. ¿Será que, ante la obra acabada del alumno, el maestro pudo verse, no superado, pero sí aburrido frente a la perspectiva de tener que terminar una obra que, bueno, cualquiera podía hacer (cualquiera, claro, con la estricta formación de los pintores renacentistas)? En realidad, esta teoría se tambalea por otra causa: Melzi tenía, al acercarse a Leonardo, catorce años; así que o poseía un talento que no necesitaba cultivarse o no fue él, ya que definitivamente para pintar una obra así hay que ser por lo menos igualmente capaz que el propio Da Vinci (no estamos hablando aquí de genio: solo de destreza técnica). Otro elemento que pone en duda su autoría es que al final, Melzi, ciertamente un pintor habilidoso, no iría a ningún otro lado que a un manierismo más bien facilón, del que nacería un par de cuadros à la Leonardo, sin demasiada gracia ni interés.

Y, bueno, el otro candidato es Andrea Salai, que no era siquiera especialmente talentoso; un imitador eficaz, cuando mucho, pero muy alejado del ingenio y refinamiento de Leonardo. Esta versión se sostendría, si acaso, en el rumor de que Salai pudo haber heredado diversos bienes del maestro, entre los que se contaría la propia Gioconda (que después habría llegado a manos del rey Francisco I de Francia; de ahí que desde entonces esté en suelo francés). Es decir que tal vez Da Vinci pensó en legarle esa obra que, digamos, tenían en común. Pero la verdad es que nada indica, ni que se haya quedado con el cuadro original a la muerte de Leonardo, ni que pintara la copia –su Monna Vanna, una versión de la Gioconda con el torso desnudo, deja mucho que desear.
Al final, quizá lo de menos es quién la pintó; lo que más intriga es si igual aquí significa necesariamente lo mismo. Porque, en efecto, todo está ahí: el encaje del vestido, la raya en medio, los caireles, las colinas, el puentecito y, claro, la sonrisa. Y aunque sea un lugar común, lo cierto es que en esa sonrisa descansa buena parte del misterio de la obra. Y ¿acaso diríamos que hasta en eso es idéntica? La verdad es que no. Leonardo pasó años estudiando la sonrisa humana. Sabía que en los gestos estaba el secreto de la verosimilitud. Por eso aprendió, como dijera Walter Pater, “a ir al fondo y buscar la fuente de las expresiones dondequiera que se hallara”. Sobre todo, la de la sonrisa. Una y otra vez. La dama del armiño, el ángel de La Virgen de las Rocas (en las dos versiones), el San Juan Bautista, la Madonna Litta (atribuida a Da Vinci), la Virgen y Santa Ana del cuadro de Louvre y también las del llamado Cartón de Burlington House, todos sonríen. ¡Y cómo! A Leonardo nada le interesaba más en el mundo que el ser humano –y claro, por él, las máquinas–; de ahí que, por ejemplo, las flores y el pasto en La anunciación parezcan tan esquemáticas, como si se tratara más de un tapiz que de verdaderas plantas. Pero en cambio la sombra del arcángel Gabriel proyectada sobre el césped, ¡qué prodigio de sombra! Basta hojear sus cuadernos de notas para conocer el tamaño de la obsesión: ojos, bocas, cejas, manos, músculos, huesos, muecas, posturas, edades. Eso no está ahí, en la réplica: la sensibilidad monstruosa del maestro para reproducir lo humano. Véanse los rizos que escapan del velo de Lisa: en manos del aprendiz parecen de caricatura, no como los de Leonardo: pelo humano en acción. Lo mismo ocurre con el drapeado de la ropa: en uno son pliegues simulados, en el otro tela pura que cae. Pero sobre todo la diferencia está en los ojos (en la réplica extrañamente alineados, como si la Mona Lisa estuviera de frente y no ligeramente de lado, como de hecho está). El enigma no se debe solo a la pátina del tiempo. Hay algo más ahí: una mirada que completa la sonrisa, una chispa ausente por completo en la copia, que es la que le da al rostro ese aire de cosa viva que por siglos nos ha mantenido en el asombro. Eso es lo que las separa: la distancia que hay entre un cuadro –el más esmerado incluso– y algo que de tan vivo casi podemos oírlo respirar. Pero, quién sabe, a lo mejor nuestra percepción está irremediablemente cegada por el hábito –y las ganas– de creer que Mona Lisa solo hay una. ~

(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.