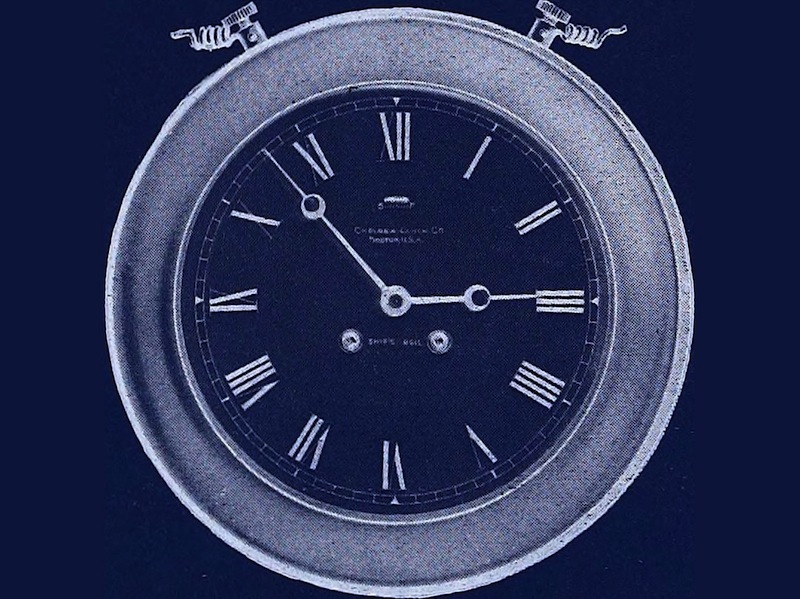El hijito ha criado una familia paralela que poco a poco ha invadido la casa. Creemos que es un complot calculado para implantar una tiranía y apoderarse de nuestros recursos naturales. Se trata de una familia adventicia de dinosaurios: esos okupas de la curiosidad infantil con los que es imposible negociar.
Pululan. En el cuarto del niño hay unos pajarracos cuidando canicas. Son como unas avestruces emos. Hay que entrar con tiento a ese cuarto para no sufrir un choque con sus picos de bisturí, cabezas de clavija y alas de parapente que vuelan, a fe mía, hechos la madre. En el librero, entre las obras completas de Jung, rugen unas iguanas aplanadas con unas como corcholatas invertidas en el testuz. Al entrar a la cama no es raro que los dedos de los pies acaben entre los colmillos afilados de un tiranosaurio rex. Ya una vez descubrimos una especie de peneque azul con aletas que flotaba plácidamente en las aguas heladas del excusado egoísta.
Partes enteras de la casa se han convertido en criaderos, nidos, guaridas y campos de batalla en los que dinosaurios cabezones defienden a sus crías de los depredadores. El pequeño jardín está obviamente lleno de excavaciones en las que cada piedra es un cráneo y cada ramita un fémur. ¿Y qué hace ese sapo tricorne en el congelador? Muy sencillo: ha comenzado la edad del hielo. Y la cinta sonora que acompaña todo esto: rugidos cavernosos, chillidos agudos de urracas prehistóricas, una alharaca cretácica…
Claro, porque la otra cosa complicada es amaestrar ese silabario lleno de ocus, aurios, morfos y podos con objeto de no quedar ante el niño como un imbécil que confunde un proterosucus con un argentinosaurio, o a un quetzalcoatlus con cualquier pteranodonte.
A la hora del desayuno, no hace mucho, un monstruo horroroso atacó de pronto, con calculada saña y despiadada eficiencia, mis huevos rancheros. El resultado fue una explosión de desayuno cuyos estragos bañaron varios metros a la redonda. Un asco. La mamá y yo gritamos, sorprendidos, porque el ataque fue acompañado por el obligado chillido punzocortante. Pasado el estrépito, con el pelo goteando de yema, el niñito nos advirtió que no lo regañásemos a él, que el culpable había sido un oviráptor, “ladrón de huevos” que no pudo controlar su instinto. El incisivosaurio era 200 gramos de plástico comprimido acostados de perfil en el batidero del plato: cara de pájaro dodo con fauces de destapador y cuerpo de pollo recién desplumado. El incisivosaurio ranchero.
¿Por qué los niños se obsesionan a tal grado con los dinosaurios? Deberá haber mil teorías… No faltará el freudiano que vea en el hocico del espinomorfus una máquina emasculante portátil que el niñito blande cada vez que ve al papá con la guardia baja. Y supongo que les hechiza el tamaño descomunal. Quizás pesa también como ingrediente el hecho de que hayan desaparecido; su carácter irreversiblemente extinto: que la fascinación sauriofílica coincida con la edad en que los comienza a intrigar la muerte, ¿no será un ensayo de mortalidad? ¿Una especie de propedéutica tanática?
Ojalá que ahí se quedaran los niñitos, ahí en ese acogedor zoológico caduco de fauces y escamas, plumas y garfios, coprolitos y colmillos. Los pobres niñitos… Pensar que llegará el día en que el meteorito de la infancia meterá reversa y deberán enfrentar a los verdaderos depredadores, a las manadas de ricachonceratopos, a la inclemente gordillosauria, al gamboapascoráptor, al bartlettofisis y al eternoretornante arturomontielónicus…
Entonces sí van a saber lo que es rugir.
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.