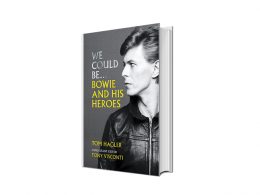En un reciente número del semanario The New Yorker (el del 14 de mayo, p. 44) James Surowiecki publica un artículo cuyo título en español sería “Mano invisible, palma engrasada” que inicia con el escándalo de los sobornos pagados por la comercializadora Walmart en México, y que gloso en seguida.
Surowiecki explica que “hasta la década de los setentas los países occidentales prestaron poca atención a la corrupción y entendían al soborno como un aspecto incómodo pero necesario para los negocios.” Luego de algunos escándalos que involucraron a cabezas de Estado de Italia, Japón y Honduras, el gobierno de Estados Unidos pasó una ley llamada “Acta de prácticas corruptas extranjeras” (FCPA) que prohibía sobornar a empleados de gobiernos foráneos. Tuvo valor simbólico, dice el analista, pero se practicó poco.
Más tarde, en 1997, la OCDE prohibió formalmente la práctica; en 2003 las Naciones Unidas urgieron a sus países miembros a hacer lo propio al mismo tiempo que Bush, y después Obama, reforzaban la FCPA. Las transnacionales se quejaron de que esa ley dificultaba hacer negocios en países corruptos, que es de lo que se trataría, dice Surowiecki: de que opere como una sanción económica que obligue a los gobiernos a combatir la corrupción. Según la OCDE, esto ha funcionado. Sin embargo, sólo en los últimos cinco años, las compañías transnacionales norteamericanas han pagado casi cuatro mil millones de dólares en multas por infringir esa ley: obviamente los beneficios son mayores que el castigo.
Un país corrupto (como México) sabe que poseer “burocracias hipertrofiadas” se convierte en una manera de crear barreras y obstáculos que se arreglan con sobornos. Por eso hay quien teoriza que sin mordidas la actividad económica se estanca: sin soborno hay menos productividad y menos negocio. La opinión contraria es que si el soborno agiliza los trámites en el corto plazo, a la larga perjudica tanto a los negocios del sobornador como a la economía sobornada. Es la opinión de economistas que han demostrado que todo soborno genera otros, pues agilizar un trámite sólo incita a las burocracias a inventar nuevos trámites. En el caso de Walmart, los permisos de construcción se apresuraron, pero incentivaron a las autoridades a convertir los permisos futuros en algo aún más dífícil y costoso. El otro problema, obviamente, radica en que las economías de la India, Rusia y China –grandes inversionistas en el extranjero– tienen leyes contra el soborno, pero raramente las ponen en práctica, lo que les da ventaja comercial. Hasta ahí Surowiecki.
¿Seríamos capaces en México de entender que el soborno es una de las mejores maneras de estorbar el crecimiento? Nuestros intentos por crear instrumentos de transparencia y vigilancia para abatir la corrupción, ¿han sido eficientes, o sólo han aumentado la dificultad para practicarla?
A fin de cuentas, entre nosotros, el soborno y la transa son hasta indicio de arrojo y competitividad… Es bochornoso que hasta en el Diccionario de la Real Academia Española se encuentre formalmente registrada la expresión coloquial “unto de México”, que significa “Dinero, y especialmente el que se usa para sobornar”. Expresión que alude a la práctica de “untar” con dinero una mano, como si fuera mantequilla en pan, con el propósito de que esa mano apresure u obvie un trámite cualquiera.
La metáfora es de viejo cuño y está llena de variaciones. En su precioso diccionario La lengua de Cervantes (1906) don Julio Cejador y Frauca anota ese empleo un par de veces en El Quijote: una en la que se “unta” de ducados la péndola (la pluma) de un escribano, para que mienta, y otra en la que se unta una “rueda de carreta” para que un trámite corra ligero. Ese “ungüento amarillo” (pomada de oro) se convirtió en “ungüento mejicano” o “unto de Méjico” inmediatamente después de la conquista.
Y pues somos un país enamorado de sus tradiciones…
(Publicado previamente en El Universal)
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.