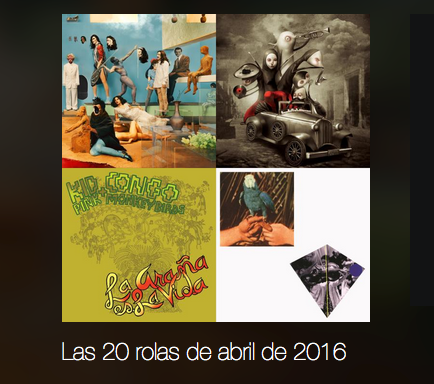La “alta cocina” está en un periodo de tensión dramática. René Redzepi en Noma o Andoni Luis Aduriz en Mugaritz parecieran contagiados de una vocación monacal: despojan sus platos hasta reducirlos a su mínima, que es su máxima, expresión: parecen desmontarlos de capas y capas de historia de la cocina y dejarlos en quintaesencia. Éste, por ejemplo, es el langostino con ostiones y alga marina de Redzepi. No se me ocurre otra palabra: es un plato casto:

Redzepi y Andoni pasaron por la cocina de Ferran Adrià. Él, que ya cerró su restaurante, representaba el otro extremo de esta cocina en tensión: lo gozoso, explosivo, juguetón. La cocina entre comillas, la cocina irónica (pensemos en su famoso “huevo” de gorgonzola); también: la cocina del desplante técnico, del capricho, del lucimiento de mago o prestidigitador. A Adrià siguió Heston Blumenthal en The Fat Duck, que acaso va de salida, y en esta generación Grant Achatz, de Alinea en Chicago. Éstas son las costillitas de Alinea, que, como se verá, son cualquier cosa menos recatadas:

Según la famosa lista S. Pellegrino de los mejores 50 restaurantes del mundo, Noma es el número 1, Mugaritz el 2, The Fat Duck el 5, Alinea el 6.
* * *
Hay un momento en el “menú de la tierra” de Pujol (número 49 en la lista S. Pellegrino) que es, probablemente, la forma más inteligible de la tensión entre despojamiento y acumulación, entre lo monacal y lo barroco, que puede encontrarse en la ciudad de México. Son el cuarto y quinto platos del menú, que en el papel vienen enunciados así: “Huevo escondido en infladita rellena de frijol bayo y salsa de chapulín” y “Chilacayotes curados en limón y sal; chileatole; papitas tiernas; bolitas de yuca frita; epazote”.
Hace tiempo, en cocina, Enrique Olvera (chef de Pujol) era juguetón, divertido, irónico. Luego, conforme se aproximó a René Redzepi, su cocina fue inclinándose hacia una seriedad extrema. Libres completamente de humor, sus platos –como el impresionante tamal de huitlacoche, tercero en el orden del menú de la tierra– pueden parecer hasta luctuosos. Entonces el mesero sirve el huevo escondido.
Veamos. El solo uso de la palabra “escondido” implica un juego, si no de escondidillas cuando menos de participación del comensal: hay que entrar a esa infladita (diminutivo cien por ciento chilango y también lúdico) y recoger de ahí ese huevo. El huevo está en un equilibrio tembloroso: el tenedor lo hiere y él emite su yema líquida, que se convierte en una salsa untuosa que se va como por un drenaje hacia adentro de la infladita; la infladita tiembla también, mojada de amarillo, presumiendo los reflejos de la grasa en que ha sido frita. El tenedor busca en el interior de la masa: salen frijoles cuya redondez corta la salsa de chapulines, que es salada, ahumada, ácida: equilibrio entre redondo y punzante. Es un plato riquísimo en texturas: crujiente, untuosa, cremosa, gelatinosa, líquida, granulosa, grasosa: todas en cantidades pequeñitas; en sabores: clara de huevo, yema de huevo, yerbas, frijoles, chapulines, masa frita. Es un plato decididamente postcolonial: sí, maíz, chapulines, frijoles, pertenecen a un pasado antiguo de México, pero la idea –lo escondido, lo sumergido en grasa, lo juguetón– es necesariamente de un signo no prehispánico. La grasa es gozo: este plato es gozo puro. Y broma y sonrisas. Es un plato en consonantes forzados, en esdrújulos: es un plato barroco y explosivo.

Y luego, como para callarte la boca, llegan a la mesa los chilacayotes. Vienen en un plato imperfecto: barro (o algo similar) café, tal vez con alguna grieta muy pequeña. Claramente una mano humana hizo este plato; claramente esa mano mezcló el material irregular de que está hecho. En el fondo del plato: además de un par de trozos de chilacayotes, bolitas de masa, papitas, hojitas verdes. Esto es modestia, humildad. Entonces un mesero derrama sobre estos pobres vegetales un chorro de chileatole –atole salado y ligeramente picante.

Como es sabido, en el calmécac el niño o adolescente azteca aprendía mortificación (refieren los estudiosos que por medio de espinas de maguey), penitencia, humildad, castidad; aprendía a comer poco o mal. El sufrimiento es el gran aprendizaje. Así precisamente es este plato. No todos sus elementos son prehispánicos, pero sin duda la idea que está detrás de él lo es. (¿Involuntariamente para Olvera? Lo ignoro.) Esta es la cocina de la sencillez, del despojamiento, de la humildad. Más: es la cocina de la mortificación. Este plato te habla y te dice: –Eres poco: resígnate. Es la cocina de la jodidez: lo pruebas y una espina de maguey se te hunde en la espalda. Ésta no es la cocina que los sirvientes de Motecuhzoma Xocoyotzin le daban a probar mientras le limpiaban las babas, y que tanto sorprendió a Bernal. Ésta es la cocina que Cuauhtémoc, el apasionado y solitario Cuauhtémoc, debió comer en su crianza; la crianza que te hace indoblable, la crianza que termina años después con tu martirio: Cortés pone tus pies en llamas y tú guardas silencio. Así precisamente es este plato.
El lapso entre la llegada del plato número cuatro del “menú de la tierra” de Pujol y el último bocado del plato número cinco debe ser de unos treinta minutos. Mañana quién sabe, pero el día de hoy es la media hora más tensa y más emocionante de la cocina mexicana.
Nota. Las fotos, de arriba abajo, son de Judith Rodríguez; Joachim Ladefoged; Ulterior Epicure y Adam Goldberg.
Escritor. Autor de los cómics Gabriel en su laberinto y Una gran chica (2012)