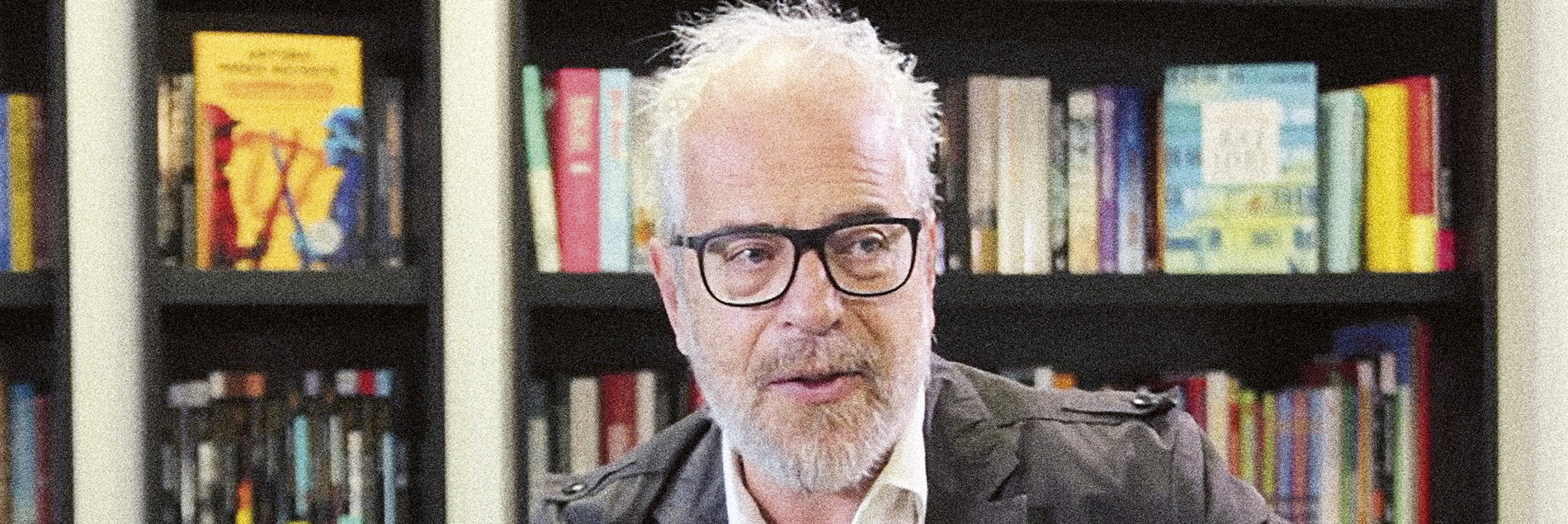Las biografías son historias parciales de una ciudad. Creciste en la Ciudad de México en los años ochenta y noventa. ¿De dónde abrevaste ideas, en dónde comías, qué chefs admirabas?
La cocina era bien diferente entonces. En México no había “grandes cocineros”, si acaso había grandes restaurantes. La figura del jefe de cocina era una incógnita. Solo hasta que entré al mundo de los restaurantes noté que ciertos nombres empezaban a aparecer, pero no eran del dominio público. Si acaso se sabía de Mónica Patiño y Paulino Cruz, porque salían en Canal Once. Tampoco había revistas importantes de cocina. Publicaciones como Gourmet llegaban de lejos (y tarde) y solían ser recetarios: su tema no era cómo piensa el cocinero, sino que eran colecciones de recetas. Mis referencias de cocina eran lo que hacía mi mamá. El recetario de mi mamá, escrito a mano, no era un acervo interminable, pero lo que hacía lo hacía muy bien: milanesas, entomatados, caldo de pollo…
Para mí cocinar era una manera de halagar o de regalar algo, un acto de cariño para quien fuera. A mis amigos les encantaba cuando les hacía milanesas gratinadas con chipotle. Pero antes de eso hacía pasteles. Mis abuelos tenían panaderías. Cuando se acercaba un cumpleaños yo ayudaba a hacer el pastel. Era como una travesura, pero también había algo fascinante, mágico, en ver que algo líquido se convierte en sólido. No lo sobreanalizaba, no era un asunto de química sino algo divertido. Durante las vacaciones mi mamá me llevaba a trabajar a la panadería. Me fascinaba el desmadre de los panaderos. La cocina era un espacio completamente extraño para alguien como yo, que apenas iba en la primaria.
En la preparatoria me di cuenta de que cocinar era lo que quería hacer. Mi abuelo me consiguió trabajo en La Pérgola de Polanco y ahí estuve unos meses haciendo mayonesas y lavando platos. Después de un tiempo me pasaron a la cocina fría, para hacer la ensalada rusa, por ejemplo, luego un poco de pasta fresca. Cuando se puso más serio mi deseo de ser cocinero, me fui a la Hacienda de los Morales. Estuve en banquetes preparando salsa verde para las bodas. Eso duró unos meses, hasta que me fui a Estados Unidos, al Culinary Institute of America de Nueva York.
Parecería que en los años noventa faltaban ideas en la cocina. ¿Leías revistas o libros sobre gastronomía? ¿Tenías curiosidad intelectual por el oficio?
Leía lo que caía en mis manos, pero no estaba buscando inspiración. En ese tiempo –en 1994– el buen cocinero era el machetero, el que sabía hacer. No llegabas a la cúspide por inventar una receta si no sabías picar cebolla. Yo estaba convencido de que necesitaba velocidad y técnica. No estaba pensando en tortillas, simplemente no se acostumbraba eso. El chef no era un creador; era una persona que sabía preparar una buena salsa holandesa. Las “innovaciones”, si es que existían, eran muy sutiles. En la Hacienda de los Morales preparábamos salmón con salsa holandesa, barbacoa y chilaquiles. La gran novedad era la crema de cilantro.
No leía porque ese no era el camino. En la escuela las lecturas eran escasas y muy al inicio: historia de la gastronomía, Fernand Point, Georges Auguste Escoffier, obviamente. En todo caso se trataba de entender de dónde venía el sistema. Pero la tarea eran recetas, recetas, recetas. Cuando estudiaba, la cocina era una carrera técnica. Solo hasta que estuve a cargo de una cocina empezó a preocuparme la parte intelectual. Antes no. Es una progresión. Primero es la técnica, luego la velocidad y precisión.
Muchos cocineros son escépticos respecto a las universidades.
Claro, porque los egresados son lentos. No es que no sepan: conocen las técnicas, pero les falta la velocidad. Eso toma años. Yo aprendí mucho en la universidad –ahí conocí bien los términos y los cortes–, pero aún así salí hecho un pendejo. En la universidad, en donde hay unos cuantos estudiantes y un profesor, preparar cuatro porciones es sencillo; pero en cuanto llegas a un restaurante y no son cuatro porciones sino cien y no son doce alumnos sino tú solo, se viene el mundo abajo. Ahí es cuando aprendes velocidad y precisión. Ese es el segundo paso para progresar. El tercero es cuando estás a cargo de una sección o de una cocina, es entonces que empiezas a tomar decisiones –¿le quito?, ¿le pongo algo?–. Antes no hay nada que decir.
Cuando saliste del Culinary Institute, ¿sabías que ibas a tener un restaurante?
Ni siquiera sabía que quería tener un restaurante. Antes de irme de Nueva York fui a una entrevista en el Marriott. Solo tiempo después, en una cena en Le Bernardin, pensé: esto es lo que quiero. Apenas ahí me di cuenta de que quería fine dining. Comencé a investigar sobre alta cocina, justo al tiempo que los cocineros empezaron a crecer mediáticamente. De pronto Gray Kunz –el chef de Lespinasse–, Ripert, Jean-Georges Vongerichten, Daniel Boulud, Alice Waters, Thomas Keller y Larry Forgione se volvieron visibles. “De aquí soy”, pensé. Empecé a hacer pequeñas estancias en restaurantes de la ciudad.
Pujol estuvo a punto de no suceder. Ibas a abrir otro restaurante, pero tu socio se arrepintió. En 1999, nueve socios reunieron un millón doscientos mil pesos para abrir Pujol. Un millón se fue en el traspaso.
Sí, entonces solo teníamos doscientos mil pesos para arreglar el lugar, que no nos alcanzó para nada. El restaurante más feo que haya abierto en la Ciudad de México recientemente está mejor que Pujol cuando abrió en 2000. En el menú inicial había un salmón en salsa de mandarina con poro y zanahorias, un volcán de chocolate con helado de cajeta, un sándwich de atún. Un menú muy de los años noventa. También había un New York a la pimienta. Me iba a San Juan a comprar todo lo que no había en el mercado.
Al principio Pujol no tenía pretensiones. Pujol, desde el inicio, trató de ser juguetón con la comida, ser un restaurante suelto. Cuando volví a México el libro de Thomas Keller, The French laundry, era mi Biblia. Lo hojeaba a diario. Me encantaban, por ejemplo, sus coffee and doughnuts. Me intrigaba la posibilidad de que una bolsa de zanahorias con chícharos congelados se pudiera convertir en un plato delicioso, extraordinariamente bien ejecutado y estéticamente asombroso. Me llamaba la atención la escuela de Keller: tomar lo mundano y llevarlo a un restaurante perfecto (no excesivamente fino, porque Pujol no lo era).
En ese momento ¿cómo trasladaban el elemento creativo a la carta?
En 2001, éramos cuatro personas en la cocina. Pujol nunca tuvo un plato calca de otro (salvo quizás el New York); siempre estaba la necesidad de darle una vuelta, de añadir un detalle propio. Eso siempre me animó: incluso cuando en la escuela hacía una salsa holandesa le echaba un poco de salsa Tabasco. Pero no dejaban de ser toques, no se trataba de una filosofía o una propuesta estudiada y analizada.
Algunos platos de Pujol han sido clave en la evolución de algo que se podría llamar “cocina chilanga de propuesta” y que me parecen protagonistas de la historia de la cocina mexicana reciente. Uno de esos platos es el salpicón de pato.
El salpicón era un invento de Antonio del Rivero, del restaurante Savannah, pero él lo hacía con una influencia oriental. Un cocinero de Pujol había trabajado con él. En ese momento nadie iba al restaurante, nos iba mal. Entonces nuestro cocinero recordó que el plato era muy popular en el Savannah. Le dimos una vuelta: lo hicimos caliente, con un abanico de aguacate y una salsa borracha. Era más un confit de pato que un salpicón. Fue un plato importante, porque nos dimos cuenta de que a la gente le interesaba el giro local. Otro plato anterior, el club sándwich de foie gras, gustaba, pero la gente no regresaba a pedirlo. Con el salpicón vimos que había un mayor interés por lo mexicano. Fue una primera señal. A partir del salpicón, que entró en la carta en 2002 o 2003, el restaurante empezó a tomar su forma actual.
El mole de olla, tal vez el primer platillo icónico de Pujol –un mole reducido a su mínima, o quizás debiera decir máxima, expresión–, apareció en la carta un poco después.
Ese mole, junto con un robalo que incluimos en la carta, fue nuestro primer plato deconstruido. La cocina mexicana de deconstrucción en Pujol duró de 2005 a 2009.
Son los años en que el mayor propulsor de la deconstrucción en la cocina, Ferran Adrià, de elBulli, se consideraba el gran innovador. Esos años en Pujol se pueden ver como un resumen de la cocina mexicana –de la Ciudad de México a Oaxaca– pasada por la deconstrucción.
La influencia de Adrià se veía en la quesadilla que servíamos en vaso; en el taco placero deconstruido que servíamos en un frasco con polvo de chicharrón y gelatina de salsa mexicana; en la piña colada, que servíamos en plato, con un popote para succionar la tapioca; en el capuchino de flor de calabaza con coco y nuez moscada, que también era un plato en homenaje a Marco Pierre White, inventor del capuchino de hongos. Aplicábamos las técnicas de la cocina moderna de elBulli y Alinea, el restaurante de Grant Achatz en Chicago, a la cocina tradicional mexicana.
En Pujol esta cocina terminó de tajo en 2010. En ese momento leí un texto de René Redzepi sobre Iñaki Aizpitarte, donde decía que la clave del chef de Le Chateaubriand era que no hacía una reinterpretación de los clásicos franceses; es decir, no se trataba de darle una vuelta a, no sé, una quesadilla, sino de crear una nueva quesadilla. Esto resonó mucho en mí. Luego vino Redzepi a cocinar a Pujol, junto con Alex Atala, el chef de D.O.M. en São Paulo, y Alex Stupak, chef neoyorquino que acababa de abrir Empellón en Manhattan. Eso fue en el décimo aniversario del restaurante, en 2010. En cuanto se fueron hicimos un borrón y cuenta nueva; dijimos: “A la chingada la deconstrucción. Vamos a empezar a hacer platos de ‘nosotros’.” Unas flores de calabaza rellenas de frijol, un aguachile de hierbas de mar, con cristalina y salicornia. O los elotitos con mayonesa de café y hormiga chicatana, que todavía están en el menú.
Hubo un momento un poco después de la llegada de estos platos en que Pujol se convirtió en una taquería. Todos los platillos de su menú de degustación eran tacos.
La etapa de taquería en Pujol fue entre 2011 y 2012. En Empellón, la taquería de Stupak en Nueva York, comí unos tacos extraños, que en principio me ofendieron y luego me dejaron claro que los tacos no tienen que ser siempre los tacos canónicos –de bistec o chicharrón en salsa verde–. Había, por ejemplo, un taco de callo de hacha con parsnip, un plato de Jean-Georges Vongerichten, pero colocado sobre una tortilla. El sabor no me gustó demasiado, pero la idea… Nunca me había pasado por la mente que se pudieran hacer tacos nuevos. Para mí había que hacer los que ya estaban, no había para dónde moverse. Había tacos de guisados, tacos de trompo, de carne al carbón, etcétera. No se me ocurría hacer tortillas de sabores o cambiar los rellenos, y mucho menos emplatar sobre una tortilla, que eso es justo lo que terminamos haciendo en la taquería Pujol. Incluso hubo personas que se quejaron: esto no era menú de degustación, decían, era una taquiza.
Para mí ese ha sido el momento más audaz del restaurante, y uno de los más osados de la cocina chilanga. Eso era bordear los límites de lo que se podía hacer en alta cocina.
Yo lo veo como la manera de ir hacia delante sin perder el pasado. En ese momento no quería ir a comer al equivalente de Pujol en, digamos, Chiapas. Yo quería ir a comer en el mercado, eso es lo que me gusta. Entendí que tenía un lugar como los que no me gustan y que necesitaba introducirme al mundo del mercado. Por otro lado, aunque en el mercado encontraba los sabores, también encontraba cosas que me parecían desagradables. Por ejemplo: el chilerismo para cocinar la proteína, para emplatar, para freír. El chilerismo es el valemadrismo, que es asumir que como tienes tanto sabor lo demás no importa. Es decir, lo principal es el fondo y no la forma. Yo siempre he creído que no están peleados. Un ejemplo afortunado es el nigiri japonés, cuyo origen es el mismo que el del taco, pero que, a diferencia de este, ha alcanzado un nivel asombroso de perfeccionamiento. Hasta hace poco el taco seguía siendo callejero, no refinado. Nadie se ponía a pensar en la temperatura del aceite para freír las carnitas, o en qué tipo de aceite, o por qué. Nadie había hecho un análisis riguroso; era un asunto empírico a la mexicana. Esa es la novedad del taco de Pujol: no se puede hacer un taco perfecto, pero sí, analizándolo, un taco chingón.
Yo veía en la taquería Pujol una lucha por extraer del caos algo que se acercara a lo perfecto. Lo que intentaba Pujol –o yo lo veía así– era controlar todos los elementos para acercar al taco a su límite de perfección. Era un taco, además, razonado. (Aunque el comensal no se enterara de sus razones.)
Nos preguntábamos también por los límites de la fealdad. ¿Por qué una carne deshebrada es “fea” y por qué una carne moldeada como un cubo no lo es? ¿Por qué si tomas la barbacoa y la empacas, la encuadras, la sellas y la emplatas se considera que eso es “bello”? Luego sucedió algo interesante, la cocina redzepiana en México se empezó a embellecer, colocada en las orillas del plato, con yerbas y florecitas. A mí eso me molesta: me deja claro que no estamos avanzando. Si queremos proponer una cocina nueva desde México lo primero que tendríamos que hacer es no “sanear” nuestra mexicanidad.
Por otro lado, la filosofía de René Redzepi –que favorece lo local recalcitrante– también ya va quedando atrás. Es como si Pujol estuviera siempre en gestación.
Pujol ya superó su etapa de influencia de Redzepi. Ahora no sé adónde va. Todo en Pujol tiende a simplificarse; a pasar por dos procesos: uno de decantación y otro de reconocimiento, el de saber que en cocina el logro es ya no tener que pensarlo.
En la cocina actual veo un movimiento pendular: primero hacia el barroco –recargar a toda costa–, luego, con la llegada de Redzepi, hacia lo monacal –simplificar a toda costa, hasta prácticamente la extenuación.
Hasta llegar a un plato que es una gota de mole recalentado con otra gota de mole nuevo y nada más. No sé si sea un movimiento pendular. Yo veo, al menos en nuestra cocina, una sola dirección: hacia la simplificación. En Pujol, hace unos años, la idea era lo importante. Por ejemplo, en el mole madre, que lleva mil días recalentándose. En ese plato hay o hubo un mensaje, que era: el mole es un plato en sí mismo; el mole es un plato terminado, no una salsa. También llevaba una pregunta: ¿el recalentado es una forma de evolución en la cocina mexicana? No se trataba de hacer “el mejor mole”, la conversación era otra. Esa conversación ya sucedió, el mensaje ya fue transmitido y ya no queremos emitir más mensajes. Queremos simplificar el discurso. El nigiri de lichi, que se sirve antes de los postres, no quiere decir nada. La bola de esquites con chicharrón que hicimos ayer no tiene ningún mensaje. A estas alturas yo solo quiero comer eso: un plato delicioso y divertido. Elegante en su ejecución pero no conceptual. A veces, cuando te concentras demasiado en las ideas te separas de los sabores. Ahora lo único que queremos preguntarnos ante un plato es: ¿es delicioso o no? En este momento solo queremos hacer cocina chingona. Y ya. ~
Escritor. Autor de los cómics Gabriel en su laberinto y Una gran chica (2012)