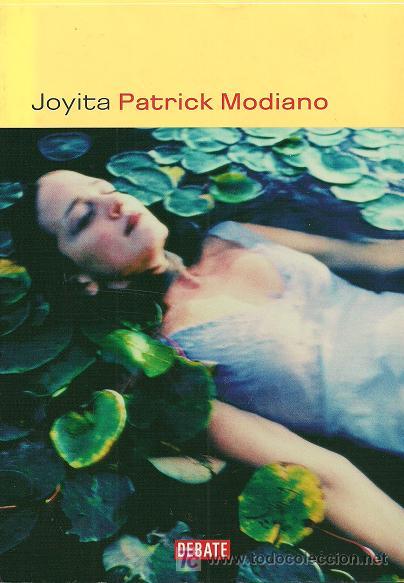En mayo de 2014, el programa de humor Heute Show de la cadena alemana zdf emitió un sketch en el que un reportero comía en la cocina de la Casa Blanca unos nuggets de pollo con sabor a cloro. Se trataba de una clara referencia a Estados Unidos, donde el proceso de desinfección del pollo se realiza con productos químicos, entre ellos el cloro. En mitad de las negociaciones del TTIP, el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, el miedo a que productos como la carne hormonada, el pollo “clorado” o alimentos transgénicos invadan Europa roza la paranoia, y ha conseguido que en el debate público sobre el tratado, que se negocia desde julio de 2013 y todavía no ha alcanzado más que un acuerdo general, el “no” vaya ganando.
El proceso de desinfección con cloro no es menos seguro que otros procedimientos. La Unión Europea, sin embargo, sigue el principio de precaución que le ha hecho prohibir los transgénicos a pesar de que no existen pruebas concluyentes sobre sus consecuencias negativas para la salud. Los contrarios al acuerdo temen que la desaparición de barreras no arancelarias entre Estados Unidos y la Unión Europea –estándares de calidad o salud, requerimientos técnicos o de etiquetación, cuotas y regulaciones que evitan la importación de determinados productos– suponga una relajación de los criterios sanitarios del continente. Pero no solo eso. Sindicatos, ongs y partidos ecologistas consideran que la desregulación que implica el tratado pondrá en peligro la educación y la sanidad públicas, los derechos laborales, el medio ambiente, la privacidad y, en definitiva, los pilares de la Unión Europea.
El secretismo en las negociaciones no ha contribuido a erradicar esos miedos. La percepción de que se estaban tomando decisiones a espaldas de los ciudadanos aumentó la sensación de que eran antidemocráticas. Y esa falta de transparencia creó un vacío que sirvió para que los detractores del acuerdo –el sector agrario, partidos verdes y antiglobalización, mayoritariamente– monopolizaran el debate: del TTIP solo se sabía que era malo.
La unión comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que representan más de la mitad de la riqueza mundial, liberalizará un mercado de más de ochocientos millones de consumidores. El acuerdo implica la eliminación de aranceles y la reducción, armonización e incluso eliminación de barreras no arancelarias. Los aranceles que hay actualmente entre Estados Unidos y la Unión Europea son ya muy bajos (según la Comisión Europea, un 3% de media), aunque en algunos sectores protegidos son mucho más altos. El núcleo del acuerdo está, por lo tanto, en la reducción o eliminación de regulaciones que ambas partes consideran innecesarias, en la unificación o armonización de estándares. Ante las críticas sobre las posibles consecuencias de esta desregulación, la Comisión Europea ha establecido unas líneas rojas: la sanidad y la educación públicas no forman parte de las negociaciones, los países miembros son los encargados de gestionar sus servicios públicos; los estándares sanitarios y de alimentación se van a mantener; se respetará la excepción cultural; el comercio con un país que no suscribe todas las indicaciones de la Organización Mundial del Trabajo –Estados Unidos– no implica la eliminación de derechos laborales en Europa; el Parlamento Europeo y los países miembros tienen la última palabra.
Pero hay razones para el escepticismo. A principios de este año la Comisión Europea publicó los resultados de una encuesta pública sobre el isds (arbitraje de diferencias Estado-inversor): un 97% estaba en contra. El isds es una cláusula incluida en la mayoría de acuerdos comerciales que permite a un inversor buscar una compensación económica si considera que un Estado ha vulnerado sus derechos de inversión. Cualquier disputa entre un inversor y un Estado que ha cambiado las reglas del juego –se descubre que un producto de la empresa x es peligroso para la salud, y el Estado decide prohibirlo– se dirimirá en un tribunal de arbitraje y no en los tribunales ordinarios del Estado. El isds no garantiza la eliminación de la ley que afecta al inversor, pero sí exige una compensación económica –que no deja de ser un gasto para el contribuyente–. Este instrumento se ideó en 1959 en un acuerdo bilateral entre Alemania y Pakistán para garantizar la seguridad jurídica y evitar expropiaciones o cambios repentinos y arbitrarios de la legislación. Tiene sentido en países inestables, no tanto en un tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos. No son pocas las organizaciones y think tanks –incluido el libertario Cato, poco sospechoso de tener una postura en contra de las empresas– que recomiendan su eliminación total. La comisaria de comercio de la ue, Cecilia Malmström, ante las críticas, ha propuesto reformarlo.
Como ocurre siempre en política, el TTIP crea ganadores y perdedores. Según un estudio del European Council on Foreign Relations (ecfr), los sectores ya fuertes en Europa se beneficiarán (automóviles, construcción, finanzas), mientras que otros, como el agrario, se verán perjudicados, al igual que los países que exportan a la ue los mismos productos que exporta Estados Unidos. La clave, según ecfr, está en compensar a los perdedores como se hizo tras la creación del mercado único en 1992: los fondos de la unión aumentaron el doble para ayudar a los más desfavorecidos por la integración.
Donde sí hay más consenso es en la importancia geopolítica del tratado. Algunos hablan de una otan económica, otros de un orden mundial liberal reforzado frente a China o Rusia. Como dice Peter Van Ham del Clingendael Institute, “el TTIP no es solo un acuerdo de libre comercio, sino que une a países que confían en sus instituciones y están dispuestos a defender su modo de vida frente a poderes cada vez más competitivos”. Javier Solana y Carl Bildt afirman en un artículo en Project Syndicate que “aún más apremiantes que los beneficios de la consecución de un acuerdo son las consecuencias potencialmente catastróficas del fracaso.” Mientras se negocia un tratado comercial (el tpp) entre Estados Unidos y varios Estados americanos, del Pacífico y Asia, Europa debe profundizar en su alianza atlántica para no quedar fuera del nuevo orden mundial: “si el TTIP se estanca o se desploma, mientras el tpp avanza y triunfa, el equilibrio mundial se inclinará marcadamente a favor de Asia”.
La Comisión Europea confía en llegar a un acuerdo antes de que termine la presidencia de Barack Obama, pero es difícil. Queda mucho por debatir –la próxima reunión es en julio–, pero al menos ahora sabemos que el pollo clorado no está en la mesa, y que si lo estuviera no sería, ni por asomo, lo más preocupante del tratado. ~
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).