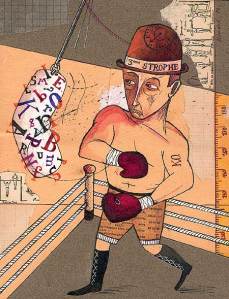En los últimos cincuenta años Estados Unidos se ha convertido en una sociedad multicultural, desprendiéndose de su antigua identidad fundada en el melting pot. A diferencia de Europa, cuyo problema es la aceptación de una nueva y vasta población inmigrante, aquí el asunto de la raza ha formado parte desde el principio del diálogo americano.
Somos un país de inmigrantes: la inmigración está en la base de nuestra fuerza. Los inmigrantes (todos nuestros antepasados lo fueron) no tienden a ser percibidos como “el otro”. Extrañamente, sin embargo, han sido nuestras poblaciones más “americanas”, la indoamericana y la de color, las que se han visto relegadas a este papel. Por lo común, cuando los norteamericanos dirigimos la mirada al otro lado del Atlántico, hacia Europa, sentimos que somos los nuevos chicos del barrio. Pero somos veteranos en lo tocante a las cuestiones suscitadas por la raza, pues se trata de un asunto persistente. A diferencia de los europeos, nos encanta asomarnos a nuestra historia para descubrir qué terribles pecados cometimos en el pasado. Dado que la llegada masiva de inmigrantes tuvo lugar entre finales del siglo xix y hoy mismo, la mayor parte de nosotros no debe preocuparse por los actos de barbarie que cometieron nuestros tatarabuelos, por la sencilla razón de que no estaban aquí.
En The All-American Skin Game, or The Decoy of Race (El juego americano de la piel, o el reclamo de la raza), Stanley Crouch escribió:
Tan importante como mi percepción de lo que debe hacerse es la claridad que los años me han otorgado en el sentido de reconocer a mis antepasados históricos más inspirativos, aquellos a quienes nunca podría conocer personalmente. Vinieron de ningún lugar y llegaron a un lugar; trazaron un camino donde no había ninguno; se trasladaron desde las afueras de la discusión hasta el centro del diálogo y ayudaron a definir su sentido y determinar sus ideales más altos. Fueron los que dieron el primer paso más allá de la intuición y empezaron a adquirir los rudimentos entonces ilegales de la lectura y la escritura. Hasta el último de ellos está representado en ese grupo de esclavos a los que Frederick Douglass conducía a los cultivos a fin de enseñarles el alfabeto a escondidas […] Fuera cual fuera su aspecto, ya puramente africano o casi europeo, […] aquellos esclavos se estaban introduciendo en un mundo distinto del que se les había impuesto. Ese deseo de rebasar el límite impuesto por sus músculos y glándulas, su voluntad de viajar al reino de la reflexión, me ha parecido siempre un momento cumbre en la historia de este país, una profunda metáfora que sostiene una posibilidad indeleble en mi conciencia.
Y antes de que los esclavos fueran traídos aquí desde África, América era el hogar natural de las tribus indias. Cuando nuestros antepasados redactaron la Constitución para los pobladores de los trece estados originales, ¿consideraron los derechos de los indoamericanos? El hecho de que estuviéramos tan a menudo en guerra con las tribus indias, ¿los hizo invisibles a nuestros ojos? ¿Fueron excluidos deliberadamente de nuestra Constitución? ¿O asumimos que las tribus ocuparían una parte del territorio virgen que se extendía fuera de los trece estados de la Unión, y que por tanto no eran ciudadanos de los Estados Unidos? La batalla legal entre el presidente Andrew Jackson y el juez de la Corte Suprema John Marshall que tuvo lugar en la década de 1830, y que debía dirimir los derechos de la nación cherokee sobre el estado de Georgia, ejemplifica dos visiones morales de Estados Unidos bien diferenciadas, y estas visiones opuestas siguieron definiendo nuestra democracia casi hasta el final del siglo xx.
Andy Jackson provenía de la violenta región montañosa de las Carolinas. Era un general curtido en la frontera y admirado por el pueblo (fue nuestro primer presidente no elitista) porque había aplastado a los británicos. Tenía la muy sureña convicción de que los derechos estatales eran más importantes que el gobierno federal. A principios de 1830 echó a los indios cherokee de Georgia, afirmando que el estado tenía derecho a expulsar a la nación cherokee de sus fronteras. En estas pocas palabras se resume el conflicto americano. Por un lado tenemos a Andy, el granjero sin recursos, el general curtido en la batalla, el hombre del pueblo que no quiere tratos con la élite de Washington. Por el otro tenemos al juez John Marshall, representante de la élite y hombre extraordinariamente perspicaz, padre de nuestro notable sistema legal y judicial. En dos decisiones de la Corte Suprema, Marshall declaró que los cherokee constituían en efecto una nación, ergo con derecho a su soberanía y su tierra. Nuestro curtido y taciturno Andrew Jackson ignoró estas decisiones de la Corte Suprema —fue la única vez en toda nuestra historia que un presidente desafió el mandato de nuestro más alto tribunal— y sus acciones provocaron en última instancia la destrucción de la nación cherokee. Las tribus indias fueron conducidas en dirección oeste en una angustiosa y genocida marcha mortal. El avance mortal de los cherokees es, parafraseando el discurso de Franklin D. Roosevelt luego de Pearl Harbor, “un día que vivirá en la infamia”.
En la mitología popular, las tribus indias y los colonos blancos se enfrentaban en batallas puntuales, con armas de fuego, hachas, arcos y flechas. Cierto, hubo muchas batallas de este tipo, pero el hecho más interesante oscurecido por la historia es que en la década de 1830 la nación cherokee llevó su caso a la Corte Suprema. La disputa racial en América entrañaba la existencia de un trío ideológico: por un lado la supremacía de la Corte Suprema y el gobierno federal, por otro el hombre de armas americano, para quien el derecho se funda en la fuerza. El objeto de este choque de moralidades antagonistas (la nación cherokee) era el otro vértice de este trío. Esta batalla clásica se ha dirimido una y otra vez a lo largo del tiempo; primero en relación con las tribus indias, luego en lo que respecta a los esclavos, y en su última etapa, en relación con el Movimiento de Derechos Civiles y los descendientes de los esclavos.
Las raíces de la Guerra Civil están contenidas en la filosofía jacksoniana, típica del sur y el suroeste, de que el estado de Georgia tenía derecho a dictar el destino de parte de su población. Y exactamente 130 años después de que Jackson y Marshall se enfrentaran a cuenta de los cherokees, mi esposo, que por entonces era profesor de derecho en Yale, fue contratado por la facultad de derecho de la Universidad de Texas a fin de ayudar en el cumplimiento de las nuevas leyes contrarias a la segregación. Recuerdo haber viajado con Harold y nuestras dos hijas en tren de Nueva York a Texas —tomamos el tren porque teníamos mucho equipaje—. La primera etapa de nuestro itinerario era un paisaje conocido, volábamos por extensiones urbanas. Después de la primera noche, el ritmo regular de los pequeños pueblos del Medio Oeste dio paso gradualmente a extensiones de campo abierto. Esperaba en cualquier momento el arribo al este de Texas hasta que finalmente advertí que las manchas de matorral, el tractor abandonado en un campo, aquella casa victoriana de aire gótico en la distancia, el Ford aparcado enfrente de un edificio de pisos a desnivel, el almacén de pavos —formas dispersas que aparecían y desaparecían— eran Texas. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. Carromatos con cubiertas de lona, familias que emprendían viaje a lugares desconocidos. ¡Dios mío, nosotros, urbanitas neoyorquinos, habíamos ingresado en el mito americano! Mi esposo, heredero de la filosofía de John Marshall, tenía como objetivo velar por el cumplimiento de las disposiciones contrarias a la segregación, ayudando a eliminar la enseñanza del derecho local de los programas de estudio de la Facultad de Derecho, la cual, desde ese mismo instante, sólo impartiría cursos de derecho federal. En caso de que fuera necesario, se llamaría a las tropas federales para impedir que en los dormitorios de la Universidad de Texas siguiera imperando la segregación. Esto era una réplica del conflicto Jackson/Marshall con una diferencia significativa: no había ningún presidente Jackson que saboteara la democracia.
El presidente Harry Truman puso en marcha el Movimiento de Derechos Civiles cuando eliminó la segregación en el ejército después de la Segunda Guerra Mundial. El lacónico presidente Eisenhower, también un general como Jackson, pero no del tipo bebedor y curtido en la frontera, defendió las leyes antidiscriminatorias que hasta entonces habían existido sólo sobre el papel y envió a las tropas federales (verdad que con cierta lentitud) al Sur para hacerlas cumplir. En última instancia, no obstante, tuvo que ser un sureño, Lyndon Baines Johnson, el que cambiara con éxito el Sur. Al final de su mandato, a pesar de su fracaso para poner término a la guerra de Vietnam, impuso con éxito el modelo de una nueva sociedad diseñado por Kennedy.
Pero, ¿qué pasó en el Norte, mi territorio nativo? Durante mi estancia en San Antonio, en la década de los ochenta, conocí a Emma Tenayuca, una genuina heroína tejana, a medias mexicana y norteamericana, que había estado brevemente casada con un sindicalista norteño del Partido Comunista. En 1939, con sólo veinte años, se convirtió en líder del sindicato de trabajadores de la pacana en San Antonio. Allí organizó una huelga, y a punto estuvo de ser asesinada. En una repetición de la lucha ideológica entre John Marshall y Jackson sobre el significado de la democracia americana, la alcalde liberal de la villa, Maury Maverick, protegió a Emma. Una turba de más de cinco mil personas al peor estilo Jackson exigió su dimisión. Haber mantenido, en la tradición de Marshall, que “las libertades civiles de todo el mundo en San Antonio, incluida Emma Tenayuca, no pueden ser derogadas”, le costó la reelección. Emma fue expulsada de la ciudad y huyó a California junto con los nativos de Oklahoma y otras víctimas de la sequía. Emma me dijo: “Los californianos, debido a que al principio no había suficientes puestos de trabajo, trataron de impedir la entrada en el estado de los okies y los tejanos”.
Cuando conocí a Emma, que regresó a San Antonio en los sesenta, el mundo había cambiado. Emma no se sentía concernida por el multiculturalismo chicano. Ella se veía como una mexicana/americana, una mestiza que había formado parte del movimiento obrero americano. Los problemas que a ella le concernían no eran étnicos. Amaba la pureza de la lengua inglesa y daba clases sobre la poesía de Robert Burns. Me dijo que prefería los wobblies1 a los comunistas, a los que consideraba demasiado manipuladores. “En el fondo tengo el alma de una anarquista”.
¿Y qué decir de los comunistas? La historia les ha dedicado comentarios muy dispares. La raza fue uno de los asuntos a los que dieron más importancia, pero la veían en el contexto del movimiento obrero. Como Emma Tenayuca, el pc no tenía interés por los problemas de la identidad étnica. Todo esto sucedió antes de mi época. Lo que sí experimenté de primera mano fue la ambivalencia de la élite liberal del norte en el asunto de la raza.
Fui a Dalton, una escuela progresista y selectiva situada en Manhattan. Aquellos años la escuela secundaria estaba restringida a las muchachas, según el principio de que los chicos, al estilo inglés, debían ser enviados a escuelas preparatorias antes de ingresar en Harvard, Yale y Princeton. Rufino Tamayo impartía clases de arte, las sobrinas del poeta García Lorca fueron a Dalton. Seguía en la escuela secundaria cuando terminó la Segunda Guerra Mundial; la avalancha de veteranos que regresaban a casa llenó las universidades, pues el Tío Sam costeaba su educación. Nuestra trémula directora nos anunció nerviosamente: “Niñas, tendremos que considerar el Medio Oeste”. Su viejo sistema, consistente en usar su red particular dentro de la Ivy League y “colocar” a sus chicas en las escuelas gracias a una mera recomendación personal, se lo “había llevado el viento”. Habíamos dejado de ser las niñas creativas y soñadoras del privilegio, que podían evadir los competitivos exámenes de ingreso en la universidad. De la noche a la mañana, atropelladamente, nos impusieron clases de repaso adicionales de matemáticas y ciencia. El viejo orden comenzaba a desmoronarse. El sistema de cuotas en la universidad estaba llegando a su fin; ahora grupos minoritarios como los judíos ingresaban en el mundo académico como estudiantes y profesores. Los universitarios de color llegaron más tarde, a finales de los setenta. Lo que resulta interesante es que Dalton, una escuela de tendencias liberales e izquierdistas que se portó de manera admirable durante la caza de brujas de McCarthy (la esposa de Alger Hiss enseñó en Dalton durante los años en que Hiss, el hombre de confianza de Roosevelt en Yalta, estuvo en prisión, en apariencia acusado de perjurio), todavía en 1946 no admitía negros. Dos de mis amigas y yo protestamos ante los directivos de la institución: su respuesta, común en el ámbito liberal, era que los negros no se sentirían cómodos en una escuela de blancos. Nos mantuvimos firmes, y la escuela alteró su política con desgana: los negros serían admitidos aunque lentamente, empezando desde la guardería.
Francis Scott Fitzgerald (que descendía por un lado de una familia irlandesa inmigrante, y por el otro de una altiva familia inglesa que incluía a Francis Scott Keyes, el autor de The Star Spangled Banner), retrató a la perfección Nueva York cuando a principios de los 30 recordaba lo que había sido en los 20: “Ya era la alta ciudad blanca que es hoy, recorrida por la actividad febril del boom, pero había una inarticulación general… La sociedad y las artes nativas no se habían mezclado, y Ellin Mackay (perteneciente a la clase alta) no se había casado aún con Irving Berlin.” Por “artes nativas” Fitzgerald entendía el jazz, los negros y los judíos, no las tribus indias. Fitzgerald sabía que la identidad de la ciudad coagularía en torno a una mezcla febril (simbolizada por el famoso matrimonio Mackay/Berlin) de energía inmigrante, jazz, teatro y Arte, que se fundiría con todo aquello que uno quisiera entender por clase alta.
Incluso en los años de mi adolescencia y juventud la exclusividad social neoyorquina se basaba en lo definido como gusto wasp. Las universidades de la Ivy League eran todavía un reflejo del carácter protestante, en las películas los ideales eran Katherine Hepburn con su acento cansino de la costa este de Connecticut y Cary Grant con su ligero acento británico. En el transcurso de los sesenta todo eso fue arrojado por la borda. El estilo wasp se volvió de pronto anticuado. Durante las convulsiones y trastornos de los 60, el cetro pasó a menos de la cultura pop, la revolución sexual, el movimiento feminista y el multiculturalismo. La cultura wasp pareció desvanecerse o fundirse por completo. El ajustado sistema de cuotas inmigratorias de los 20 y los 30 fue abandonado: las grandes empresas necesitaban nuevos inmigrantes. Había también cierto deseo de no repetir los errores de los 30 y los 40, cuando los judíos que huían de Hitler vieron prohibida su entrada en el país.
Nos hemos convertido en una sociedad multicultural básicamente porque muchos segmentos diferentes de nuestra sociedad necesitaban que así fuera por distintas razones, y ningún grupo de entidad se ha opuesto a ello. Era algo que convenía a las necesidades económicas de las empresas, y que se ajustaba a nuestra disposición cultural. A medida que nuevas olas de inmigrantes se convertían en ciudadanos, los políticos que necesitan su voto hubieron de ajustarse a la nueva situación. Hoy en día es el voto hispano el que decide el resultado de las elecciones. En retrospectiva, me parece que la izquierda tradicional confundió demasiado a menudo ser de izquierdas con estar libre de prejuicios. Y los países europeos olvidan a menudo que oponerse a la política exterior americana no viene a sustituir una buena política social doméstica. La mejor medida que puede adoptar un país a la hora de evaluar la existencia de actitudes racistas y xenófobas es volver los ojos, mirar el estado de la nación, digamos, hace cuarenta o cincuenta años, y preguntarse: ¿qué progresos se han realizado?, y ¿qué debe hacerse? ~
— Traducción de Jordi Doce