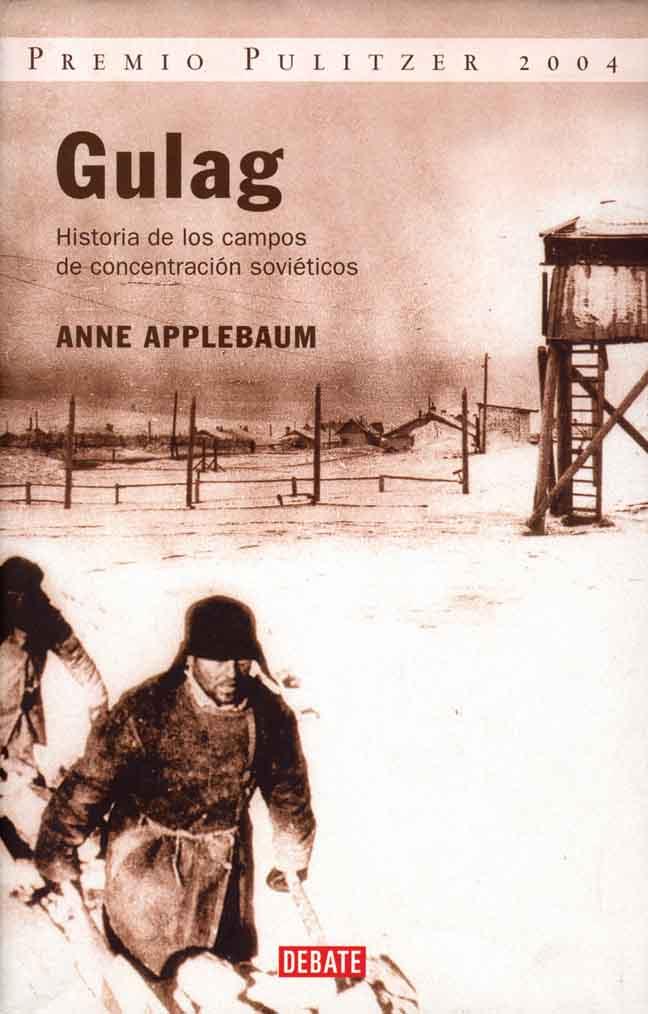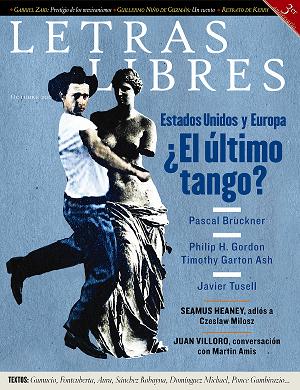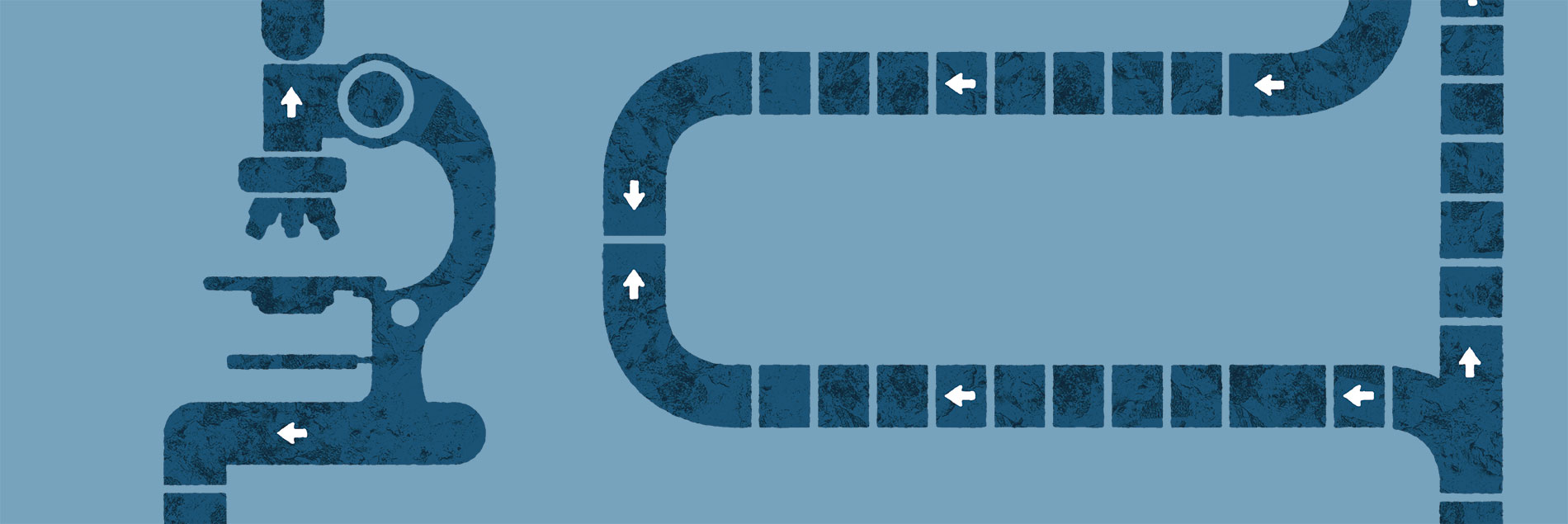Anne Applebaum, Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos, traducción de Magdalena Chocano, Debate, Madrid, 2004, 671 pp.
La primera dificultad para hablar del estalinismo y otros totalitarismos es que se construyen con la mentira. No es que estén más o menos equivocados en relación con otras ideas políticas, órdenes de valores en última instancia discutibles (garantizar esa discusión es lo que intenta una sociedad abierta). Lo que quiero decir es que, como ilustra Orwell con su neolengua en 1984, lo primero que hace el totalitarismo es ablandar el lenguaje hasta que le permita decir lo que no dice, como con los sofistas del tiempo de Sócrates, y después reconstruir un idioma con el que se pueda nombrar la realidad que se inventa. Decir lo que le conviene. El que, terca como sólo ella puede serlo, la realidad termine imponiéndose, no impide que entretanto el equívoco pueda ser sangriento y hasta con millones de víctimas, como nos enseñó el siglo XX. La verdad de la lengua tarda a veces más tiempo que la realidad en imponerse. Y a veces no llega nunca.
Aunque las semillas ya estaban puestas, Stalin llevó esa falsificación lingüística a un virtuosismo desconocido hasta la fecha. Y además de los millones de muertos causados por la crueldad que la acompañaba como el sujeto al verbo (ni siquiera se sabe con exactitud cuántos hubo), produjo una suerte de herida mental en otros millones de personas honradas que creyeron en la retórica igualitaria propuesta. De la decepción consiguiente, con el lento hallazgo de los crímenes cometidos con la coartada de esa retórica, se produjo una desconfianza en el verbo político que aún padecemos.
Como es notorio, no fue el único. Un detalle, minúsculo, pero sugerente: El letrero que presidía la prisión estalinista de Solvoski decía: “¡Libertad! Mediante el trabajo”, un lema “incómodamente próximo al que colgaba en la entrada de Auschwitz: Arbeit macht frei (El trabajo os hará libres)”, como comenta Anne Applebaum en su Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos. Y otro: Buchenwald, el campo de concentración nazi en el que estuvo preso Jorge Semprún, y que inspira su incisiva obra sobre los campos, fue “liberado” por los soviéticos… para ser convertido de inmediato en prisión estalinista. Y otro más: según Gustaw Herling, “un traslado a Kolyma [la red de campos de prisioneros en las minas de oro del noreste de la URSS] equivalía a ser elegidos para las cámaras de gas de los alemanes” (Un mundo aparte). Los paralelos entre ambos sistemas ha sido estudiados muchas veces, como recuerda Herling en su libro decisivo. Véase por ejemplo Bajo dos dictadores, de Margaret Buber Neumann, o la crónica Berlín, la caída, de Antony Beevor, donde se aprecia una idéntica ausencia de escrúpulos de los dirigentes de dos sistemas decididos a cualquier barbarie en la invasión de Alemania y rendición de Berlín.
Aunque similares en su capacidad depredadora, algo sí diferencia a los dos sistemas, y es la sofisticación e insistencia de su coartada lingüística. Según cuenta Applebaum, su libro comenzó a gestarse el día en que, paseando por el puente Carlos de Praga (al pie del castillo que inspiró a Kafka), observó cómo los turistas compraban con toda naturalidad chapas, llaveros, relojes con la imaginería socialista-real de un tiempo en el que los muertos y víctimas causados por el sistema se cuentan por decenas de millones. Y una reflexión: nadie compraría con esa naturalidad los souvenirs del nazismo.
¿Por qué es más conocida en Occidente la barbarie nazi que la soviética? Se suele decir que ello es porque el régimen nazi proclamaba y reivindicaba algo insuscribible, la condena a genocidio de los judíos y la superioridad de la raza aria; y el socialismo, el ideal muy compartible de la igualdad entre los hombres. Pero a todas luces ello no basta para explicar la ceguera de tantos, durante tantos años, y que abarcan desde el aislamiento de Gide cuando escribió su Retour de l’URSS y la dificultad de Orwell para publicar su Homenaje a Cataluña, denunciando las purgas soviéticas en la guerra de España (incluso T.S. Eliot careció de valor para publicarle), hasta la invasión de Hungría, en 1956, y sobre todo la de Checoslovaquia en 1968, que comenzó a abrirle los ojos a muchos. Para qué volver sobre las hoy incomprensibles complicidades de Sartre y tantos otros; no así Camus, que recomendó la publicación de Un mundo aparte y no le hicieron caso: una editorial francesa que había comprado los derechos incluso desprogramó el libro. Es como si a la postre la guerra la hubiesen ganado, no las bombas y los resistentes, sino la propaganda y el secretismo del socialismo real (hoy apreciable en China o Corea del Norte), y que refleja Martin Amis en un chiste de su Koba el Terrible. La risa y los veinte millones: “¿en qué se parecen USA y la URSS? En que en ambos se puede criticar a USA”. (El libro de Amis es más una crónica de los crímenes de Stalin que, como se ha dicho, el examen de conciencia sobre las complicidades de los intelectuales anglosajones con esos crímenes.)
Para comprender lo que significaba secreto, en el mundo estalinista, quizá ayude la anécdota contada por Herling: cuando un preso de los campos de Kolyma conseguía al fin el permiso de que un familiar lo visitara (al cabo de años), su familiar tenía que firmar un papel comprometiéndose a no contar nada de lo que había visto, con la amenaza de gravísimos castigos… y el preso, disfrazado para la ocasión con ropa limpia, a no contar nada de lo que había vivido. Como mucho podía decir, para explicar su patético aspecto, que “el clima de esa parte del país no le sentaba bien”. (Varlam Shalámov, que medía 1.80, llegó a pesar 42 kilos, según cuenta en su también imprescindible Relatos de Kolyma.) Así que la visita, de horas, debía dedicarse a evocar tiempos felices… o decidir qué hacer con los hijos, pues se facilitaban los permisos a las mujeres deseosas de divorciarse del marido por ser un “enemigo del pueblo”.
El libro de Anne Applebaum parte de la terquedad del secreto, o el equívoco, para informar de lo que sucedió realmente, incluso, como cuenta, con la oposición o poca simpatía de muchos rusos, que no comprenden qué interés puede tener escarbar en un tiempo ya ido y lejano. Al menos en apariencia. Algo que recuerda lo que puede suceder cuando uno se interesa por el lugar donde estuvo el gueto de Varsovia y ve transformarse la cara de algún transeúnte que se había acercado a orientar al forastero.
Premio Pulitzer, esta condición ya sugiere el tipo de libro de que se trata: sin entrar en debates ideológicos o tan siquiera abstractos que no sean breves pero nítidos comentarios a situaciones puntuales, y con la enternecedora fe anglosajona en estadísticas y cantidades, Anne Applebaum acude a un desbordante número de fuentes para, en seiscientas páginas, historiar el Gulag desde Lenin hasta Gorbachov e informar sobre sus dimensiones e importancia: no sólo humana y política sino también económica, pues, como demuestra, los campos eran sobre todo de trabajo esclavo —aunque algunos fuesen tan duros que mataban en masa— y en ciertas épocas tuvieron importancia en el sistema económico soviético.
Pero como suele suceder, el gran ángulo abarcado —la peripecia de millones de personas en cientos, si no miles de campos, a lo largo de casi un siglo— termina por diluir la realidad y tiende a suavizarla con generalidades o abstracciones. Es inevitable: para mostrar una multitud al pintor no le queda más remedio que alejarse. Y al alejarse quizá da el conjunto pero pierde detalle y verdad. Lo mismo le sucede a Solyenitzin en Archipiélago Gulag, o a Beevor, pese al talento de éste para recoger, justamente, los detalles: los múltiples nombres propios tienden a fundirse en dos o tres, simplificados en sus banderas maniqueas: los rusos, los alemanes…
Lo que de inmediato plantea el gran problema de toda la gran escritura del Siglo XX, esto es la específica del siglo, la escritura de lo inexpresable, la de los campos de concentración y el asesinato en masa: ¿Cómo contarlo?
No es un problema técnico. Es el problema, pues de ello depende que contemos la verdad, toda vez que esa realidad sobrepasa nuestra experiencia. Era nueva y sigue siéndolo. Es desconocida y por tanto desafía también nuestro lenguaje. No se pueden narrar cincuenta millones de muertos con el mismo lenguaje con que Stendhal o Victor Hugo contaban Waterloo, y no se pueden contar Auschwitz o Kolyma con el mismo lenguaje con que Dumas novelaba los padecimientos de Edmundo Dantés, futuro conde de Montecristo, en el castillo de If. Ni siquiera podemos contarlo como Dostoyevski en La casa de los muertos, el abuelo de todos estos libros, y eso pese a la absoluta identificación con él que muestran dos personajes de Un mundo aparte (en uno de los homenajes a una obra más emocionantes que he leído).
Podemos decir que algunos lo han conseguido, aunque no ha sido fácil. Como contó él en La escritura o la vida (uno de sus dos libros esenciales, a mi juicio, el otro es El largo viaje), Jorge Semprún tardó veinte años en sentarse a escribir porque primero, después de dos años en el Buchenwald nazi, tenía que reaprender a vivir. El italiano Primo Levi tardó en encontrar editor para Si esto es un hombre pues por lo visto nadie quería enfrentarse al relato en primera persona de la experiencia en Auschwitz. Quizá ni él mismo: muchos años después se suicidaría, al igual que, a los cuatro años del final de la guerra, el polaco Tadeusz Borowski, que por no ser judío, sino comunista, accedió a una experiencia intolerable: bajar a la gente de los trenes que entraban en Auschwitz y sobrevivir gracias al robo de los cadáveres (This Way for the Gaz, Ladies and Gentlemen).
Esa parece ser la palabra clave: la experiencia. De un modo distinto a como la reivindicaba una escuela clásica de novela (y a la que quizás habría que volver), pero idéntica en su sustancia: cuenta mejor, cuenta bien quien lo ha vivido, y ello por una razón, a mi juicio, esencial: porque la gramática con que lo cuenta —por increíble, por improbable, por imposible que sea— es el hombre. El que cuenta su experiencia y en quien nos reconocemos. Nos podemos reconocer en cualquier hombre, por remoto que sea, y eso es lo que oscura, instintivamente buscan los testigos. Nos reconocemos, por ejemplo, en el deseo de contar, de dar testimonio, a cualquier precio. Ese dibujo casi anatómico del hombre es lo que se desprendería de L’espèce humaine, de Robert Antelme.
Y así narran también los malditos del congelado infierno soviético: mediante la experiencia. Y todos, es curioso, con un lenguaje sencillo, despojado, como si cualquier arabesco literario fuese incompatible con esa verdad, que muy a menudo desafía al lector por su violencia. En Un día en la vida de Ivan Denísovich, libro que propuso el espejismo de una primavera soviética, el protagonista se descubre y se quita los guantes para comer, a muchos grados bajo cero, para seguir teniendo la dignidad de un hombre. Relatos de Kolyma, cuentos que son como las sucesivas entradas de una enciclopedia del ser humano en situaciones extremas tras la experiencia de veinte años de campos, y reconocido como libro esencial por Solyenitzin en su también crucial Archipiélago Gulag, hoy inencontrable en librerías de España y Francia (¡!)1, Shalámov se convierte en una suerte de Jack London, pero no de la naturaleza sino del horror, para hacer del color blanco el de la muerte. Y con una escritura de estalactita, además, que cuenta el repudio de un padre por su hija, por ejemplo, o describe los mecanismos de la humillación de una forma que resulta casi imposible leer. En Un mundo aparte, el polaco Gustaw Herling cuenta la historia del actor condenado a diez años, es decir a muerte, por interpretar a un aristócrata con sospechosa pasión; la de la cantante clásica sentenciada a otros diez por bailar demasiadas veces en una fiesta con el embajador japonés; o la de un joven alemán envenenado por la lectura de clásicos franceses del XIX en donde aprende lo que es la libertad, y que luego se quema el brazo para seguir de baja y leyendo (se suicidará cuando quieran trasladarle). El campo únicamente es tolerable, teoriza Herling, otro maestro pese a que su experiencia fue sólo de dos años, para aquellos que hayan no sólo olvidado sino cancelado toda idea de libertad. Para quienes hayan disciplinado, más que sus instintos, el olvido.
Precisamente por ello, Un mundo aparte o Relatos de Kolyma deberían formar parte, como ocurre con Si esto es un hombre en algunos países de Europa, de los planes de lecturas de los colegios, en la azarosa posibilidad de que los colegios españoles tengan planes de lectura más amplios que la de Los renglones torcidos de Dios, de Luca de Tena. Porque según explica, Anne Applebaum escribió su libro, no para “que no vuelva a ocurrir”, como repite el tópico, sino porque ocurrirá de nuevo (véase cualquier periódico). A modo de advertencia y para ir estudiando algo que por lo visto nos es inherente. Creer que fueron sus campos y no los nuestros pertenece al más simplón de los voluntarismos nacionalistas y peca, por decirlo suave, además de ignorancia sobre la propia historia, de una casi delictiva ingenuidad. –
BIBLIOGRAFÍA:
n Martin Amis, Koba el Terrible. La risa y los veinte millones, Anagrama.
n Robert Antelme, L’espèce humaine, Gallimard.
n Anthony Beevor, Berlín. La caída, 1945, Crítica.
n Tadeusz Borowski, This Way for the Gaz, Ladies and Gentlemen, Penguin.
n Fedor Dostoyevski, La casa de los muertos, Edaf.
n André Gide, Retour de l’URSS, Gallimard.
n Gustaw Herling, Un mundo aparte, Turpial & Amaranto.
n Primo Levi, Si esto es un hombre, Muchnik Editores.
n George Orwell, Homenaje a Cataluña, Tusquets.
n Varlam Shalámov, Relatos de Kolyma, Mondadori.
n Jorge Semprún, El largo viaje, Tusquets.
n Jorge Semprún, La escritura o la vida, Tusquets.
n Alexander Solyenitzin, Un día en la vida de Ivan Denisovich, Plaza Janés.
n Alexander Solyenitzin, Archipiélago Gulag, Tusquets.