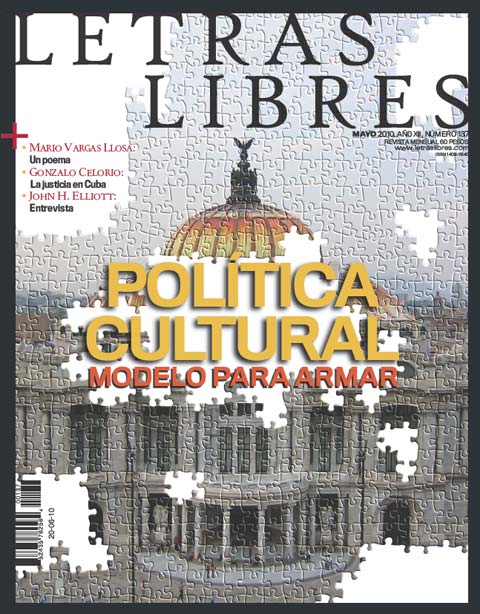Para quien ha leído abundantemente sobre el paseo, sobre esa larga tradición vagabunda que comienza con Las ensoñaciones de un paseante solitario de Rousseau –y quizá antes, con las caminatas peripatéticas–, salir a la deriva comporta el riesgo de que más que dejarse llevar por las ondulaciones de la calle, por el azar de los encuentros y las indecisiones de los cruceros, uno comience imperceptiblemente a dar vuelta a las esquinas dobladas de sus lecturas, siguiendo una huella escrita, libresca, en vez de una ruta por definir.
La tradición literaria y artística del flâneur, que reinventa la caminata y de simple medio de locomoción la convierte en una forma de estar en el mundo, es desde luego tan variopinta como vasta. Además del ya mencionado Rousseau, se cuenta entre sus filas William Hazlitt, R.L. Stevenson, Edgar Allan Poe y H.D. Thoreau; Charles Baudelaire, Guy Debord, Paul Virilio y casi todos los dadaístas y surrealistas; Karl Gottlob Schelle, Nietzsche, Walter Benjamin, Franz Hessel, Robert Walser, Ernst Jünger y Sebald; Joseph Beuys, Richard Long, Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, Francis Alÿs y grupos artísticos como Fluxus; Salvador Novo, Roberto Arlt, Néstor Perlongher y un ambulante etcétera. Por ello no es extraño que, a la hora de caminar sin rumbo fijo, uno llegue a percibir una suerte de sombra, una presencia que es al mismo tiempo una pregunta: ¿hasta qué punto los paseos escritos, los vagabundeos de los que ha quedado registro literario o fueron documentados, influyen en la experiencia del paseante, en su disposición y derroteros?
Del mismo modo que, digamos, después de leer Las confesiones de un inglés comedor de opio de Thomas de Quincey sería difícil escribir bajo los efectos de esa droga –o bajo los no menos tóxicos de su resaca y recuerdo– sin rendirse al hechizo de su escritura (Baudelaire redactó sus páginas drogadas bajo el influjo de De Quincey, y poco después Walter Benjamin haría lo mismo bajo el influjo de Baudelaire), los paseos que han sido vertidos al papel, y que por lo tanto pueden leerse y hasta en algunos casos reproducirse o emularse, dejan una estela duradera y tal vez ineludible –ya sea que se llamen callejeos, deambulaciones o derivas– en el paseante, en aquel que sale a la calle con la conciencia de que caminar es una práctica estética, la más antigua y poderosa, también la más universal.
Basta flexionar el tobillo como un fin en sí mismo, basta fatigar la calle sin ningún propósito para integrarse a un linaje, un linaje honorable y antiguo, aquella Orden Andante de la que hablara Thoreau; un linaje por cierto divagante y reflexivo, que ha vuelto innumerables veces sobre sí mismo, para repensarse, para dejar rastro.
Cuando alrededor de 1830, en su Teoría del andar, Balzac preguntaba “¿quién de nosotros piensa en el andar mientras camina?”, ya hacía tiempo que Wordsworth, en el famoso Distrito de los Lagos, había hecho de la caminata su estudio movedizo, y por lo menos había transcurrido una larga década desde que William Hazlitt diera a la imprenta “On Going a Journey”, el primer ensayo de la literatura inglesa dedicado específicamente al placer del paseo. Es decir, la moderna tradición peripatética ya había dado sus gigantescos primeros pasos.
“¿Qué es la cultura? –escribía Simone Weil–. Formación de la atención.” El árbol genealógico del paseo se convierte en una especie de hilo de Ariadna evanescente, un hilo mil veces anudado y vuelto a desenredar, que no promete casi nada, que no sirve de consuelo o guía, y en cuyo extremo no está la certeza de un regreso feliz. Por más que la calle termine imponiéndose con su estruendo y sus bullentes nervaduras, con sus peligros y pliegues, con sus dramas pasajeros y conversaciones advertidas al paso o simplemente inferidas, esa tradición andariega imanta los pasos, les da una intención aun cuando se supone que no deberían tenerla.
La abolición de las calles
La verdadera amenaza para el arte sin preconcepciones del paseo son las calles mismas. Signo de la decadencia de la locomoción bípeda, pero también de la erosión del espacio público y las banquetas, hoy la mayoría de la gente se desplaza sentada y en vehículos, como si hubiera una fiebre antipeatonal, una deserción masiva de aquella Orden Andante que hoy corre el riesgo de desaparecer, de difuminarse por completo. A tal punto la caminata se ha vuelto una actividad en declive que, en esta era de ajetreo y aceleración, de idolatría del automóvil, la duda de Balzac se parecería a algo como lo que sigue: ¿quién piensa todavía en caminar, en caminar en absoluto? (Todo mundo sabe que en México, para ir a la esquina, hay un ritual previo que consiste en dar quince vueltas a la manzana en busca de estacionamiento.)
Para el hombre de a pie, la calle está en peligro de extinción. Si ya el propio Maquiavelo aconsejaba disgregar y dispersar a los habitantes mediante la destrucción parcial de la ciudad por la que antes circulaban libremente, los urbanistas contemporáneos parecen empeñados en desfigurarla y volverla cada vez más hostil, como si reduciendo a cascajo el espacio público tuvieran el propósito de perpetuar el aislamiento e inhibir los encuentros, casuales o no, de aquellos que todavía creemos en los pies como medio de libertad.
Pero si, por un lado, se está cumpliendo aquel sueño perverso de Le Corbusier de abolir las calles para entregarlas al automóvil (y el poder que detenta), por otro, las calles se han vuelto intransitables, tierra de nadie que se reparten las bandas criminales y no tardan en ocupar los soldados. Sólo a un kamikaze se le ocurriría salir de noche a recorrer las casas deshabitadas de, por ejemplo, Ciudad Juárez, como en su momento hicieron los miembros de la Internacional Situacionista en París.
Paul Virilio anotó: “Tan necesarias como el agua o el aire que se respira, las calles son los corredores del alma y de las oscuras trayectorias de la memoria.” Aquí y ahora, en México, las ciudades no tienen agua, el aire se ha vuelto irrespirable y estamos perdiendo día a día los corredores del alma y las trayectorias de la memoria. Al paso que vamos, cuando queramos seguir las huellas de Hazlitt e investigar el comportamiento de nuestro propio cerebro a seis kilómetros por hora, ya sólo podremos hacerlo en los mapas virtuales de internet o soñando caminatas en el espacio. ~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.