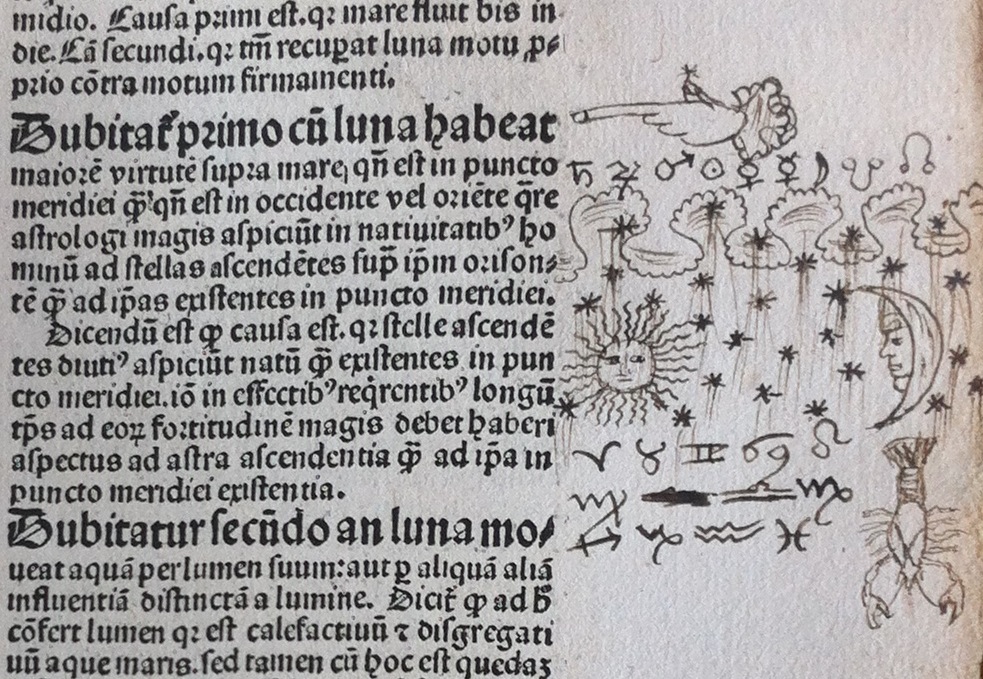Sé que un día, una tarde para ser más preciso, en pleno mes de agosto, a dos millas de la costa, recién doblada la punta de tierra que llaman Cap Roig, sin imaginar siquiera las consecuencias que tendría aquel acto en mi vida y sin poder ahora ofrecer al menos la excusa de la edad, la premura o la inconsciencia, abandoné para siempre el territorio de la infancia. He usado el verbo saber: hay un olor y una temperatura exactos, hay incluso un sabor, o algo todavía más concreto que eso, una textura de la sal en los labios. Y sobre todo hay una obsesión, una especie de persistencia casi insana que no olvido nunca.
Hacía tan poco viento que ni siquiera podía sentarme en la borda para no volcar; había que agacharse, casi acurrucarse dentro del barco y atisbar apenas la vasta extensión del mar por debajo de la botavara insoportablemente quieta. ¿He dicho “barco”? Empecemos por los detalles: iba en un Optimist, una de esas bañeras de fondo plano en que los niños aprenden a navegar a vela. Tenía cualquier edad entre los seis y los nueve años. Proclamo sin pudor que el barco se llamaba Pitufo. Era de los primeros que se fabricaron en España. De madera. Más o menos como si le quitaras las puertas a un armario hondo y lo tumbaras boca arriba en el mar. Para mover aquel armatoste tenía que soplar un viento del carajo.
Y no. Calma chicha. Pero habíamos aprendido algo de teoría. Sabíamos hacer nudos, por ejemplo. Cada nudo se explicaba con una especie de cuento, historias que sonaban a leyenda china y que ahora lamento haber olvidado. Agarrabas en cada mano un extremo de un cabo y los ibas moviendo al son del relato: esta punta es una serpiente, esta otra es un árbol; la serpiente rodea el árbol, baja por esta rama, da la vuelta a un pozo y vuelve a subir. Luego dabas un tirón y mostrabas el milagro: un as de guía, un nudo en ocho, una soga de ahorcado. También sabíamos reconocer de dónde venía el viento y actuar en consecuencia: cazar o amollar la vela, navegar en ceñida, través o empopada. Más importante, habíamos aprendido a escudriñar las aguas quietas en busca de un cambio de color, un brillo como de holograma, un rizo volátil que delataba la presencia de ráfagas ocasionales. Mirabas hasta que te dolían los ojos y, cuando veías aquel temblor en la superficie, dirigías hacia allí tu proa y tus esperanzas.
Era martes o jueves. No puedo concretar más pero todo ocurrió en una regata y las regatas de Optimist se celebraban los martes y los jueves por la tarde, después de comer. Aprovechemos la calma chicha para una pausa: ¿comer? Las palabras que mejor recuerdo de mi madre en esa época eran: “Encima de la nevera hay bocadillos.” Una frase con poca carga de significado para quien no haya sido beneficiario de la misma. Para mí significa que la casa de veraneo estaba muy cerca de la playa. En segunda fila, por mayor precisión. Significa que a cualquier hora, cuando nos entraba el hambre, podíamos ir corriendo a casa, coger un bocadillo y seguir jugando mientras lo devorábamos. Significa que la puerta de casa estaba abierta. No es que no estuviera cerrada con llave; es que estaba abierta de par en par. Solo por si el calor tenía a bien interpretarlo como una barrera, había una cortinilla de esas cuyo tejido imitaba las redes de los pescadores. La puerta siguió abierta a todas horas durante muchos años, hasta que un día un pertinaz rastro de agua en el suelo delató al desconocido que aprovechaba nuestra ausencia para entrar a ducharse en casa. Estamos hablando de Calella de Palafrugell, pueblo central de la Costa Brava. En pleno agosto. Joder, qué viejo soy.
En la acera, al pie de la puerta, dejábamos cada noche una lechera grande de aluminio. A última hora de la tarde, mi madre mandaba a cualquiera de nosotros a ver a una mujer del pueblo a quien (ignoro por qué) llamábamos “la canera” con el pedido para el día siguiente: dos litros, le decíamos. Mañana, dos litros. O dos y medio. O mañana nada, hoy ha sobrado. Juraría que ella no tomaba nota. Es probable que no supiera cómo. A no sé qué horas del alba, iba de casa en casa y llenaba las vasijas de leche recién ordeñada. Alguna vez tuve la fortuna de oír por la ventana abierta cómo se derramaba el líquido e imaginar su olor y su temperatura. Puede ser un recuerdo inducido, pero juraría que es cierto. Por la mañana, el primero que se levantaba hervía la leche y retiraba la nata. Era tan grasa que había que hervirla dos veces. Untábamos la nata en gruesas rebanadas de pan. Hoy me da asco. Todo eso: la nata, la leche fresca y la nostalgia.
Regatas, decía. Seguíamos el triángulo olímpico, tres boyas entre las que debía trazarse un recorrido determinado: abecéabea. Solo muchos años después, ya todo perdido sin remedio, apliqué esa clase de nomenclatura a la métrica de los sonetos. En el mar significaba: ceñida, largo, través, ceñida, empopada y ceñida hasta la meta. Aquel día, cuando ocurrió lo que ahora quiero y no consigo contar, alguien probablemente demasiado ocioso había decidido mantener la convocatoria de la regata pese a la ausencia total de viento. No sé a qué parte del triángulo habríamos llegado con penas y aburrimiento. Monta a un crío en un barco de vela con calma chicha y remará con el timón, pondrá a prueba su capacidad de empujar a golpes de riñón, hasta puede que opte por soltar caña y escota y tirarse al agua. Yo tuve la suerte o la desgracia de ver un brillo plateado a lo lejos. Mar adentro, en un lugar ajeno por completo a la regata. Supongo que miraba hacia allí por puro aburrimiento. Armado de esperanza, puse la proa hacia aquel rizo móvil del aire. Y me fui, me fui de allí. Me puse a perseguir aquella especie de espejo ambulante, aquel capricho del viento que se iba desplazando conmigo, avanzando a la misma velocidad que yo, de tal modo que se me hacía imposible atraparlo. Hay distintas medidas para saber cuánto me alejé. En millas, precisamente porque no hacía viento, debió de ser bien poca cosa. En tiempo, algo más: muchos minutos. En espacio mental fue la vuelta entera al planeta, pues mientras mi tozudez se empeñaba en dar caza a aquella ráfaga huidiza pude visitar las costas vascas de Shanti Andía, avistar tiburones desde la muy inestable superficie de la Kon-Tiki, otear la isla del tesoro y asustarme por la visión lejana de los rostros de Aku-Aku. Lo he dicho, yo ya no estaba allí.
En cualquier caso, a alguien debió de parecerle que mi lejanía era ya suficientemente peligrosa o inexplicable y de pronto me llegó desde lejos el rugido de un motor fueraborda que quise ignorar porque, ahora sí, estaba a punto a punto a punto de entrar de una vez en la ráfaga. Los rizos oscuros lamían el casco de madera, mis fosas nasales se abrían como histéricas para recibir por fin el viento salado y mi mano derecha empezaba a notar la tensión de la escota a medida que se iba inflando la vela. Ya. Por fin. El mar, carajo, el mar. Y entonces, por encima del viento, del agua, por encima incluso del motor que me acosaba, sonó una voz a gritos con una pregunta que yo mismo me hago a menudo en esta vida: “¿Se puede saber qué coño estás haciendo?” Ahora diría que fue en catalán: “¿Es pot saber què cony fas?” Al mirar hacia atrás vi que llegaba a toda velocidad, levantando una pequeña ola en su estela, la Zodiac que solían usar los monitores de las regatas. No estoy seguro de quién la conducía: Ramón Calvera, mi primo Enricus, no sé, me vienen nombres sin certeza. En cambio, recuerdo a la perfección el diálogo que siguió, por así llamarlo. Con esa rabia que, solo en la infancia, nace de la sensación de impotencia, yo trataba de explicarle a Ramón, digamos que era Ramón, que el viento estaba allí, que él me había enseñado a navegar, que para navegar hacía falta viento, y él contestaba que estábamos en una regata y tocaba ir a la boya b, digamos que era la b, y que hiciera el favor de virar ya mismo y yo que no, que no, y él que sí, que por supuesto. Bueno, no culpemos a Ramón. Él debía de pensar en mis padres, en su responsabilidad, en la necesidad de doblegar mi terquedad, en algún peligro real que tal vez me acechara. Y yo no sé qué pensaba. En algo más simple, quizá: un rizo, una ráfaga. En el placer puro de navegar. Alargué un poco el momento. Puede que hasta trazara dos o tres bordos impulsado al fin por un viento verdadero, premiado por ese sonido que solo quien haya practicado la vela ligera sabrá identificar con la felicidad absoluta, un sonido humilde, minúsculo, como un lametazo del agua, un chapoteo que identifica el movimiento del casco. Puede que mi rebeldía durase unos minutos. Puede, no estoy seguro.
Sé que al fin renuncié, viré, encaré la proa hacia algún punto del maldito triángulo olímpico y regresé a la calma chicha. Nadie me obligó. Sí, hubo voces, órdenes incluso, pero recuerdo perfectamente que decidí regresar con plena consciencia de lo que hacía. No estoy haciendo literatura. No busco un momento epifánico, ni profético. Sospecho que mi pensamiento más sofisticado en aquel momento podía expresarse, y tal vez lo hizo, con las palabras: “Pues vaya mierda.” Yo quería navegar y no podía. Eso fue todo. Sin embargo, aunque hubiera sido incapaz de argumentarlo de un modo comprensible, tampoco puedo negar que en la mente de aquel niño de entre seis y nueve años sí hubo una sensación de pesadumbre que procedía de la conciencia de haber escogido. De haber escogido mal.
He dicho al principio que en aquel momento abandoné la infancia y que ni siquiera sospechaba las consecuencias que tal acto tendría en mi vida. Ahora las conozco a la perfección, porque ya las he vivido. Creo que nací para ser hombre de acción, de verdad creo que mi cerebro está mucho mejor equipado para navegar que para contarlo. Sin embargo, sé desde aquel momento que carezco de la rebeldía necesaria. Me quejo del redil, denuncio la estrechez de sus márgenes, pero cuando alguien alza la voz regreso a él y me acojo a sus comodidades. Peor aún, en vez de vivir aventuras he aceptado dedicarme a contarlas. Veo las ráfagas, reconozco el temblor y me contento con describirlo desde la calma chicha. Un sucedáneo. Así es la vida.
No hace demasiados años expliqué a una amiga que creía haber descubierto la manera idónea de dar cabida a todos esos recuerdos del mar de mi infancia en una novela. A los recuerdos y, ya de paso, a un montón de leyendas que había oído con frecuencia y hasta tenido por ciertas. “Con esto de la infancia –me dijo–, los tíos sois un coñazo.” Creo que aquí “los tíos” era un genérico aplicable a “los escritores”. “O bien venís de una infancia desgraciada y os pasáis la vida huyendo de ella y haciéndonosla pagar, o bien tuvisteis una infancia feliz y os pasáis la vida queriendo volver a ella.”
Di un papel central al pueblo de mis veraneos infantiles en una novela: el libro se llama Mentiray al pueblo le cambié el nombre. Espero que eso describa con precisión mi actitud ante las tentaciones de la nostalgia. Ni ahora que yo mismo tengo hijos me regodeo demasiado en el recuerdo. Tuve un bañador estampado y una pelota de baloncesto y un skatetan primerizo que aún no se llamaba así y una caja grande de Caran d’Ache. Premio doble: en algún cajón había también unos Manley. Comíamos helados por la tarde y ni siquiera nos costaba escoger porque solo había polo de limón, fresa o naranja. Y si no había ni eso íbamos a ver a Marciano, el camarero del bar de la playa, y le pedíamos un polo de hielo. Nos ha jodido, un polo de hielo: Marciano cogía una pajilla y le encapuchaba en un extremo un cubito de hielo. Eran aquellos cubitos cónicos, huecos por dentro. A Marciano todavía lo veo de vez en cuando. Creo que se hizo rico. Ya no trabaja. Siempre me recuerda que mi padre vio con él la llegada a la luna y que se tomó un gin-tonicde Giró. Ni fue en verano ni tiene mucho que ver conmigo, pero los recuerdos prestados también valen.
He dicho que mi madre dejaba los bocadillos encima de la nevera. No éramos gigantes, ni nos subíamos a una escalera para cogerlos. Lo que pasa es que era una nevera canija porque se compraba la verdura al día y porque alguno de nosotros traía cada tarde mejillones en una red, recién sacados a cuchillo de una roca cualquiera, o un pez recién pescado. Tampoco éramos robinsones. En casa había libros y bicicletas. No había televisión. Ni siquiera en Barcelona, mucho menos en vacaciones. La obligación más insufrible que teníamos era pasar cada dos o tres horas por el punto de la playa donde estuvieran nuestros padres para que nos embadurnaran de crema. Nivea, por supuesto. Ni siquiera creo que existiera el concepto “factor de protección”. Vale, entonces: tuve una infancia feliz. Y qué.
Tomo fotos de mis hijos casi a diario. Su madre filma con el móvil cada monería, cada descubrimiento, cada suceso de su vida. Cuando quieran recordar los veranos de su infancia apenas les quedará espacio para la invención o la duda. Estará todo documentado. Cuando yo era pequeño, en cambio, tomar fotos era un ceremonial caro y complejo. Cuando mi padre compraba un carrete, mi madre nos vestía con las mejores galas y salíamos de casa repeinados, con la raya del pelo casi esculpida. Y al llegar las fotos reveladas había que lavarse las manos antes de mirarlas, previa promesa de no dejar ni huella en su superficie. Se conservan unas pocas de cada verano. Gracias a ellas he podido ingresar en una tercera categoría no contabilizada por mi amiga. Están los que huyen de su infancia, los que quisieran regresar a ella y los que la usamos de excusa para la permanente reinvención de nuestra identidad.
Un día llegó a casa alguien que venía de Berlín. Al ir a sacar los billetes para su viaje, le había llamado la atención un póster de promoción turística de España que mostraba la imagen de una de las playas de Calella. Con súplicas y sonrisas había conseguido que le dieran el póster y nos lo traía de regalo. La foto recogía los instantes previos a una regata, con los barcos aún sobre la arena de la playa, pero ya con las velas montadas, a la espera de que alguien los botara al mar a empujones. A la izquierda se ve uno todavía a medio montar. Se sabe porque la vela, a falta de la pértiga destinada a sostenerla en alto, está casi desmayada. El niño que, montado en el barco pese a estar en tierra, se dispone a terminar los preparativos sin agobiarse demasiado por ser el último y llegar tarde soy yo. Parece que no tenía prisa. Supongo que ya sabía que no me esperaba la urgencia de una aventura, sino el reposo del relato. ~
(Barcelona, 1964) es escritor y traductor, obtuvo el Premi Llibreter 2004 con Mentira (Edhasa).