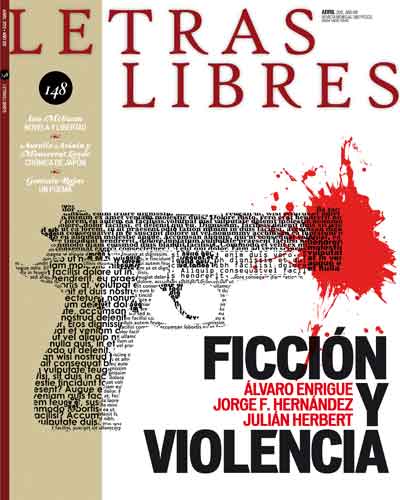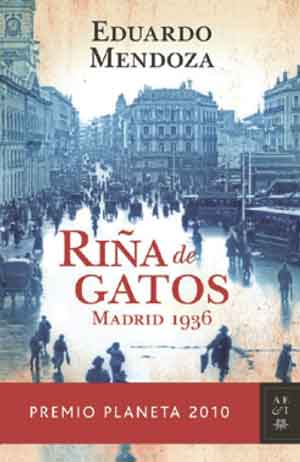Las cortinas abiertas y la puerta entornada.
Todo el invierno pareció que un oscurecimiento
comenzaba. Ahora, sin embargo, el brillo de la luna y los olores de la calle
conspiran, combinándose en una única cosa.
He aquí los cuartos donde vive Robinson.
Esta luz mortecina, descolorida y pálida,
como si acá se hubieran refugiado todos esos borrosos
amaneceres de la primavera, tal vez únicamente para Robinson.
Que ahora duerme. Si acaso se filtrara por los pisos más música,
o la luna brillara con diferente luz,
quizá despertaría para oír el noticiero de las diez,
en el que se hablará de cosas espantosas, moderadamente.
Duerme por el cansancio, pero aquel viejo deseo suyo de morir así
ha disminuido un poco. Ahora solo le queda esa frialdad
que debe llevar puesta. Pero no mientras duerme. Riguroso académico, viajero,
o rústica figura barbuda y en cuclillas en medio de una cueva,
un francotirador de mirada de lince en una barricada,
un hereje encerrado en una catacumba, un libertino célebre,
un mendigo en la calle, el confidente de los Papas,
todos esos es Robinson en sueños, quien mientras se da vuelta
en la cama masculla: “Hay algo en este manicomio
de lo que yo soy símbolo. Esta ciudad. Oscura. Pesadilla.”
Se despierta bañado de sudor
y de la luz terrible de la luna. Oye algo que podría ser silencio:
zumba como los cables allá lejos, sobre las azoteas,
y el viento embolsa las cortinas y las hace flamear dentro del cuarto. ~
Versión de Ezequiel Zaidenwerg