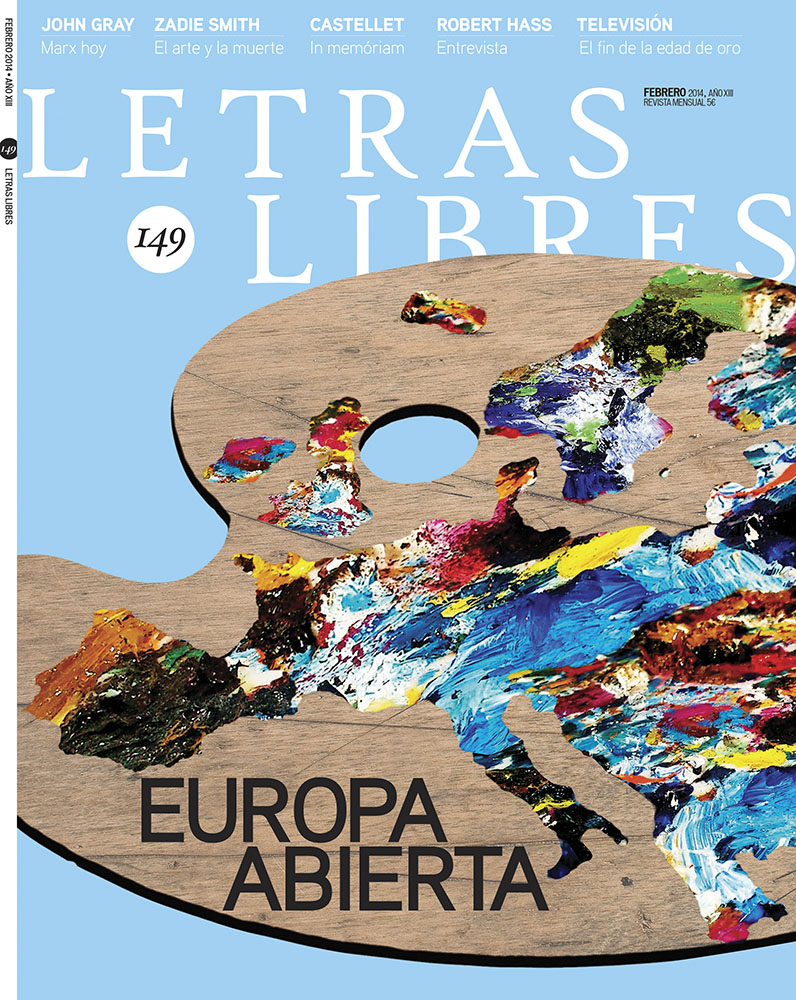Me había adormecido y cuando volví a abrir los ojos éramos unos cuantos los que quedábamos en la estancia, más la rubia de pantalones vaqueros. Miré el reloj y comprobé que había dormido unos veinte minutos. Me froté los ojos y me enderecé. La rubia estaba contando lo difícil que habían sido sus comienzos en la industria. Debía de tener la edad de Roxie, o sea no menos de cincuenta, pero era bajita y poco atractiva, así que me dije que no debía de hacer lo que hacía Roxie. Trabajaba en lo mismo, pero no hacía lo mismo. Cuando me levanté para servirme un café de la máquina que estaba en una esquina de la habitación, ninguno de los otros me hizo caso, porque estaban embebidos con el relato de la mujer. Regresé a mi lugar y, como es mi costumbre, conté cuántos éramos. Seis, incluyéndola a ella (me refiero a la rubia, no a Roxie que, por estar muerta, no entraba en la cuenta). Volví a mirar mi reloj. Mi camión salía dentro de tres horas. La rubia seguía contando de sus comienzos en la industria y de cómo Roxie la había ayudado a colocarse, y que por eso le estaría por siempre agradecida. No la llamaba por su nombre, sino que decía “ella”. “Roxie Moore” sonaba a nombre artístico, y tal vez la rubia prefería no revelarnos su nombre verdadero porque había intuido que éramos unos simples admiradores. Nos dijo que se habían conocido en Los Ángeles y nunca supo con claridad de dónde era “ella”, aunque creía recordar que de algún lugar de la Costa Este. En la industria, nos dijo, todo el mundo aprende rápidamente a ocultar la entonación de su lugar de origen, porque frente a las cámaras hay que usar una lengua sin acentos. Por otra parte, añadió, en ese género de cine se habla muy poco. Los cinco hombres sonreímos, y ella, animada por nuestra reacción, dijo que conocía a gente del medio que no había pronunciado una sola palabra en toda su carrera. Puros gemidos, dijo, y los remedó con bastante gracia. Volvimos a sonreír. La mujer, aunque gemía a la perfección, no tenía ni de lejos el cuerpo de Roxie. A continuación nos platicó que a “ella” le habían extirpado la mitad del seno izquierdo a causa de un tumor, lo cual pudo haber sido el fin de su carrera, porque el cirujano plástico la cagó, lo que se dice cagarla en serio, y de no haber sido por ella, Roxie no habría vuelto a pisar un set. Nos preguntó si alguno de nosotros había notado alguna vez la cicatriz de su seno izquierdo y otra que tenía en la panza, causada por una hernia umbilical. Ninguno contestó y los tres que teníamos un vaso de café escogimos ese momento para dar un sorbo, mientras los otros dos se llevaron una mano a la cara, como espantando una mosca. Era evidente que ninguno de los que estábamos ahí, excepto la rubia, éramos parientes o amigos de Roxie. Juré que los otros, igual que yo, habían venido a despedirse al enterarse de su fallecimiento en su página web o por cualquier otro medio. A lo mejor ocurría lo mismo en los velorios de todas las Roxies: se van retirando los familiares, los amigos y los colegas, y quedan al final los navegantes adictos.
La rubia, al ver que nadie había contestado a su pregunta, dijo que era imposible que hubiéramos notado algo, a pesar de que las dos cicatrices eran grandes, porque, modestia aparte, ella conocía su trabajo, y si le hubieran pedido que le ocultara el cuerno a un rinoceronte, lo habría logrado. Volvimos a sonreír. En este negocio, dijo bajando la voz, hay solo dos cosas imprescindibles: las erecciones y el maquillaje. Se levantó y caminó hacia el ataúd, se inclinó sobre el cuerpo de Roxie y, dirigiéndose al hombre de lentes, le pidió que vigilara la entrada. El otro no entendió y ella le dijo que estuviera atento a que no entrara nadie de la funeraria. El tipo se puso junto a la puerta y nosotros nos miramos con expresión vacilante. Vengan a ver, dijo después de trajinar un momento sobre el cuerpo de Roxie. Nos levantamos para acercarnos al féretro. La rubia había descubierto el seno izquierdo de Roxie para mostrarnos la cicatriz que iba del pezón hasta la parte inferior de la mama. Sentí apresurarse mis latidos, no por la herida sino por el seno al descubierto. Observé a mis compañeros de duelo y detecté la misma turbación en sus rostros. Miré el de Roxie, avejentado pero todavía hermoso, que hasta ese momento no me había atrevido a mirar. Los de la funeraria habían hecho un buen trabajo ocultando las marcas del accidente. Miren la diferencia, dijo la rubia descubriendo el otro seno y sosteniendo erguidas las dos mamas con cierto aire de presunción. Los cuatro nos apretujamos para mirar. Contemplé el pecho rubensiano de Roxie Moore, el mejor pecho de todos los sitios de la red especializados en gordas y maduras. Fue el hombre de la chamarra de cuero el que extendió su mano y, tímidamente, rozó con los dedos la cicatriz; luego abarcó todo el seno, lo apretó y acarició el otro. El que estaba a mi lado, un gordito calvo, alargó también su mano y el de la chamarra de cuero quitó respetuosamente la suya. Fue mi turno y palpé ambos senos con delicadeza, comprobando que conservaban una elasticidad juvenil, a pesar de las cincuenta y pico primaveras de Roxie. El tipo de lentes abandonó su puesto junto a la entrada para echar un ojo y el de la chamarra de cuero fue a reemplazarlo. Quité mi mano para que el de lentes acariciara a Roxie, pero el hombre no quiso hacerlo y se limitó a mirar. La rubia, entonces, desabotonó el resto de la blusa para enseñarnos la cicatriz de la panza. Miren eso, dijo con jactancia. Nos miró con expresión desafiante. Sentí que empezaba a detestarla. Díganme si no se nota, nos preguntó, y los cuatro asentimos. Vaya que sí se notaba. No había duda que la mujer sabía su trabajo. Ella sonrió e hizo el ademán de volver a abotonar la blusa, pero el hombre del suéter de cuello de tortuga le agarró la muñeca y le dijo que esperara. Era el más viejo de nosotros, nos miró, luego miró a la rubia y dijo: Ya que empezaste, termina. ¿Termino qué?, preguntó ella. De quitarle la ropa, dijo el viejo. Nosotros nos miramos. No hay nada más que ver, dijo la rubia, e intentó zafarse, pero el viejo, que era fuerte, no la soltó. Nos mostraste tu trabajo, ahora la queremos ver toda, exclamó, y a continuación me miró a mí. ¿Qué dicen?, me preguntó. Yo no dije nada y miré al gordito calvo. ¡Suéltame!, le dijo la rubia al viejo, pero este no le hizo caso y siguió mirándonos, esperando una respuesta. El gordito calvo asintió y dijo: ¡Sí, ya que empezó, que termine! Entonces el viejo volvió a mirarme a mí, para que me manifestara. Si lo hacemos, que sea rápido, dije. ¡No voy a hacer nada!, exclamó la rubia. El viejo no le había soltado la mano y la amenazó: ¿Quieres que llamemos a los de la funeraria y les digamos que le descubriste las tetas y la panza? La rubia respiró profundo, nos dirigió una mirada a cada uno y debió de captar nuestra determinación, luego volteó hacia la puerta para asegurarse de que estábamos bien cubiertos y dijo: Está bien, pero suéltame, me estás lastimando. El viejo la soltó y ella se frotó la muñeca adolorida. En eso, el tipo de la chamarra de cuero nos avisó que venía alguien. El viejo nos ordenó que nos arrimáramos al féretro para que no vieran a Roxie con las tetas al aire, y empezó a rezar un Padrenuestro. Todos lo seguimos en el rezo, incluida la rubia. Entró un tipo de la funeraria, al ver que estábamos rezando se detuvo en la puerta y le dijo algo en voz baja al de la chamarra de cuero, quien miró su reloj y asintió con la cabeza. El de la funeraria se retiró y nosotros seguimos rezando hasta que el de la chamarra de cuero abandonó su puesto para comunicarnos que el empleado de la funeraria regresaría en diez minutos para cerrar el ataúd. Entonces el tipo de lentes, que no había abierto la boca, dijo que no nos iba a dar tiempo de quitarle toda la ropa y que con bajarle los pantalones sería suficiente. El viejo se inclinó hacia él y le espetó en la cara: ¡No voy a dejarla con los pantalones bajados! ¡O la desnudamos toda o no le quitamos nada! Y nos miró a los demás, que asentimos. El tipo de lentes se sonrojó, enderezándose las gafas, y no dijo nada. El viejo le hizo una seña a la rubia para que lo ayudara y entre los dos levantaron el torso de Roxie, cuya cabeza se ladeó con el movimiento. En eso, el de la chamarra de cuero me tocó el hombro y me dijo: Vas tú. Se refería a darle el relevo. Estuve a punto de negarme, pero asentí y me fui a colocar junto a la puerta. Vi cómo le quitaban la blusa; luego, entre la rubia y el del suéter del cuello de tortuga, le deslizaron los pantalones. Escuché un suspiro de admiración y no pude aguantarme, abandoné mi lugar y me acerqué a ver los maravillosos muslos de Roxie Moore, todavía bien torneados a pesar de la edad. El de la chamarra de cuero me miró molesto: ¿Qué haces?, exclamó, y me tuve que regresar a mi puesto de centinela. Sentí entonces que con Roxie siempre había sido así: verla a cachos, con apuro, temiendo ser sorprendido. Siempre fue así en la casa, ante la computadora, y ahora era igual en la funeraria; viva o muerta, Roxie seguía siendo un fruto prohibido. Me pregunté si no era por eso que se había vuelto una obsesión. Tal vez el viejo quería verla desnuda para convencerse de que era solo una mujer que se ganaba la vida como podía. Tal vez por eso los cinco estábamos ahí, junto a su féretro.
Empezaron a discutir. ¡Eso no!, exclamó la rubia. Se acercó a mí y me dijo que me relevaba junto a la puerta. Caminé hacia el féretro. Estaban dándole la vuelta a Roxie entre los cuatro. La dejaron bocabajo, completamente desnuda; luego el gordito amontonó su ropa y se la colocó abajo de la pelvis para que las nalgas quedaran levantadas. ¡Ahí estaba el formidable culo de Roxie Moore, la Meca de todas mis peregrinaciones por la triple equis! Quién sabe cuántos corazones habían destrozado esos dos hemisferios blancos, con esa enloquecedora elipse de piel oscurecida alrededor de la unión de las nalgas, producida por su frotación durante toda una vida, como se frotan dos placas tectónicas. Esa era la postura infaltable de Roxie, el no va más de la desnudez que uno mendiga en los sitios hard de la red. Así la había conocido y recuerdo mi sensación de estar ante algo pleno y definitivo cuando me topé con ella en esa posición cuadrúpeda. La había seguido en su gradual envejecimiento, pero su culo se había mantenido intacto y ahora estaba ahí, a solo medio metro de mis ojos y de mis manos. Me incliné para besarlo, primero en una nalga y luego en la otra. Los demás me imitaron, repitiendo el mismo beso simétrico, incluido el hombre de lentes. Que se vaya así, dijo a continuación el de suéter de cuello de tortuga, el más viejo de nosotros. ¿Cómo que así?, dijo el de la chamarra de cuero. ¿Por qué no? ¡Esa era Roxie!, exclamó el viejo. Al fin alguien había pronunciado su nombre. Yo no dije nada, porque no podía quitar los ojos de sus glúteos, y pensé que el viejo, a su modo, tenía razón. Roxie había alcanzado volteada su peculiar perfección y era justo que descansara volteada eternamente. El viejo sacó un billete de cien dólares, nos lo mostró y dijo: Luego hacemos cuentas. Un minuto después reapareció el joven de la funeraria con un destornillador en la mano. El viejo lo llamó para que se acercara, le hicimos un espacio junto al ataúd y, cuando vio a Roxie, abrió la boca desmedidamente. Era apenas un jovencito. Es nuestra voluntad y nadie tiene por qué enterarse, le dijo el viejo, mostrándole el billete de cien dólares. Él nos miró a los cinco, luego volteó a mirar a la rubia, que estaba parada junto a la puerta, y el viejo aprovechó ese momento para deslizarle el billete en el bolsillo de la camisa, dándole tres golpecitos ahí para cerrar el trato. El joven tragó saliva y procedió a cerrar el ataúd. Dimos respetuosamente un paso hacia atrás, observamos cómo atornillaba los pernos de la tapa y volvimos a sentarnos. Poco después llegó otro empleado, empujando un armazón metálico con ruedas, y nos recordó que el entierro iba a ser al otro día a las once de la mañana. Entre los dos cargaron el ataúd sobre el armazón y se lo llevaron. A continuación el viejo se levantó para pedirnos veinte dólares a cada uno. Cuando la rubia hizo el ademán de abrir su bolso, le hizo seña de que no hacía falta. Va por nuestra cuenta, le dijo, y los demás aprobamos con la cabeza. ~