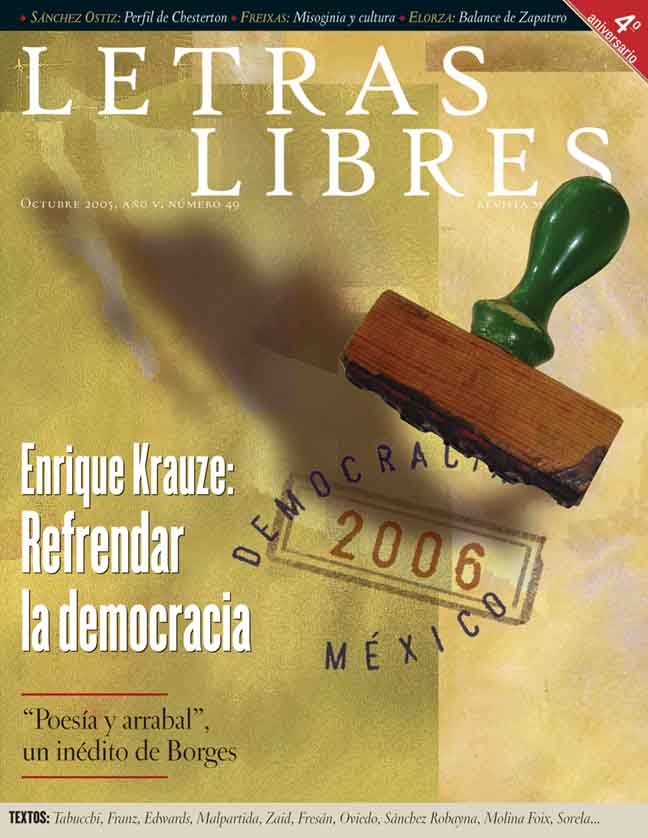Quizá el mejor modo de festejar a un polemista pase por el recuento de sus peleas. Unas veces boxeador y otras esgrimista, Jean-Paul Sartre tendría hoy cien años de edad. Sus polémicas son revisitadas para sacar en claro cuánta vida guarda como pensador, y no podía irse este centenario sin que varios de los escritores que coincidieron con él en La Habana se juntasen a paladear la adhesión del francés a la Revolución Cubana y a tratar de explicarse qué lo hizo luego abjurar de ésta.
Veinteañeros prometedores en 1960, sumamente condecorados ya, carraspearon diversos tópicos, recitaron fichas de diccionario biográfico y, únicamente al llegar al desencuentro sartreano con la revolución, cobraron vitalidad: uno de ellos culpó a Carlos Franqui de ejercer presión sobre Jean-Paul Sartre (de esta manera disculpaba un poco al homenajeado y conseguía, de paso, vengarse de un viejo enemigo).
En 1960 la invitación al viaje halló a Sartre sumamente cansado. Lo cansaban las noticias de Argelia y pensó en declinar la invitación de Franqui. Sin embargo, de nada servía acurrucarse en la desgracia de Francia (Simone de Beauvoir dixit) cuando lo que ocurría en la isla caribeña también les concernía.
Sartre conocía La Habana de fines de los cuarenta. En el “Deux Magots” Simone de Beauvoir le había oído a Jacques Lanzmann historias de la dictadura prerrevolucionaria: en Santiago de Cuba colgaban hombres por los testículos, cebaban a un tigre con cadáveres humanos… Decididos a viajar, volaron a Madrid. Sartre no había puesto un pie allí en tres décadas. Llovía, los pocos transeúntes lucían mal vestidos y tristes. “No causa ningún placer imaginar lo que esa gente tiene en la cabeza”, sentenció. De manera que procuraron placer en Goya y en Velázquez, y enrumbaron hacia La Habana.
De Beauvoir anotó: “Después de Madrid, después de París, la alegría estallaba como un milagro bajo el cielo azul, en la oscura dulzura de la noche”. Fotos de ambos aparecían en las primeras planas de los diarios habaneros, los taxistas los reclamaban por sus nombres. Según ella, por primera vez eran testigos de una felicidad conquistada mediante la violencia. Asistieron al carnaval, a ceremonias religiosas afrocubanas, a la nueva fiesta sagrada y carnavalesca que las multitudes formaban en torno al joven líder.
Alcanzaron a gozar de la proximidad de éste, viajaron por el país en su compañía. Nunca les impresionó tanto como en una de aquellas concentraciones. Al cerrar el tercer volumen de sus memorias, Simone de Beauvoir recuenta lo inolvidable: “la Ópera de Beijing, la plaza de toros en Huelva, las dunas de El Oued, la avenida Wabansia, las auroras de Provenza, Tirinto, Castro hablando ante quinientos mil cubanos…”. Aquella asamblea cabía entre lo operístico, la fiesta brava, las bellezas naturales. Quinientas mil personas cobraban la movilidad de las dunas, el líder una luminosidad de aurora (dos hechos importantes marcaron la ocasión: allí fue pronunciada por primera vez la consigna “Patria o Muerte”, y el mismo fotógrafo que retratara a la pareja francesa tomó la más famosa imagen del comandante Guevara).
Sartre había condenado la invasión soviética a Hungría. Visitaba Cuba en un interregno en el cual, perdido el poder de los Estados Unidos sobre la isla, la Unión Soviética no entraba en juego todavía. A causa de ello, creyó en la posibilidad de una revolución no obligada a dictados de partido comunista alguno (aunque en su ensayo Ideología y revolución incluyó la hipótesis de que tal revolución, forzada por una economía de guerra, adoptaría una “ideología prefabricada”).
Captó enseguida lo útil de ciertas tensiones: “Si los Estados Unidos no existieran, quizá la Revolución Cubana los inventaría: son ellos los que le conservan su frescura y su originalidad”. Y un año más tarde, en escala del viaje Río-París, comprobaría lo cambiado del panorama: las autoridades exigían compromiso a los escritores, algunos de éstos comenzaban a autocensurarse. Al hablar de poesía, Nicolás Guillén comentó que toda búsqueda formal resultaba contrarrevolucionaria (un aserto no del todo seguido por él).
De Beauvoir resumió esta segunda ojeada a la vida de la isla: “Menos alegría, menos libertad, pero en algunos aspectos grandes progresos”. Y en caso de investigar cuáles eran tales renglones de adelanto, ella traía a cuento la agricultura, mayúsculo desastre desde entonces.
Pronto la Revolución Cubana pareció dar con la ideología pertinente. Sus autoridades siguieron las pautas dramatúrgicas de Stalin, y tocó a Sartre repetir al André Gide de Retour de l’URSS. En 1971, junto a Simone de Beauvoir y otros intelectuales, firmó una carta pública en protesta por el encarcelamiento del poeta cubano Heberto Padilla.
“¡Todo culpa de Franqui!”, declararon los escritores reunidos en La Habana para el centenario. Gracias a su puesto oficial, Carlos Franqui trajo a Sartre y luego, exiliado ya, consiguió enredar las cosas hasta enemistar al francés con la revolución que tanto amara. Jean-Paul Sartre fallecería sin reconciliación, lamentablemente (a diferencia, el ejemplo actual de José Saramago. ¿No había publicado éste su desacuerdo con el gobierno cubano para luego pensárselo mejor y hallar el modo de reconciliarse?).
Cien años de Jean-Paul Sartre se reducían en La Habana a un cambio de humor del filósofo. El análisis de la polémica cubana declaraba los límites del pensamiento sartreano y aportaba una nota de gran perplejidad: hasta un cerebro como el suyo podía ser lavado. –
(Matanzas, Cuba, 1964) es poeta y narrador. Su libro más reciente es Villa Marista en plata (Colibrí, 2010).