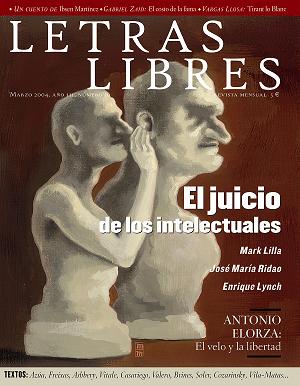Un hombre entabla conversación con el barman de un hotel en México, D.F., mientras hace notas sobre los libretos de una telenovela.
Los ha puesto sobre la barra y los lee con la mitad de su atención. A ratos subraya una palabra, a ratos traza redondeles. En la conversación toma para sí el papel de quien siente gratitud por una ciudad que dice conocer muy bien pero que, en realidad, visita por primera vez.
Cuando al fin llega la pregunta: “¿Y a qué se dedica el señor?”, responde que ha venido a matar “una porción de pinches viejas”. Suena rencoroso y remeda deliberada y pendencieramente mal el acento local. El barman sonríe entonces una sonrisa de “Éste ya se puso hasta la madre” y se aparta de él sin aspereza.
Al anochecer, el que vino a matar viejas regresa borracho a su habitación, abre un ventanal, descorre la cortina y ve por vez primera en su vida el castillo de Carlota y Maximiliano. Coloca un butacón frente al ventanal, va por hielo y saca una botella de whisky de su equipaje. Todavía alcanza a beberse media botella antes de quedarse dormido en el butacón, decara a un castillo iluminado por focos de luz ambarina en lo alto de una lomita batida por la lluvia.
Al día siguiente, a mediodía, una mujer de ojos grises viene por él y lo lleva al plató donde graban la telenovela. Es la asistente del gerente general.
Por hacer tiempo —el gerente general ha llamado para advertir que está en un embotellamiento—, la asistente le muestra el plató como si de un posible inversionista se tratase.
“¿Dónde estoy?”, pregunta el hombre de pronto, risueño, aprobatorio, abriendo los brazos en medio de una escenografía hiperrealista. Le dicen que en casa de Valentina, la protagonista del culebrón; “una casa como las que todavía pueden verse en la colonia Santa María la Ribera”. Iluminan a posta el set para que pueda apreciar los detalles del acabado y de la utilería.
Se sientan en el recibidor y le presentan al galán, a las contrafiguras femeninas, a la escenógrafa, al director. La última en unirse al grupo es justamente la chica que hace el papel de Valentina: una Diane Keaton trigueña y jalisciense. Su franela trasluce un torso de quinientos abdominales diarios y senos intocados por el bisturí.
Valentina aprueba sin ambages las ideas de la libretista. Para ilustración del visitante, y contra la protesta de sus compañeros, anuncia la lectura dramatizada de un fragmento del último libreto llegado a sus manos y que a su modo de ver “está padrísimo”.
Se apropia de un personaje distinto al suyo y que obviamente ella prefiere al suyo: una abogada de los derechos de la madre y el niño. La abogada no puede tener hijos y está casada con un funcionario de la Procuraduría, corrupto y adúltero. “Una pesimista activa”, comenta Valentina, subiendo y bajando las cejas. Pero nadie se ríe.
Su entusiasmo por el libreto es claramente sincero y, a causa de ello y también del torso de quinientos abdominales diarios y de su cabellera castaña y perfumada, el visitante experimenta una especie de ternura hemodinámica mientras Valentina, sentada muy junto a él en el sofá, lee las dos voces de un rompimiento entre la pesimista activa y su jefe, el sacerdote timorato.
Finalmente, Valentina declama: “¡Padre, un dios amenaza siempre en el horizonte!”, y mira al visitante directo a los ojos por ver qué efecto le ha hecho. En ese momento suena el teléfono móvil de la asistente, que, igual que el resto del elenco allí atrapado, ha escuchado a Valentina con la vista clavada en el piso. El gerente general los espera.
Menos de tres televidentes mexicanos de cada diez miran el culebrón, cuyo elenco llama con sorna “Poniatowska” a la libretista. Del horario estelar nocturno están a punto de degradarlo al bloque de telenovelas de la tarde. Cuando el gerente general dice:”Bueno, jefe, usted dirá”, el visitante responde:
—Primero cuéntenme cómo hicieron para poner a hablar en jerga no gubernamental a casi todos los personajes: “excluidos, ‘enpoderamiento’, pobreza crítica, violencia de género”. En el capítulo uno, la chica que hereda la destilería de tequila sueña en voz alta con un “desarrollo sustentable” del agave azul.
—Lo que saqué en claro cuando Pilar nos leyó la sinopsis de Juana y Valentina es que iba a ser una telenovela de puras mujeres. Eso me pareció lo máximo: un reparto de muchas mujeres.
—Solas, voluntariosas, emprendedoras —enumera el médico de libretos, como si dictase textos para la promoción—.
—Eso mismo.
—Madres solteras que son también cabezas de familia —prosigue el doctor—.
—Exactamente. Porque este va a ser el siglo de las viejas.
—”Y porque, según el Banco Mundial, la familia latinoamericana es monoparental”—tercia la asistente sin desencanto—. Así nos dijo la Poniatowska, fumando en cadena, sentada allí donde está usted.
Entonces el doctor de libretos les dice lo que piensa de Juana y Valentina y de su populoso y arbóreo argumento. Se da cuenta de que el gerente espera enmiendas milagrosas pero, en estos casos —advierte—, las enmiendas sólo precipitan la migración de audiencia.
Sostiene que Juana y Valentina debe ser relevada cuanto antes, sin molestarse siquiera en cambiarle el título, por otro culebrón de asunto más inteligible y poblado por los pocos personajes que sobrevivan a la matanza que recomienda vivamente al gerente general.
Insiste en que es perentorio disponer una hecatombe repentina y absurda cuya calidad de disparate sea por sí sola capaz de reconquistar a un auditorio distraído. Escandalizado de las muchas muertes que deben ocurrir todas en un mismo episodio, el auditorio hará correr la nueva del desmadre. “Lo hará de boca a oreja“, dice, y no se perderá los capítulos que resten de Juana y Valentina, aunque más no sea por ver “cómo le hacen éstos, ahora que mataron a casi todas las viejas”.
—Volverán —vaticina cerrando los ojos largamente—. Sólo para comprobar por quiénes los tomamos, volverán.
El tratamiento de choque exige que la matanza ocurra en un único capítulo, y más precisamente, en la emisión del siguiente viernes por la noche.
—Si exterminan ustedes el viernes en horario prime time a todas esas mujeres que buscan salir adelante en la gran ciudad, el lunes amanecen con otras cifras de audiencia. Les garantizo al menos un treinta y cinco por ciento de posibilidades de levantar la nariz, calentar un poco la pantalla y ganar algo de tiempo para preparar debidamente su siguiente producción. Eso sí, no esperen mucho más. Tal como están hoy sus números, esa es su mejor estrategia.
—¿Hay que matarlas a todas? —pregunta el gerente—.
—Y en una sola noche. Una de las pocas excepciones es Valentina. Lamentándolo mucho, Juana, la comadrita, también se tiene que morir.
En todo lo que explica hay arquitectura, detalle, designio y leyes de composición. Termina contándoles casos de estudio en los que una matanza de viernes por la noche ha funcionado con éxito en Perú, Argentina, Colombia y Venezuela. Es entonces cuando lo invitan a almorzar en el comedor ejecutivo del plató, persuadidos al fin de estar en manos del mejor cirujano de culebrones que el dinero pueda pagar en las cuencas del Caribe y Golfo de México.
Durante el almuerzo, el doctor pregunta cuántos capítulos de ventaja le han sacado Pilar y su equipo de libretistas al ritmo de grabación del estudio. La asistente responde que apenas unos cinco o seis, y el doctor se alegra, pues los cambios podrían hacerse a tiempo de salir al aire el lunes siguiente.
—Aunque me late que Pilar no va a querer matar a nadie —asoma el gerente—.
—Pilar renunció ya, señor Basaguren —dice la asistente—. Puso esto en el correo esta mañanita.
El doctor sigue hablando mientras Basaguren lee impertérritamente la carta de renuncia de Pilar. Por lo que atañe a la hecatombe, el doctor asegura que se basta a sí mismo. En rigor, dice, sólo tiene que producir dos capítulos: el que él llama “exterminador” y el siguiente, donde yace el tendal de cadáveres y se instauran las premisas del argumento de repuesto.
Pero tendrá que ponerse a trabajar esa misma noche, hasta dar con las permutaciones y alabeos que le permitan componer, contrarreloj, un argumento de unas veinte cuartillas capaz de empalmar con los capítulos que ha venido entregando Pilar. En cuanto haya terminado, el equipo de dialoguistas podrá hacerse cargo de las horas finales de Juana y Valentina.
—Tenemos un problema, doc —dice la asistente—. No sabemos quiénes son.
—A ver, ¿cómo es eso?
—Nunca los hemos visto.
—¿Nunca has visto a quiénes, Raquel?— pregunta muy dulce el gerente general mientras pone bocabajo, junto a su copa de agua, la carta de Pilar.
—Al equipo de dialoguistas.
—Ah, de manera que estoy pagando dos mil setecientos dólares por capítulo y cuando renuncia la libretista todo lo que tengo es un equipo fantasma.
—Se entienden directamente con Pilar, señor Basaguren. Escriben en sus casas. Le mandan todo por e-mail. Jamás vienen a Tlanepantla.
—¿Jamás vienen a Tlanepantla? Ni que fueran accionistas. Tú encuéntralos, Raquel. Y que se entiendan con el doctor.
Entre Tlanepantla y el hotel en Mariano Escobedo hay trecho bastante para que Raquel y el doctor empiecen a tutearse y él pregunte quién exactamente es Pilar, la libretista. Para explicárselo mejor, Raquel empieza por hablarle de Basaguren:
—¿Has oído hablar del USS “Honduras”?
—¿Algún submarino?
—No: un vídeo de autor: El USS “Honduras”: historia de una intervención. Ganó un premio en Canadá al mejor documental extranjero de la televisión francófona. Lo fotografió, lo editó, lo musicalizó, lo subtituló, le puso texto y narración una francesa que estaba loca descosida por Basaguren hace como quince años, cuando él todavía estaba buenotote y era cámara de un equipo independiente que cubría la guerra en El Salvador. Se les secó el cerebro con la ecuación “Honduras igual portaaviones”. Un vídeo antiyanqui, vieras qué feroz. Rodado íntegramente en la retaguardia, donde no los podían cagar a morterazos. Desde que le dieron ese pinche premio, Basaguren se cree Oliver Stone.
En privado, el gerente alardeaba de cómo se las había apañado para captar imágenes de gran valor táctico en los cuarteles del ejército salvadoreño y de cómo esa información, analizada en formato VHS por los comandantes del Frente Farabundo Martí, había sido decisiva en las operaciones de la guerrilla.
En Centroamérica terminó por hacerse gurú de unos estudiantes de cine venezolanos que rodaban un corto sobre Radio Venceremos. Cuando la guerra terminó, Basaguren se fue a los Balcanes con su retinue de internacionalistas venezolanos.
Lograron penetrar el cerco de Sarajevo mucho antes que los equipos de CNN y vendieron miles de pies de vídeo a las redes gringas y europeas. Entonces regresaron todos a México y fundaron una casa productora “con lo que sacaron del pietaje de guerra y con lo que seguro distrajeron del oro de La Habana en El Salvador y, muy importante, también con la lana que puso un empresario en plan de diversificarse”. Raquel insiste en que una “constelación de circunstancias” hizo de Basaguren un superproductor de culebrones.
Circunstancia primera: el gobierno privatiza un canal de TV y donde había un monopolio aparecen dos redes compitiendo. Circunstancia segunda: el nuevo canal no tiene nada qué poner en el aire. Pierde mes a mes la medición de audiencia y mes a mes gasta más y más dinero en compras de contenido. Basaguren les hace una oferta de servicios y le encargan videoclips para trufar el noticiario: efemérides, turismo cultural, programas de entrevistas, microbiografías, docudramas de cinco horas.
Circunstancia tercera y decisiva: Basaguren firma con el canal privatizado un contrato para suplir doscientas horas anuales de entretenimiento. La francesa pone el grito en el cielo porque entre ella y los internacionalistas no se dan abasto para producir las naderías que los mantienen ocupados de sol a sol. ¿Qué harán para producir doscientas horas al año? Entonces matan a Luis Donaldo Colosio en Tijuana.
—¿Ellos lo mataron ?—se alarma en broma el doctor—.
—Quise decir que por esos días mataron a Colosio y todo el sistema colapsó por un tiempo, lo bastante para que Basaguren pensara inmediatamente en una miniserie de trece episodios. Los internacionalistas le agenciaron un libretista venezolano que nada más llegar a México dijo: “Chico, olvídate de la miniserie: si lo del tipo que quebraron en Tijuana no alcanza para una masanga de telenovela de doscientas horas yo mismo me rebano la pinga.”
La telenovela tuvo grandísimo éxito y a partir de entonces Basaguren se fue encontrando a sí mismo, cada día un poco más, hasta llegar a producir la primera entrevista con tecnología satelital concedida por el Subcomandante Marcos.
—Ya veo: una cruza del Tigre Azcárraga con Regis Debray en su periodo azul, que era rojo— dice el doctor—.
—Me captas. Su vida es un peregrinar entre la Selva Lacandona y el Club de Industriales del D.F. Y sus culebrones han de tener algo que le permita llamarlos “telenovelas de ruptura” antes de ponerse lentes ahumados y salir a venderlas. Como ves, estaba ideológicamente listo para la parrilla cuando Pilar Ciruelo apareció con toda su familia monoparental latinoamericana.
Llegan al hotel sin que Raquel le haya aclarado cómo se hizo Pilar Ciruelo de la sinopsis de Juana y Valentina. El asunto intriga al doctor mucho más que el paradero de los dialoguistas fantasmas, porque fue él mismo quien la escribió originalmente diez años atrás, en Venezuela, donde jamás alcanzó a salir al aire.
Al enterarse, Raquel tira con fuerza de la barra del freno.
—¡No digas!¿Tú escribiste esa basura?
—Sí, señora. Y no es la primera vez que me llaman de algún otro país donde alguien ha logrado venderla sin cambiarle ni una coma ni un nombre de mujer. Sólo cambian las toponimias y los modismos. En este caso, donde antes decía “ron” ahora dice “tequila”. En algunas partes Juana y Valentina entusiasma tanto a un productor con problemas de identidad política que la saca al aire sólo para perder la medición de audiencia. Entonces me llaman para tratar de revivirla.
—¿Sabes qué?—dice Raquel—. Me parece que Producción va a convidarte a una copa.
Ya en el bar, el doctor cuenta la historia de su argumento perdido y vuelto a encontrar: “Había una vez en Venezuela un canal de televisión que, harto de perder el rating de audiencia, decidió comprar un decreto presidencial que le diera ventaja absoluta sobre su competidor.
El canal invicto era propietario de un tesoro de radioculebrones cubanos de los años cuarenta que un batallón de emigrados, ex libretistas de la antigua CMQ de La Habana, adaptaba exitosamente desde Miami. Además —y era lo más grave—, tenía fichada a la insumergible Delia Fiallo: el profesor Moriarty de la telenovela, el arma absoluta; la respuesta cubana a Xavier de Montépin.
El decreto redactado por los abogados del canal perdedor restringía la duración de las telenovelas de horario estelar a sólo cuarenta y cinco días. Era también xenófobo: proscribía a perpetuidad a los libretistas extranjeros y exigía versiones de escritores venezolanos, exclusivamente, vivos o muertos.”
—¿Y hay tantos así? Perdona mi ignorancia.
El doctor responde que alguien mejor enterado que los abogados del canal debió hacer esa misma pregunta porque la primera enmienda que se hizo al borrador del decreto exaltaba los “valores culturales de vigencia permanente” y ofrecía como alternativa la literatura universal: podían hacerse versiones de Gallegos o de Dickens, escoger entre Uslar Pietri u Honorato de Balzac; Doña Bárbara o La Piel de Zapa, pero nada entre medias.
El decreto creó un falso mercado de trabajo porque el colmo de las complacencias para con el canal comprador fue exigir que los adaptadores debían ser no sólo venezolanos, sino probadamente escritores de textos convencionalmente tenidos por literarios, con lo cual de hecho se exigía un carné de poeta o narrador para poder escribir telenovelas. Cualquier ganador del concurso de cuentos del municipio “Barrancas del Orinoco” calificaba.
—Yo fui uno de ellos —confiesa el doctor—.
Como finalista del concurso anual de cuentos de El Nacional, el decreto permitió al doctor dejar sus clases de morfosintaxis del castellano y trabajar en la televisión comercial. Pero la dieta de Rómulo Gallegos, Uslar Pietri y Teresa de la Parra logró que la audiencia emigrara velozmente hacia los culebrones mexicanos, permitidos sólo en escarpados horarios de medianoche.
Ni esos horarios ni la brevedad de los culebrones convenían a la cámara de anunciantes, que cabildeó para que se alargase la duración permitida y se diese una interpretación más lata a la palabra “cultura”. Lo lograron.
En su versión definitiva el decreto parecía cosa de Lévi-Strauss; “cultura es todo lo que no es verdor”, reía el gerente del canal de Delia Fiallo. Las restricciones quedaron en un mero credencialismo y cualquier cosa podía salir al aire a condición de que el libretista titular fuese reconocido consuetudinariamente como literato.
Contrataban a un poeta premiado e impecune y le encomendaban adaptar un libreto sacado de la bóveda de radiodramas. El poeta partía el salario con un escritor fantasma cubano. Fue mirando hacer a esos ghostwriters que el doctor desaprendió su Todorov y su Barthes y se hizo del oficio por emanación.
Cinco años más tarde, el presidente proteccionista perdió las elecciones. Su sucesor vino imbuido de ideas liberales. “Tanto mercado como sea posible; tanto Estado como sea necesario” fue uno de sus lemas de campaña.
Los poetas y narradores de provincia fueron despedidos en masse en cuanto se derogó el decreto proteccionista. Al verse sin trabajo, el doctor ideó conducir un taller itinerante que enseñase a escribir justamente el tipo de telenovelas que Basaguren llamaría “de ruptura”.
El taller se llamó Un oficio del siglo XIX y sus premisas tendían un puente ilusorio entre Los misterios de París y Simplemente María; entre David Copperfield y Los ricos también lloran. Lo dictaba en universidades y ateneos de provincia. Los ejercicios se basaban en un original suyo rechazado por todos los canales: Juana y Valentina.
—Debo haber hecho unas doscientas copias de la misma historia que Pilar Ciruelo les leyó. Viví del taller hasta que me reengancharon en el canal, a pesar de ser libretista de un cuarto de milla: aflojo el tren de carrera antes del capítulo veinticinco; no tengo fuelle para cubrir los doscientos setenta y cinco restantes.
Ante esta segunda oportunidad, el doctor hizo de su defecto virtud y con su fama de semiólogo logró labrarse un nicho propio en la industria. Su especialidad era ahora minimizar las pérdidas al escribir las últimas veinticinco horas de culebrones declarados por él mismo en crisis terminal.
Dos días más tarde, Valentina lo llama desde el lobby del hotel y el doctor la encuentra en medio de un grupo de chicos que parecen salidos de un videoclip de Molotov. Los dialoguistas fantasmas están todos sentados en el piso, muy serios, rodeados de sus mochilas y Valentina, de pie entre ellos, hace de vocera.
Forman parte, dice, de un colectivo teatral ambientalista, y ella admite haber comprado la sinopsis de Juana y Valentina, en Miami, a una actriz venezolana emigrante ilegal. Lo hizo a medias con Pilar Ciruelo porque necesitaban dinero para elcolectivo. Está muy avergonzada, pero espera que el cirujano no cambie la “orientación progresista” del argumento.
El doctor responde secamente que una lesión en la quinta vértebra lumbar le impide sentarse con ellos en el piso del lobby y los convoca hacia una mesa del área de la alberca, donde entrega a cada quien una copia del capítulo exterminador.
Entonces pregunta si han leído alguna vez El puente de San Luis Rey. Como ninguno lo ha leído, el doctor cuenta el argumento de la diligencia peruana del siglo XVIII que se precipita al abismo con un pasaje de biografías a bordo e informa que ha decidido copiarse la idea.
“En este preciso instante —continúa—, en cualquier carretera del continente, un autobús cargado de gente humilde como Juana la comadrita y con fallas en los frenos vuela hacia un barranco. Con Juana mueren calcinadas todas las costureras del taller de overoles que ya no será. En un motín carcelario matan al novio crónico de Valentina, condenado injustamente. Una situación de rehenes se les va de las manos a unos policías que matan a tiros a la activista estéril de derechos del niño. Hay ajuste de cuentas en Jesús Carranza y el cura timorato muere cogido entre dos fuegos. La red subterránea de gas estalla bajo la colonia donde vive el maltratador marital con casa chica en Morelia y con eso salimos del 80% del reparto. El principio del fin de Juana y Valentina es tan latinoamericano como la diligencia virreinal de San Luis Rey. O la familia monoparental, si vamos al caso. Pasado mañana espero poder contarles cómo termina esta vaina.”
Los despide simpaticazo y se dirige al bar y allí se está bebiendo hasta que llega Raquel y brinda entonces con ella toda la noche a la salud de los sicarios. ~
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).