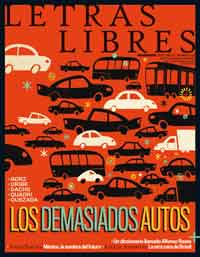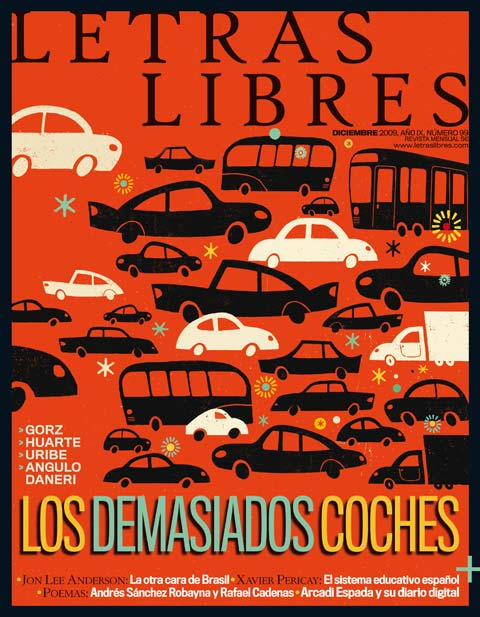1.
El otro día (luego de hacer unos trámites en el Centro Histórico, a espaldas de la Catedral Metropolitana) tomé Cinco de Mayo hasta el Palacio de Bellas Artes, seguí por Avenida Juárez hasta el entronque afeado entre tantos edificios grotescos por el de la Lotería Nacional, continué por el Paseo de la Reforma hasta el cruce con Insurgentes, donde di vuelta a la izquierda, me desvié a la derecha en Hamburgo, torcí otra vez a la izquierda en Amberes para agarrar Liverpool, atravesé Chapultepec por el infame eje vial que antes era Sevilla, me interné en la colonia Condesa por Puebla, proseguí en zigzag por Guadalajara y por Durango para abordar Acapulco y después la avenida Veracruz, que con sus enormes jacarandas intonsas produce la impresión de adentrarse en una nave de iglesia, y por fin llegué a las calles de Atlixco, donde cinco cuadras más adelante, ya casi en la esquina con Michoacán, se encuentra el local en que un grupo de amigos nos habíamos citado como todos los miércoles a comer. El trayecto, con ser de los menos inhóspitos que puedan fatigarse en la ciudad de México, no tiene nada de extraordinario. Lo traigo a cuento sólo porque yo, peatón denodado, cubrí esa distancia a pie.
A los escépticos les aclaro que, pese a mis 56 años bien cumplidos, caminar desde el Zócalo hasta la Condesa no me exigió más de una hora y cuarenta minutos, contando una breve escala en el Sanborns contiguo a la Glorieta de Colón. No niego que al llegar al restorán me sentía cansado. Mi cansancio era sin embargo placentero, porque resultaba de hacer trabajar al cuerpo mientras el espíritu se distraía.
Hubo tramos de esa caminata por lo demás gozosa en que lamenté no andar en coche. Todos mis lamentos, sin excepción, se debieron a la inexorable omnipresencia de los coches en la ciudad. Al atravesar el Eje Central, la siempre hostil Bucareli o el agresivo emparrillado de vías rápidas que aún se llama con nostalgia incongruente Calzada de Chapultepec; al sortear pues, con peligro para mi salud y hasta para mi vida, una de las ubicuas arterias viales que crucifican al Distrito Federal, experimenté la urgencia casi fisiológica de subirme a un taxi. Sólo me abstuve de cometer ese crimen de lesa peatonería porque mientras caminaba venía fraguando distraídamente algunas frases quizá susceptibles de pasar a la página, y no quise romper el ritmo de mi fecunda distracción.
2.
Una lista arbitraria y en modo alguno exhaustiva de los escritores decimonónicos que buscaron en las caminatas su fuente o más bien su método de inspiración iría de William Wordsworth a Manuel Gutiérrez Nájera, pasando por Charles Baudelaire. No pretendo equipararme a esos inspirados poetas. Los miento nada más para recordar que ni los románticos ingleses (que practicaban sus largos paseos fuera de Londres, con resuelta preferencia por la región de los Lagos del altiplano escocés) ni los simbolistas y parnasianos franceses (quienes cargaban con su proverbial spleen por las calles y bulevares de una metrópolis ya imponente que el enérgico barón Haussmann estaba transformando en la capital estética del siglo XIX) ni los modernistas mexicanos (quienes se paseaban en una ciudad que, sin ser tan armoniosa como París, tenía ciertos encantos) eran de este mundo. Nuestro mundo. Todos ellos, y sus contemporáneos en el resto del planeta, caminaban en una época en que las únicas alternativas a la marcha a pie eran los caballos y burros y mulas, los carros tirados por animales o el ferrocarril a vapor. Todos escribían antes de que el automóvil, diseñado en principio para acortar las distancias, terminara por alargarlas hasta lo inconmensurable.
El advenimiento de la era automotriz subvirtió la tradicional desconfianza de la literatura hacia otra forma de locomoción terrestre que no fueran las propias piernas. Fascinados como niños con juguete nuevo, los escritores de todas las tendencias y latitudes a comienzos del siglo XX se entregaron a la ingenuidad de pregonar su admiración por los inventos de la mecánica. El primer ejemplo de este furor maquinófilo no se encuentra, según podría creerse, en el Manifiesto Futurista de Marinetti, que en 2009 cumple una centuria de circular y que, entre otras muestras de su programática veneración de la tecnología, postula que un rugiente automóvil (la voiture en el francés del texto original, la machina en el italiano materno del autor) “es más bello que la Victoria de Samotracia”. De acuerdo con Ronald Primeau, autor de Romance of the Road, la inaugural aparición literaria del coche, por lo menos en lengua inglesa, ocurre en la todavía legible y leída novela para niños The Wind in the Willows (El viento entre los sauces), del británico Kenneth Grahame. El libro es de 1908, el mismo año en que Henry Ford lanzó al mercado el Modelo T, y tiene entre sus personajes a un batracio tan obnubilado por la maravilla del “carro a motor” (motorcar) que se transfigura en “Don Sapo el terror, el domador del tráfico, el Señor de la pista solitaria”.
Muchos otros literatos plenamente adultos se dejaron fascinar por el inédito medio de transporte. Henry James, que nunca aprendió a usar la máquina de escribir, disfrutaba en cambio, ataviado con goggles y abrigo de cuero, de largos paseos por la campiña francesa en el carro de Edith Wharton. Fernando Pessoa, cuyo heterónimo Álvaro de Campos es aparatosamente futurista, manifestó en la Oda triunfal (1915) su deseo de “Poder circular triunfalmente por la vida como un auto último modelo”. Marcel Proust, tan amante de los coches que fue amante de su chofer, hace que el narrador de En busca del tiempo perdido (circa 1922) evoque con característica nostalgia sus excursiones automovilísticas con Albertine en los alrededores de Balbec. Salvador Novo, reaccionario en todo salvo en lo importante, narra en sus columnas periodísticas de los años 1940 cómo él mismo manejaba su Buick desde la ciudad de México hasta las lejanías casi provincianas de Coyoacán. Por fortuna suya y de sus lectores, ninguno de estos tempranos aficionados al automóvil tuvo que enfrentarse jamás a un embotellamiento en el Circuito Interior. La “literatura del camino” (road literature), subgénero narrativo practicado sobre todo por estadounidenses y cuyo clásico indiscutible es On the Road (1957) de Jack Kerouac, sucede no en las ciudades sino literalmente en las carreteras.
Para quienes lo utilizan en sus narraciones, en inglés o en otras lenguas, antes de Kerouac o después, el auto puede representar muchas cosas. Puede ser el textual deus ex machina que precipita el desenlace de la historia, como el Rolls-Royce que manejado por Daisy Buchanan mata a Myrtle Wilson en El gran Gatsby (1925) de F. Scott Fitzgerald. Puede ser un símbolo del poder, como el Cadillac del general Aguirre en que viaja Axkaná González en el primer capítulo de La sombra del Caudillo (1929) de Martín Luis Guzmán (y, en muy otro registro, el Aston Martin de James Bond en las novelas de Ian Fleming). Puede ser un emblema de la libertad y hasta un transporte iniciático, como el Ford 1937 que en On the Road lleva a Sal Paradise y a Dean Moriarty hasta “el final del camino”, que resulta estar en la ciudad de México. Puede ser un brusco estimulante sexual, como los muchos carros que se accidentan adrede en Crash (1973) de J.G. Ballard (libro del que conozco sólo la perturbadora versión cinematográfica de David Cronenberg). Puede ser incluso, por ausencia, una vasta metáfora de la muerte de la civilización occidental, como en The Road (2006) de Cormac McCarthy, en que un niño y su padre, desamparados en un futuro cercano y no imposible, recorren un raquítico planeta en donde las carreteras tristean ayunas de automóviles. Lo que el coche no suele ser en un relato, porque ningún narrador respetuoso de su oficio quiere aburrir al prójimo, es un trasunto del tedio: del mero y rotundo tedio de languidecer durante horas sin fin en un vehículo veloz en teoría, inmovilizado por el exceso de vehículos análogos en una vía supuestamente rápida. (“La autopista del Sur”, cuento incluido en Todos los fuegos el fuego [1966], es desde luego una excepción, en que un embotellamiento se transmuta por la alquimia de Julio Cortázar en el escenario de un amor imposible.)
No hay acción sin reacción. “Velocidad” es significativamente el título de un ensayo traducido en 1929 por Antonieta Rivas Mercado para la revista Contemporáneos, en el que Paul Morand impugna la amalgama, vigente en las primeras décadas del siglo XX y no del todo ajena a los primeros años del xxi, entre el progreso de la tecnología, en particular la que se aplica a los medios de transporte (y, ahora, de comunicación), y el progreso a secas de la humanidad. Otro escritor francés de entreguerras, un poco menos vulnerable a la ideología fascista y al antisemitismo que empañan la argumentación de su amigo Morand, elaboró una respuesta más literaria a los avances de la era automotriz. En vez de combatir el culto de casi todos sus coetáneos al automóvil, Léon-Paul Fargue le da la espalda con elegante inteligencia en El peatón de París (1939). Son muchas las virtudes de ese manual del paseante caprichoso, despreocupado, sin prisa ni rumbo, que los parisienses llaman flâneur. La más memorable de ellas, que no puede contemplarse sin envidiosa nostalgia en el Distrito Federal de principios del siglo XXI, consiste en que el autor lleva de la mano a su lector por un orbe casi fantástico donde el órgano cognoscitivo por excelencia son los pies.
3.
Soy un tardío militante de una causa perdida. Salvo por los doce años en que tuve la suerte de vivir y caminar en París, de mis diecinueve a mis cincuenta manejé con asiduidad y ocasional imprudencia toda clase de automóviles prestados, rentados y propios. Al regresar a México en 1994, con la intención de permanecer en la ciudad por tiempo indefinido, lo primero que hice fue comprar un coche. Me tomó todavía cerca de una década percatarme de que también en el Distrito Federal es practicable y hasta deseable andar siempre a pie.
No que yo fuera devoto del automovilismo. Un síntoma delator de mi carácter herético me inducía a no saber qué decir cuando los vecinos me felicitaban con solidaria o mezquina espontaneidad, como si acabara de casarme o de ganar un premio literario, por el no inmodesto Volkswagen Golf que me había comprado. Mi desencuentro con los usos y costumbres automovilísticos de mis conciudadanos encarnaba ya flagrantemente en el hecho, verificable cada fin de semana, de que yo era el único inquilino del edificio y habitante de la cuadra que no pasaba por lo menos la mitad del domingo lavando su coche atravesado en la banqueta, aspirándole jadeante el interior, untándole cera en cada curva de la carrocería y haciéndole no sé cuántas otras caricias obscenas con el auxilio de sus hijos varones y bajo la mirada solapadora de las mujeres de la casa, que no dejaban de ofrecerse con sumisión a traer más detergente o una cervecita para el calor.
El proceso de mi apostasía fue paulatino. Ciertos fumadores, arrepentidos o indecisos, compran la última cajetilla de cigarros antes de dejar de fumar. Algo semejante me sucedió con mi último coche: como si lo hubiera comprado para pasar sin solución de continuidad a moverme a pie. Allanó el camino que mi mujer fuera peatona de nacimiento. Lo facilitó más todavía que, aunque el carro que compramos era automático para simplificar su manejo, ella no aprendiera ni en defensa propia a manejar. De ahí en adelante nos fuimos deshaciendo del auto insensiblemente, a la manera de quien se distancia año tras año de un amigo desleal.
Los sábados y los domingos íbamos al cine o a un restorán en taxi, para tener después la libertad de pasear sin volver al punto de partida.
Los viernes yo solía comer con amigos de garganta impetuosa y dejaba el coche en el garaje, para tomar vino sin mayor preocupación que la del día siguiente. El resto de la semana me trasladaba en el Golf a una oficina por lo demás muy cerca de mi casa, pero en las tardes mi mujer y yo hacíamos todo a pie. Absolutamente todo. Si requeríamos medicamentos nos encaminábamos a la farmacia más lejana posible. Para ir por el café la caminata no era menor. Y cuando nada nos faltaba ni queríamos comprar para prevenir, nos inventábamos de cualquier modo un itinerario impráctico que nos permitiera caminar una hora y hasta dos después de la comida.
En el año 2000 se cumplió por fin mi sueño (otros lo viven como pesadilla) de no tener que salir de la casa para trabajar. El coche se fue convirtiendo en una reliquia. Había semanas en que lo usaba si acaso una vez. Las había, más y más frecuentes, en que no lo usaba ni de chiste. El día del último trimestre de 2003 en que ciertas calamidades previsibles degeneraron en una imprevista catástrofe, no lo dudé. Vendí el carro para salir de apuros y, por el mismo precio, pasé a engrosar las huestes siempre crecientes de los peatones citadinos.
Una conversión azarosa no tiene validez moral. Tardé un par de meses en confirmar en la práctica lo que la sana teoría dictaba. Vivir sin coche en la ciudad de México no sólo era factible. Era más relajado, porque el estrés del embotellamiento perpetuo se transfería a los choferes de los pocos o muchos taxis que uno debiera tomar (además de que uno podía apearse al menor indicio de problemas viales). Era más cómodo, porque no había que buscar estacionamiento al llegar a cada destino. Era más saludable, porque uno se obligaba a caminar y caminar. Era incluso más barato, si uno consideraba cuánto se devalúa un auto con sólo sacarlo de la distribuidora y cuánto cuestan la tenencia y el seguro y la gasolina y los servicios y el valet parking y etcétera. Era, en una palabra, mejor.
A principios de 2004 me recuperé de mis descalabros financieros, pero ya no me pasó por la cabeza volverme a comprar un coche. Por mucho que me afectara el vértigo de sentirme libre, no echaba de menos la servidumbre de manejar. Había pasado de ser un peatón accidental aunque para nada renuente a ser, con orgullo proselitista, un peatón converso.
4.
Sergio Pitol y otros escritores de la generación de Medio Siglo, acompañados en esto por los precoces Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, recuerdan en sus libros y en la plática una época irrecuperable en que ellos vivían la ciudad de México a pie: desde las facultades universitarias y cantinas del Centro que aún no se apellidaba Histórico ni disparatadamente se llamaba Colonia, hasta las librerías extranjeras del Paseo de la Reforma y los primeros cafés dizque bohemios de la incipiente Zona Rosa. Yo me acuerdo de una época también remota en que jugaba con más niños de primaria en la última cuadra de la avenida Mazatlán, en la Condesa, por donde discurrían tan escasos coches que nuestras madres, lejos de preocuparse porque corriéramos en plena calle y sin vigilancia adulta, nos empujaban a salir. El tiempo ha confundido las épocas aquí evocadas. Hoy son una y la misma década, la de los 1950, en cuyos primeros años un gobierno imprevisor, como todos los nuestros, descentró el Centro al sacar de ahí a la Universidad, y en cuyos años finales un tenaz sonorense, apodado con justicia “El Regente de Hierro”, acometió a punta de entubar ríos y construir viaductos la automovilización irreversible del resto de la capital.
Sin otras pruebas que la conducta atávica de mis conciudadanos, reacios casi todos a ciertas formas elementales de la civilidad, creo que la de México no fue nunca una ciudad propicia para flanear. Estoy seguro en cualquier caso, por haberlo vivido en carne y espíritu propios, de que a partir de 1968 (para usar una fecha emblemática) es prácticamente imposible entre nosotros la existencia de un peatón despreocupado. En The Flâneur (2001) el estadounidense Edmund White actualizó, desde un punto de vista por supuesto foráneo, la exploración peatonal de París que había emprendido sesenta años antes Léon-Paul Fargue en su libro canónico. Temo que nadie, ni extranjero ni tampoco mexicano, podría hacer lo mismo para el Distrito Federal de nuestros días. Y yo menos que nadie.
Un peatón cualquiera en la ciudad de México transita siempre por un camino erizado de obstáculos. Cuando le revelé que había vendido el coche sin comprarme uno nuevo ni siquiera uno de segunda mano, mi madre visiblemente quiso llorar. Luego (pese a que yo contribuía no poco a sus gastos mensuales y ni en mis peores momentos dejé de contribuir) se ofreció a prestarme dinero. Pareja preocupación, aunque no parejo desprendimiento, me pareció advertir entre mis amigos. Ninguno de ellos, miembros en su mayor parte de la clase media con expectativas de ascenso, podía creer que yo por mi propio arbitrio me hubiera condenado a andar a pie. Todos interpretaban mi insólita circunstancia no como el fruto de una decisión más o menos madura, sino como la secuela inconfesable de una caída.
La incomprensión social no es el único ni (al cabo de un periodo de ajuste en que la gente se acostumbra a verlo a uno desautomovilizado) el más importante de los factores que obstaculizan la voluntad de ser peatón. Antes que nada están las banquetas. Las malditas banquetas. A menudo oigo a los automovilistas quejarse de la cantidad de baches que azotan a la ciudad. Cómo se ve que no caminan nunca. Si anduvieran a pie de tarde en tarde sabrían que el verdadero azote para la mayoría de los capitalinos está en las vías peatonales. A la vuelta de donde vivo, en la muy respetable calle de Aniceto Ortega, hay una banqueta de unos cien metros de largo recortada como es costumbre en distintos bloques de distintas alturas, conforme al capricho de los dueños de cada casa y cada edificio, en la que caben una depresión que con las lluvias se transforma en pileta, varios orificios imprevisibles que deberían estar tapados por sendas coladeras, un rectángulo no pavimentado en el que según la época del año se alternan el lodo y el polvo, una inmensa laja de cemento izada a cuarenta centímetros del nivel promedio del suelo por las raíces de un árbol descuidado y una tierra de nadie, frente a un estacionamiento público, que los transeúntes han constituido en basurero para beneplácito de las ratas que se contonean orondas a la luz del día. Yo paso por ahí varias veces a la semana y estoy consciente de que mis caminatas podrían ser mucho peores. En otras zonas del Distrito Federal no existen ni siquiera las banquetas.
El problema obvio para los peatones capitalinos, tan obvio que suele desatenderse, son las mismas calles por las que han de caminar. De la estación Zapata del metro, la más cercana a mi casa, me separan apenas dos cuadras y media. Primero debo salvar los cruces con Pilares y con San Lorenzo, carentes de semáforos susceptibles de atemperar el ímpetu de las peseras que se dirigen a Mixcoac, la inercia de los camiones de carga que sirven a la vecina Megacómer, la negligencia de las monstruosas camionetas en que las madres van a dejar o recoger a sus críos en las muchas escuelas de la zona, y la prisa de los simples automovilistas exasperados por todo lo anterior. Después tengo que franquear el último tramo de Sánchez Azcona, donde las casas fueron reemplazadas por edificios provistos de estacionamientos cuyas rampas de acceso tienen declives tan abruptos que o bien uno camina por la banqueta (y dale con la banqueta), pero inclinado y con una pierna más larga que la otra como una trastabillante Torre de Pisa, o bien uno se arriesga a caminar por el arroyo invadido de carros para ejercer la humana postura vertical. Entonces, ya sobre la avenida Félix Cuevas que es asimismo el Eje 7, me corresponde atravesar una maraña de toldos de hule sujetos por mecates a los postes de la luz y una nube de efluvios de comida grasienta y los ruidos simultáneos de varios cedés y quién sabe cuántas alarmas de relojes despertadores que venden los ambulantes.
Así llego finalmente al metro. La última vez que lo tomé (y no ceso de pedirles a las inciertas deidades de los agnósticos que haya sido de veras la última) fue en los días previos a la irrupción en la capital de la influenza llamada en aquel momento porcina. Eran las seis de la tarde de un día hábil y mi mujer y yo íbamos a regañadientes al Centro, para acompañar a un amigo que presentaba un libro. A la hora de bajarnos en la estación Hidalgo el tren y los andenes estaban tan llenos que tuve que salir del vagón (no exagero) a patadas. Al emerger a la superficie en una esquina de la Alameda nos dimos cuenta de que nuestra ropa goteaba sudor ajeno.
Suplicios similares les inflige a sus usuarios el eficiente metrobús. De las peseras no deseo hablar, porque la longitud de mis piernas (que no es para nada excepcional) me impide acomodarme en el avaro espacio de sus asientos y porque mi estatura (que con los años no alcanza ya el metro con ochenta) me fuerza a agacharme si voy de pie. Tampoco abundaré en los riesgos de asalto, secuestro y asesinato, porque al fin supersticioso temo atraer estos males con sólo mencionarlos y, además, porque un automovilista, no pese a tener coche sino justamente por tenerlo, puede ser asaltado, secuestrado y asesinado con tanta impunidad como un peatón. Mi argumento, que creo haber expuesto con ejemplos suficientes, es que caminar en la ciudad de México rara vez constituye un paseo.
Y sin embargo camino.
5.
Entro en las calles de Ámsterdam, no sé si por el portal de la fantasía o por el del recuerdo. En el sentido en que me pongo a recorrer el óvalo perfecto que forman, a imagen y semejanza de la pista de un hipódromo que hace un siglo se erguía en este mismo lugar, la avenida de los Insurgentes reaparece vuelta tras vuelta a la derecha, con su caos de automóviles que me distraen episódicamente de mi deliberada distracción. A la izquierda, siempre en el eje de mi incesante caminata, esplende el verde sol del Parque México en torno del cual giro como planeta en órbita. Un flâneur verdadero querría salir cuanto antes de este laberinto oval que le veda andar sin meta preestablecida. Yo no soy sino un peatón converso, residente en una ciudad cada vez menos caminable, y cuando camino sólo aspiro a caminar.
La infinitud potencial es lo que me atrae de Ámsterdam. Su módico remedo de la eternidad. Gracias a que no comienza ni termina nunca puedo divagar por ahí a mis anchas, extraviado en los callejones sin salida de mi memoria y en los vericuetos de mi imaginación. De vez en cuando noto que han iluminado el llamativo escaparate de una tienda, o que se están despoblando las mesas de una cafetería discreta, o que ese otro peatón más utilitario que pastoreaba a sus perros no ha pasado de nuevo a mi lado. Pero luego de varias vueltas las novedades tienden a limarse, como una aspereza innecesaria, y yo prosigo sin tropiezos por el camino de mi divagación.
Llega el momento (pues mi fantasía y mis recuerdos sí tienen límites) de dar por concluida la caminata. Entonces tomo un taxi en el sitio de la avenida Michoacán, que corta en dos mitades desiguales al Parque México, y de regreso a mi casa me esfuerzo en trasladar a una página las frases que iba urdiendo mientras caminaba distraídamente en óvalos. En cierto punto que calificaré de inspiración peatonal decido acabar por donde empecé. O quizá empezar de vuelta en donde acabé. No hay diferencia, porque la frase con que emprendí estas páginas el otro día consta de las mismas tres palabras con que ahora las termino: el otro día. ~