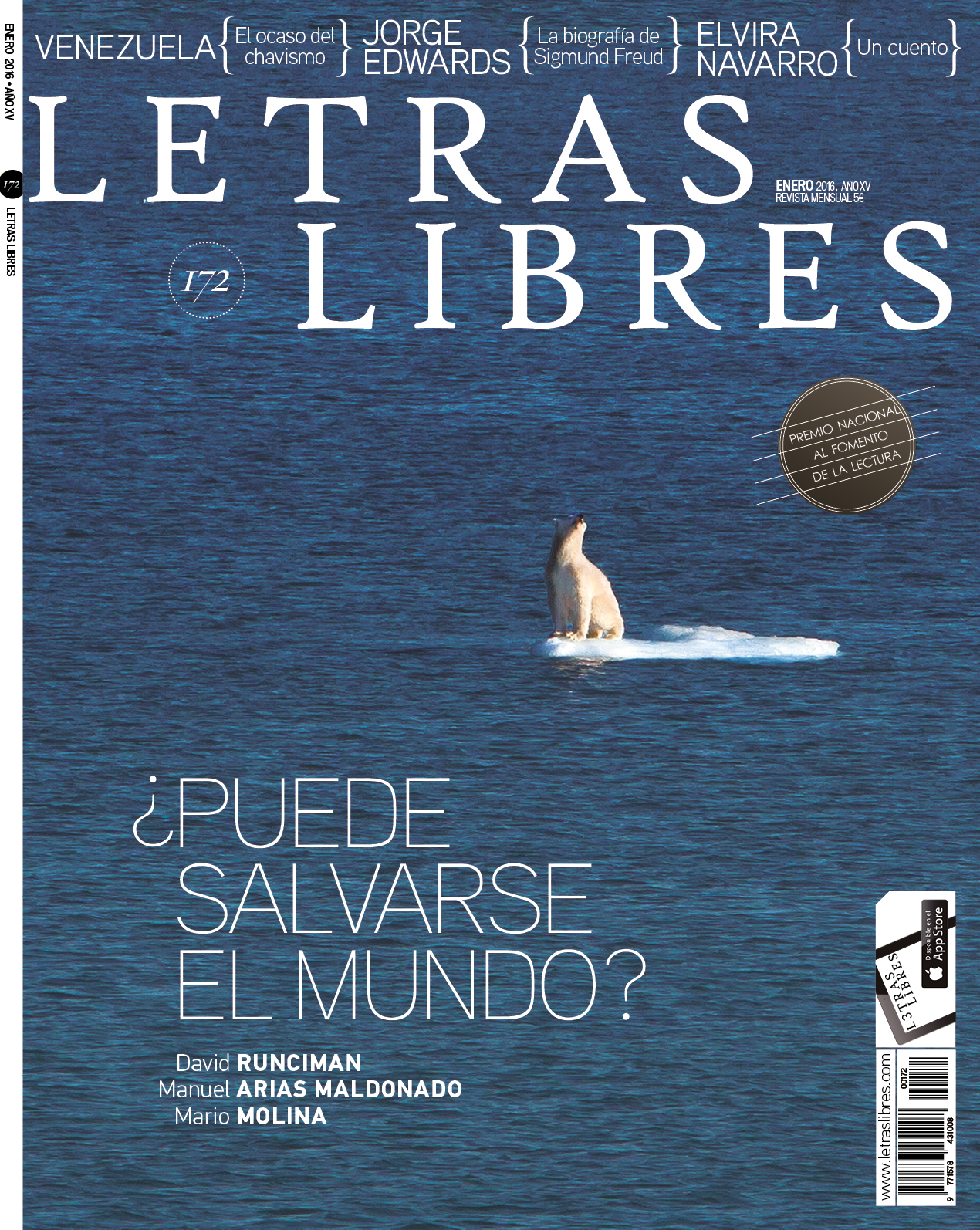Es difícil encontrar una buena analogía para el cambio climático, pero eso no hace que la gente deje de intentarlo. Se diría que queremos una forma de presentar el problema que haga que un resultado decente parezca menos improbable de lo habitual. El cambio climático se describe como un “problema comparable a llegar a la luna”, aunque es evidente que no lo es, porque la luna es un objetivo fijo y el cambio climático ofrece cualquier cosa menos eso: ¿cómo sabremos que hemos aterrizado? O se dice que es un “problema comparable a la movilización de guerra”, aunque por supuesto no lo es, porque no hay un enemigo claro a la vista (el enemigo somos nosotros). O es un “problema comparable a la erradicación de una enfermedad”, como la viruela, aunque por supuesto tampoco lo es, porque erradicar una enfermedad es una buena noticia en todos los sentidos, mientras que frenar el cambio climático crea ganadores y perdedores. Esas analogías pretenden reflejar la escala del reto –será un esfuerzo enorme– y al mismo tiempo mantener viva la esperanza de que podemos tener éxito. El problema es que el cambio climático no se parece a nada a lo que nos hayamos enfrentado antes. Que hiciéramos todas esas cosas no significa que podamos hacer esta.
Así que, ¿y si probamos con una analogía distinta, desde el otro extremo de la escala? Quizás haya que pensar en pequeño para tener una idea real de lo difícil que va a ser. Pensemos en lo que entraña intentar escribir un libro. Algunos libros se escriben y otros no. A veces no se escriben aunque el autor tenga un incentivo poderoso para hacerlo. Eso resulta particularmente cierto en el caso de los profesores universitarios, cuyas carreras dependen a menudo de meter algo entre dos cubiertas y poner su nombre en la portada. “Publica o perece” es el feo mantra de mi oficio. Sin embargo, a una cantidad considerable de profesores universitarios les resulta muy difícil escribir el libro del que depende su supervivencia. ¿Por qué no se escriben todos esos libros, cuando los incentivos están tan claros? ¿Por qué? El cambio climático es como un grave caso de bloqueo del escritor.
Como sabe cualquiera que haya fracasado a la hora de escribir un libro, lo que te mata es el tiempo. Cuando hace mucho que tenías que haber entregado algo, es difícil ponerse en ello porque el momento nunca es el adecuado. ¿Por qué empezar ahora? Si te parece que las palabras comienzan a fluir te sientes como un idiota, porque eso significa que podías haberlo hecho mucho antes y te habrías ahorrado mucho dolor. Abundan actividades de desplazamiento, alimentadas por el persistente miedo a que sea demasiado tarde. ¿Y si escribes el libro y no es bueno, o al menos no lo bastante bueno como para rescatar tu reputación hecha trizas? ¿Y si cuando salga el libro el debate en tu campo ya ha pasado a otro tema? Antes de ponerte a escribir tienes que actualizar tus ideas, lo que significa una nueva actividad de desplazamiento. Si alguna vez pensaron en serio despedirte ya es demasiado tarde, porque nadie puede escribir un libro de un día para otro. Así que cuando se materialice la amenaza ya no habrá tiempo para actuar; si todavía hay tiempo, significa que la amenaza es todavía distante. Las amenazas y los incentivos nunca se alinean de forma productiva.
El cambio climático se parece mucho a eso. Es casi seguro que las llamadas de alarma que no podemos desatender llegarán demasiado tarde como para resultar efectivas: en cuanto descubramos que el planeta se dispone a convertir nuestras vidas en un infierno no quedará tiempo para hacer nada al respecto. En la política del clima también abundan las actividades de desplazamiento. Un retraso adicional, en vez de sumarse a la urgencia, crea obstáculos para una acción decisiva, porque cualquier acción decisiva termina siendo una burla a nuestras razones para el retraso. Ni siquiera podemos permitirnos el lujo de esperar a que la escasez de recursos nos envíe una señal inconfundible de que el tiempo es breve. En el mundo al revés de la política del clima, los malthusianos tienden a ser los optimistas, porque creen que los recursos limitados provocarán pronto un punto de crisis que, por desagradable que sea, nos devolverá la cordura. El pico petrolero forzará la dolorosa transición a una economía de bajo carbono, o eso se espera. Pero es pensamiento mágico: la inventiva tecnológica implica que todavía quedan por extraer grandes cantidades de combustibles fósiles sin utilizar, lo que nos permitirá retrasar el momento de la verdad hasta que sea demasiado tarde como para que suponga alguna diferencia. La revolución del gas de esquisto solo es la última fase del proceso. Como dice Dieter Helm en Natural capital. Valuing the planet (Yale, 2015), “hay suficiente petróleo, gas y carbón para freír el planeta muchas veces”. Esperar a que el petróleo se agote es como esperar a que se agote la nueva información para escribir el libro: simplemente, no va a ocurrir.
Aun así, la situación no es desesperada. Los libros se escriben, hasta los que acumulan un gran retraso. La clave es evitar obsesionarse con el libro mismo. Las amenazas, las promesas y las fechas artificiales no funcionan. Tienes que encontrar razones para escribir que vayan más allá de la necesidad de crear el producto. Escribe algo –lo que sea– solo para ponerte en marcha. Intenta encontrar placer en el acto de escribir, o al menos encuentra otra razón para hacerlo que no sea la puramente utilitaria. Si no te preguntas todo el tiempo si tienes un libro, quizá en algún momento tengas algo que empieza a parecerse a un libro. Escribir, en vez de desplazarse, puede ser la actividad de desplazamiento. Why are we waiting? The logic, urgency, and promise of tackling climate change (mit, 2015), el nuevo libro de Nicholas Stern sobre el cambio climático, que actualiza su informe de 2006, indica que este tipo de enfoque tangencial puede ser lo que se requiere para afrontar la amenaza de un planeta que se calienta rápidamente; de hecho, quizá sea lo único que nos queda.
Stern no cree que los datos hayan cambiado desde 2006, lo que significa que la situación es más urgente que nunca. Con los actuales niveles de emisión, en poco más de una década superaremos el límite de 450 ppm (partes por millón) de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera, lo que indica una probabilidad del 50/50 de ascensos de temperatura de 2ºc o más por encima de los niveles preindustriales. Sin una corrección significativa nos dirigimos a algo mucho peor: con 550 ppm hay un riesgo real de que las subidas superen los 4ºc; con 650 hay un 10% de posibilidades de un ascenso por encima de 6ºc, lo que sería un cataclismo para la civilización humana. Con las tasas actuales nos dirigimos hacia las 650 ppm antes del final del siglo. Así que, ¿por qué esperamos? Estamos atrapados entre los bloques gemelos de incertidumbre e inevitabilidad. Esas cifras ocultan todo tipo de barreras y advertencias: por ejemplo, Stern calcula lo que he llamado el “riesgo real” de subidas de temperatura de más de 4ºc a 550 ppm entre un 5 y un 55%. Dado que incluso un riesgo del 55% estaría lejos de ser algo confirmado (podría ocurrir, podría no ocurrir), y dado que no podemos estar seguros de lo que significaría una subida de temperatura de esa escala (podría ser totalmente catastrófica, pero quizá no), una variedad tan grande de riesgo hace que cualquier resultado futuro sea profundamente incierto. Al mismo tiempo, las ascendentes emisiones de dióxido de carbono parecen a menudo inevitables hagamos lo que hagamos. Un cambio a una economía de bajo carbono requeriría años si no décadas; mientras ocurre, la infraestructura actual seguirá echando emisiones a la atmósfera. Nada de lo que hagamos –a menos que se produzca un milagro tecnológico– alejará el carbono. Por tomar una analogía: a los optimistas medioambientales les gusta señalar el ejemplo del estiércol que se acumulaba en las calles de Nueva York a finales del siglo XIX, cuando una creciente demanda de transporte arrastrado por caballos indicó que la ciudad pronto quedaría enterrada bajo una marea de mierda. Pero entonces llegó el coche a motor y el problema desapareció. Las proyecciones cargadas de pesimismo de las tendencias actuales rechazan a menudo la posibilidad de soluciones transformacionales. Pero el cambio climático es como imaginar un futuro en el que todo el estiércol acumulado de caballo permanece para siempre en las calles de Nueva York, y los coches y las carreteras tienen que encontrar camino a través de él.
Ni la incertidumbre ni la irreversibilidad disminuyen la urgencia: hay una gran diferencia entre conducir entre el estiércol y ahogarse en él. Stern cree que hay una ventana de veinte años en la que los riesgos más importantes pueden reducirse a través de un cambio concertado hacia una economía de bajo carbono. Pero la incertidumbre y la irreversibilidad –es decir, la idea de que podría ser al mismo tiempo demasiado pronto y demasiado tarde– hacen que el espacio para una acción decisiva sea cada vez más reducido. Stern ha cambiado de idea sobre algunas cosas, incluyendo el valor de los acuerdos internacionales legalmente vinculantes, los objetivos colectivos y otras propuestas amplias e impulsadas por costos y beneficios destinadas a producir cambios. La evidencia de las últimas décadas muestra que un énfasis en los riesgos crecientes de la inacción no incentiva la acción colectiva; más bien, la desalienta. Ningún país puede resolver el cambio climático por su cuenta. Pero los intentos por unir a los países del mundo para encontrar una solución lo bastante grande para la escala del problema no han funcionado. Stern considera emblemática la salida de Canadá del Protocolo de Kioto: si Canadá no puede mantener los compromisos, ¿quién puede hacerlo? Quizá Canadá, a causa de su ubicación, se ha distraído porque es uno de los lugares donde las malas noticias sobre el cambio climático llegarán más tarde; pero Australia, que se juega mucho más a corto plazo, también se escabulle del peso de sus obligaciones. Sin embargo, en otros países se han dado pasos importantes: Brasil, Corea del Sur, Bangladesh e incluso Etiopía se han movido hacia objetivos de emisiones más bajos (y en el caso de Etiopía a partir de una base de emisiones que ya era muy baja). Donde hay progreso, no tiende a impulsarlo un deseo de “resolver” el problema más amplio del cambio climático; más bien, las políticas domésticas sobre emisiones pueden adoptarse por todo tipo de razones: para reducir la contaminación, para garantizar la cooperación, para alentar el desarrollo, para equilibrar la economía, para impulsar la innovación, para desestabilizar monopolios enquistados. Es mucho más probable que los gobiernos respeten compromisos hechos a grupos domésticos de interés que a organismos internacionales. Esos grupos de interés pocas veces tienen la sostenibilidad del planeta entre sus preocupaciones principales. Esto es política del clima por la puerta de atrás.
Stern cree que el énfasis continuo en el costo de actuar no nos está llevando a ningún lado, a pesar de que los costos, según ha sostenido por mucho tiempo, no son tan altos como se podría pensar. Tampoco piensa que estemos obligados a cuadrar nuestras cuentas para estar seguros de que lo que hacemos merece la pena. Hablar de dolor hoy y beneficios mañana solo produce más fatalismo. En vez de eso, quiere estimular la discusión sobre beneficios no planificados y avances imprevistos. La búsqueda de una economía de bajo carbono no tiene que presentarse como un sacrificio que se necesita para impedir algo peor. Podría desencadenar una gran mejora con respecto al lugar en el que estamos ahora. El tema del libro de Stern es que no hay que elegir entre la sostenibilidad y el crecimiento o la sostenibilidad y el desarrollo. Un futuro económicamente sostenible tendrá que ser dinámico y flexible por definición, y que recurrir a toda la variedad de la inventiva humana para alcanzar los mejores resultados posibles. Si seguimos explorando las opciones y empujando las fronteras, aunque no tengamos una respuesta final a nuestro alcance, podríamos descubrir que tenemos algo parecido a una respuesta antes de darnos cuenta. Y no solo al problema del cambio climático: Stern piensa que podríamos tropezar con toda clase de beneficios secundarios, entre los que se encuentran la reducción de la pobreza, una distribución más equitativa de la riqueza global y una cooperación internacional más grande. Esas cosas tienden a parecer obstáculos imponentes cuando los afrontas de manera directa. Mejor no hacerlo. Abórdalos por otro camino.
No hace falta decir que este enfoque presenta graves riesgos. Uno es que alimenta la desconfianza popular hacia la política sobre el clima. Un rasgo llamativo del escepticismo con respecto al clima es su propensión a generar teorías de la conspiración: la gente que no cree en el calentamiento global también tiende a sospechar que forma parte de una conjura para imponer la intervención gubernamental a ciudadanos recalcitrantes. En Estados Unidos hay una sospecha particular del cambio climático como un caballo de Troya del gobierno mundial: inventas un problema que requiere una acción global coordinada y –voilà– la onu tiene un palo con el que golpear al resto del mundo. Adiós, soberanía nacional; hola, tiranía global. Stern parece admitir que los teóricos de la conspiración tienen algo de razón. Es poco probable que los gobiernos nacionales abracen una acción coordinada por sí mismos, así que la coordinación debe colarse clandestinamente, sin que nadie se dé cuenta. La diferencia es que Stern no cree que se trate de una conspiración. Lo ve como un accidente afortunado. Su esperanza es que los gobiernos que persiguen sus propias agendas descubran sinergias inesperadas que los unirán. Además, no deben ser los gobiernos nacionales los que establezcan las conexiones: las ciudades, donde se están realizando muchas de las políticas más innovadoras, ofrecen la oportunidad de forjar nuevos tipos de alianzas (Río-Los Ángeles-Barcelona es mejor apuesta para la acción colectiva que Brasil-Estados Unidos-España). De manera similar, expertos y funcionarios no elegidos pueden explorar lo que hay que aprender unos de otros. Para Stern todo esto presenta un espíritu de apertura y experimentación: colaboración alcanzada a través de una serie de reuniones constructivas que se celebrarían en lugares de encuentro de alto nivel por todo el mundo. Algo que olería mal para quien tuviera los ojos siempre puestos en los intentos de la élite para eludir la política electoral. No hace falta que haya una auténtica conspiración para que los conspiracionistas se pongan en marcha. La mera mención de Davos suele ser suficiente.
La sospecha popular de una agenda oculta solo se convertirá en un problema serio si lo que propone Stern funciona: debería haber un verdadero progreso hacia un modelo de consumo de energía radicalmente nuevo antes de que la mayoría de la gente empezara a preguntarse cómo se había llegado hasta allí y si habían votado por ello. El riesgo más grande es que no funcione. Confiar en accidentes afortunados abre la puerta a accidentes desafortunados. Alemania hacía excelentes progresos hacia un futuro de bajas emisiones cuando, en 2011, decidió de repente prestar atención a lo que estaba sucediendo en Japón; en concreto a lo que acababa de ocurrir en la central nuclear de Fukushima. El desastre de Fukushima lanzó la política nacional alemana a una convulsión de ansiedad y regateo sin escrúpulos, cuyo resultado fue una rápida retirada de la energía nuclear y un regreso a corto plazo a los combustibles fósiles. La esperanza de que pequeños pasos acumulados te lleven al premio gordo puede desmoronarse fácilmente a base de pequeñas desgracias. Sin un acuerdo vinculante a largo plazo que sirva de soporte, el resultado final es un rehén de la suerte.
Stern es totalmente consciente de que el actual progreso de algunas ciudades y países hacia un futuro más sostenible y de bajo carbono no es suficiente. Debe haber más acción concertada, y pronto; cualquier retraso hace que la barrera de la irreversibilidad sea más difícil de superar. Al mismo tiempo, es consciente de que insistir en la urgencia y escala del problema tiende a ser contraproducente, porque hace que los actores individuales se sientan en cierto modo impotentes. ¿Por qué molestarse? Los pequeños progresos mantienen viva la idea de que el verdadero progreso es posible, pero también alientan la falsa esperanza de que los pequeños progresos son lo único que necesitamos. En ese sentido, Stern está atrapado: si la escala de la acción que se requiere encaja con la escala del problema que afrontamos, la gente se rendirá; si se rebaja no lo intentará con suficiente intensidad. La forma en que Stern cuadra el círculo es buscar puntos donde los objetivos posibles –en particular en el nivel doméstico– tengan la capacidad de convertirse en resultados transformadores. Quiere más inversión en investigación y desarrollo, más puesta en común de conocimiento, más énfasis en la construcción de confianza en vez de en obligaciones legales, que se deje de hablar de teoría de juegos y se subraye mucho más lo que se ha logrado en vez de lo que no se ha conseguido. Quiere que parezca factible. El peligro es que hace que parezca demasiado fácil y demasiado idealista al mismo tiempo.
Ahí es donde entra Dieter Helm, un persistente crítico de todo el enfoque de Stern. Desde el punto de vista de Helm, lo que Stern ofrece es al mismo tiempo demasiado exigente y no lo bastante exigente ni de lejos. Pide demasiado cuando asume que todos estamos motivados, en la profundidad de nuestro ser, por una idea de justicia. Si eso fuera cierto, la acción beneficiosa de frenar el cambio climático como forma de remediar injusticias bien asentadas haría que nos resultase más fácil aceptarlo. Pero si no nos preocupa la justicia, ese enfoque no va a funcionar. Simplemente alejará a algunas personas, al tratarlas como si tuvieran más altas miras de las que realmente tienen. Stern lo pone demasiado fácil cuando sugiere que esos remedios se pueden alcanzar sin hacer sacrificios importantes. Hablar de sinergias supone que ajustes a nuestra organización actual podrían impulsar el tipo de cambio que necesitamos. Helm no lo cree. Si nos planteamos con seriedad un futuro de bajo carbono, nos engañamos al pensar que no hará daño. Hemos invertido demasiado en infraestructuras de combustibles fósiles, dependemos demasiado de la energía barata y estamos demasiado lejos de soluciones tecnológicas sostenibles para que la transición sea otra cosa que un enorme dolor. Todo lo demás es pensamiento mágico.
El foco de esta disputa es la tasa de interés que Stern cree que debemos aplicar a los costos actuales de reducir las emisiones de carbón. Si crees que el dinero que se gasta en el presente vale más que el dinero que se gastará en el futuro (porque la gente que vive ahora vale más que la gente del futuro, o porque la gente que viva en el futuro será más rica que la gente que vive ahora), aplicas una tasa elevada. Eso hace que el cambio climático sea un problema muy costoso que se pospone con facilidad. Pero si piensas que las generaciones futuras cuentan tanto como las actuales y que es mejor no hacer suposiciones exageradas sobre el crecimiento económico a largo plazo (en especial si es probable que los efectos del cambio climático tengan un impacto negativo en el pib mundial), actuar tiene sentido, porque es relativamente barato. Esa sigue siendo la posición de Stern. Aunque ha cambiado de idea sobre el valor de los acuerdos internacionales legalmente vinculantes, no ha cambiado de opinión sobre la tasa de interés: todavía cree que frenar el cambio climático debería ser relativamente barato. Describe los costos que implica como “inversiones” y los coloca en aproximadamente un 2% del actual pib. Con bajas tasas de interés, eso representa una mella muy pequeña en la riqueza futura (como dice Stern, “para poner esta inversión adicional en perspectiva, un 2% del pib al año en inversión extra, si la tasa de crecimiento agregado media fuera del 2%, significaría esencialmente alcanzar un nivel de consumo concreto en 2051 en vez de 2050”). Para Helm, es una proyección falsa. Hace suposiciones exageradas sobre el valor que los consumidores actuales dan al beneficio de los consumidores futuros, como si la mermelada de mañana valiera mucho más que la de hoy. Al mismo tiempo, descuida lo importantes que son para nuestro consumo los combustibles fósiles baratos. Quitárselos a los consumidores no es algo que pueda deslizarse sin que nadie note la diferencia. Si no duele, no sirve.
Helm se toma el cambio climático tan en serio como Stern y comparte su visión de que si no actuamos con urgencia tendremos un problema muy grave. También está de acuerdo con Stern en que “el fundamentalismo medioambiental” es un callejón sin salida: no hay futuro viable en una economía de cero crecimiento, porque sin crecimiento todo se estanca (los dos son economistas, después de todo). Sin embargo, Helm piensa que nos engañamos si creemos que hay una solución “justa” para el cambio climático que permita que todo el mundo se sienta mejor. Quiere “realismo”, no propaganda. Los enfoques tangenciales, que esquivan las duras verdades, no alcanzarán sus objetivos. Por ejemplo, Helm ha señalado que, aunque quienes diseñan las políticas han dado mucha importancia a la reducción de emisiones de dióxido de carbono –yendo hacia las renovables, imponiendo objetivos, aislando nuestras casas–, el consumo permanece relativamente intacto. En Reino Unido, las emisiones cayeron un 15% entre 1990 y 2005, pero el consumo subió un 19% en el mismo periodo: lo que ganábamos con la energía eólica y otros planes era sobrepasado por nuestro incansable apetito de bienes baratos, especialmente de China, donde la producción en masa sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Para Helm, la única solución es poner las emisiones a un precio que cambie el comportamiento de los consumidores. Esto invierte las dos suposiciones básicas de Stern. Da por hecho que lo que de verdad importa a los consumidores es el dinero de sus bolsillos, por lo que es mejor dejarse de discursos baratos sobre la justicia para las futuras generaciones. Y presupone que el dinero es escaso, así que ningún cambio es posible sin un gran palo por detrás de cualquier zanahoria colgante. Helm compara el paso de una economía de bajo carbono al tipo de transformación que se requiere para realizar una transición desde una economía de paz a una economía de guerra en la escala de la Segunda Guerra Mundial. Crear la capacidad para nuevas formas de producción se lograba reduciendo el consumo. Eso significa racionar. Sin embargo, como reconoce Helm, las analogías con la guerra no hacen justicia a la escala del desafío que afrontamos para realizar esa transición en tiempos de paz.
En The carbon crunch. How we’re getting climate change wrong–and how to fix it (Yale, 2012), Helm construyó su argumento contra Stern. Su siguiente libro, Natural capital. Valuing the planet, sostiene que también tenemos que empezar a pensar en cómo poner un precio a la sostenibilidad ecológica a largo plazo en nuestros actuales cálculos económicos. En particular, tenemos que centrarnos en el daño que estamos haciendo a fuentes renovables de capital natural, que no se pueden sustituir. Las mediciones del pib no lo tienen en cuenta: la economía de un país podría crecer tranquilamente mientras destruye la biodiversidad y la infraestructura ecológica de la que depende cualquier futuro sostenible. Helm quiere que el capital natural se añada al balance. Bajo su plan cualquier política económica debería examinarse para evaluar si añade o resta a las existencias del capital natural. Un crecimiento económico a largo plazo no será posible a menos que evitemos derrochar recursos renovables en nuestra búsqueda de una riqueza basada en los no renovables. Los recursos no renovables como los combustibles fósiles tienden a ser sustituibles: de hecho, es mejor que lo sean, porque algo tendrá que sustituirlos cuando por fin se agoten. Pero sería un riesgo enorme asumir que los recursos renovables naturales también se pueden sustituir, que podemos emplear una especie o un paisaje hasta agotarlos, o todo un ecosistema, con la esperanza de que algo venga a sustituirlos. Si malgastamos los bienes que se renuevan de manera natural estamos despilfarrando nuestras mejores apuestas para el futuro. Helm piensa que no podemos permitirnos pedir prestado contra el consumo actual para impulsar el crecimiento económico si eso significa agotar las cosas que no se pueden sustituir. Una economía sostenible sería la que alcanzara un superávit de capital natural.
En algunos aspectos, esto representa un desafío a la ortodoxia económica. Como dice Helm, requiere apartarse de los costos marginales para observar elecciones sistémicas. También supone un reto para las suposiciones keynesianas de muchos ecologistas, que creen que el mejor camino para la sostenibilidad es que los gobiernos gasten más dinero a corto plazo, aunque eso suponga grandes deudas. Para Helm, se corre el riesgo de que se produzcan daños a largo plazo, porque tener un déficit acaba afectando al capital natural, para el que no hay sustituto. “Los ecologistas –dice– deben entender lo grande que es la distancia entre la gestión macroeconómica keynesiana y los objetivos a los que aspiran.” Al mismo tiempo, su enfoque es muy convencional en la austeridad de sus exigencias. Conecta con Hayek cuando defiende que al final todas las deudas se tienen que pagar y que es una ilusión imaginar que hay un atajo para la sostenibilidad a largo plazo. “Es la economía, el ahorro, el mantenimiento de los activos y la inversión los que aportan las bases de un camino de desarrollo sostenible, no los déficits, imprimir dinero o un endeudamiento siempre creciente.” Al perseguir este objetivo, Helm confía en los dos ejes de la economía hayekiana: los mercados desinteresados y los reguladores desapasionados. Si podemos tener el gasto público bajo control y lograr que los costos del consumo de carbono aumenten con un impuesto a las emisiones, las fuerzas del mercado se deberían encargar del resto: los consumidores ajustarán su comportamiento si tienen los incentivos apropiados, y por tanto impulsarán nuevas formas de producción. Pero para que eso ocurra necesitamos vigilantes independientes que entiendan bien el marco de trabajo. En The carbon crunch, Helm escribió:
El problema de los impuestos es que los gobiernos no suelen durar mucho y este es un problema de largo alcance. La forma de cuadrar el círculo es diseñar un conjunto de instituciones que integren la tasa y las expectativas de sus niveles futuros. El objetivo de 450 ppm podría convertirse en un requisito legal. Los comités de carbono pueden actuar como bancos centrales, fijando la tasa de emisiones como los banqueros hacen con la tasa de interés. Puede haber acuerdos entre varios partidos.
Del mismo modo, cuando se trata de explicar el capital natural, se necesitan organismos públicos dispuestos a hacer que los gobiernos respeten estándares de sostenibilidad. Helm no piensa que incluir el capital natural en el balance nacional vaya a resolver el problema del cambio climático. Su mérito es que supone una diferencia real en una escala más local. Lo que llama “la regla del capital natural agregado” (que señala que “el nivel agregado del capital natural no debería declinar”) “quizá no represente una gran diferencia cuando estamos ante un problema genuinamente global como las emisiones de dióxido de carbono, pero sí con la biodiversidad, y lo hace con respecto a la herencia de la próxima generación a nivel local y nacional”. La idea es impedir que gobiernos derrochadores dilapiden la fortuna familiar. Eso significa que hay que dar poder a los contadores.
Este enfoque también presenta grandes riesgos. Da un valor muy elevado a la pericia técnica y otro muy bajo a la participación democrática. La experiencia global de la pasada década sugiere que confiar en una combinación de mercados y reguladores es extremadamente peligroso. Se supone que deben corregirse, pero hay muchas posibilidades de que alimenten sus respectivas ilusiones. La economía política hayekiana tiende a evadir la cuestión de lo que debe hacerse con la participación democrática: ¿hay que marginar a los electorados nacionales porque no se puede confiar en que hagan bien sus sumas, o simplemente hay que mantenerlos a distancia hasta que sea seguro liberarlos de nuevo? Hayek sostenía que solo intentaba preservar la democracia: es decir, preservarla de sus propios y peores instintos. Pero al hacerlo la trataba como una de esas preciosas energías renovables que hay que mantener con superávit por miedo a que se agoten. Es verdad que la democracia es un bien renovable: de hecho, ahí está su sentido, en su capacidad de reinventarse. En teoría, la democracia no debería quedarse sin legitimidad, a diferencia de la autocracia, que puede descubrir de pronto que ese pozo está seco. En ese sentido, la autocracia es sustituible (como los actuales gobernantes de China podrían descubrir pronto), mientras que la democracia no debería serlo. Pero la democracia no es el tipo de renovable que necesita ser administrado y protegido. Solo mantiene su vitalidad a través del uso. No es un ecosistema frágil ni una belleza natural. Tratarla como tal plantea el riesgo de hacerla rígida; o, peor, podría llevar a una violenta reacción en sentido contrario. El intento de rescatar la democracia de sí misma siempre plantea el riesgo de causarle un daño permanente. Pregúntales a los griegos.
Esta es la interrogante política más difícil de las que suscita el cambio climático: ante el rechazo de los electorados nacionales a afrontar la escala del desafío, ¿vamos a encontrar una manera de circunvalar la democracia? Ni Stern ni Helm quieren decirlo en términos tan claros. Sacrificar la democracia por el bien del planeta parece contraproducente, porque la democracia es una de las cosas que necesitamos conservar si queremos tener un futuro sostenible. Pero la democracia parece más parte del problema que de la solución. La respuesta de Helm es adoptar una perspectiva a largo plazo: estrechar el espacio de movimiento democrático actual para que en último término la democracia tenga un espacio en que florecer. Stern asume un punto de vista contrario: si das a quienes diseñan las políticas la libertad que necesitan para experimentar ahora, acabarán por encontrar maneras para controlarse (y controlar a su público). Esto es en algunos sentidos una revisión del debate entre Hayek y Keynes. Hayek insistía en la disciplina actual como la única manera de garantizar laxitud más adelante; Keynes defendía la laxitud ahora como la única manera de alcanzar una disciplina duradera. Pero la confrontación entre Helm y Stern es más complicada. Stern, que en apariencia se pone del lado de Keynes, describe su enfoque como “hayekiano”, por el valor que da a los avances imprevistos del conocimiento que generarían inesperados progresos, la razón que Hayek daba siempre para no prejuzgar el futuro. En muchos sentidos los riesgos son más elevados ahora que para Hayek y Keynes, cuya disputa giraba en torno a las consecuencias políticas del fracaso económico y las consecuencias económicas del fracaso político. Los peores escenarios del cambio climático nos llevan más allá de la economía y la política: algunos de los riesgos que surgen con subidas de temperatura de 6ºc o más están más allá de cualquier cosa que podamos valorar de manera significativa en términos políticos o económicos. ¿Cuál debería ser el papel del Estado en condiciones de un colapso de la civilización? Dios sabe. Pero también es cierto que algunos de los –en apariencia– mejores escenarios del cambio climático están fuera del alcance de nuestras imaginaciones políticas. La perspectiva de que hubiera pronto una solución tecnológica –alguna manera de encontrar una salida a través de la ingeniería– sugiere la posibilidad de evitar la política por completo. Uno de los riesgos que plantea el cambio climático es que resulta tentador pensar que no necesitamos la política en absoluto. Ni siquiera Hayek aceptó eso nunca.
En Climate shock. The economic consequences of a hotter planet (Princeton, 2015), los economistas Gernot Wagner y Martin Weitzman dan una idea de esos riesgos en su discusión de lo que llaman el “problema del free driver”, el que conduce por la libre. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el “problema del free rider” o polizón: la idea de que la acción colectiva puede ser desestabilizada por gente vaga o poco escrupulosa que se aprovecha del duro trabajo de los demás. La política del clima siempre ha parecido especialmente vulnerable a los polizones: si todo el mundo reduce sus emisiones de dióxido de carbono, ¿qué va a evitar que me siga comportando como hasta ahora sabiendo que alguien más se ha encargado de las consecuencias siniestras? Una de las razones por las que Stern quiere desterrar la teoría de juegos es detener la obsesión sobre la inevitabilidad de que haya polizones (porque, como ocurre con tantas cosas, hablar de ello lo alienta). El “problema del free driver” mira las cosas desde el otro extremo del telescopio. La teoría del polizón asume que todo el mundo se aparta de una solución colectiva. Pero ¿y si fuera barato para todos intentar una solución unilateral al cambio climático? El ritmo del avance tecnológico implica que todo tipo de actores canallas podrían usar la ingeniería geotécnica para encontrar una solución. Wagner y Weitzman escriben: “Sería tan barato aplicar ingeniería geotécnica para modificar la temperatura que una persona, o de manera más probable el esfuerzo de investigación concertado de un país, podría hacerlo.” En un momento, el foco de esta investigación es imitar las erupciones volcánicas que arrojan azufre a la atmósfera, lo que ha mostrado tener un significativo efecto refrigerador. El riesgo de los planes de ingeniería geotécnica que juegan con el clima de la tierra es doble: por una parte, que no funcionen y causen más daño que beneficios (potencialmente mucho más daño); y por otra, que funcionen y convenzan a la gente de que se trata de un problema del que se deben ocupar los demás. La raíz de lo que va mal es en ambos casos la misma: una abdicación de la responsabilidad política.
Vivimos en una época en que la tentación de abandonar la política está por todas partes. La tecnología abre la posibilidad de soluciones basadas en máquinas a problemas intratables, y el cambio climático quizá sea el más intratable. Al mismo tiempo, la política, particularmente en el Occidente democrático, parece atrapada en un surco, pero corre el riesgo de debilitar la posibilidad de fiscalización democrática de la que depende nuestro futuro a largo plazo. Si tomamos un asiento trasero y confiamos en que el ingenio científico nos mantendrá seguros, no sabremos qué hacer si nos equivocamos de rumbo. Tanto Stern como Helm, a pesar de abordar el problema desde direcciones diferentes, reconocen que el desafío fundamental que plantea el cambio climático es sostener la política frente a él. Es posible que esto sea increíblemente difícil. Nuestra política es el obstáculo que bloquea el camino de la acción, pero no podemos actuar de manera sostenible sin ella. Cuanto más tardemos, más difícil será. ~
_____________________________
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Este artículo apareció originalmente en The London Review of Books.
www.lrb.co.uk
(1967) es director del departamento de política de Trinity Hall, la facultad de historia de la Universidad de Cambridge, en donde enseña pensamiento político e historia intelectual.