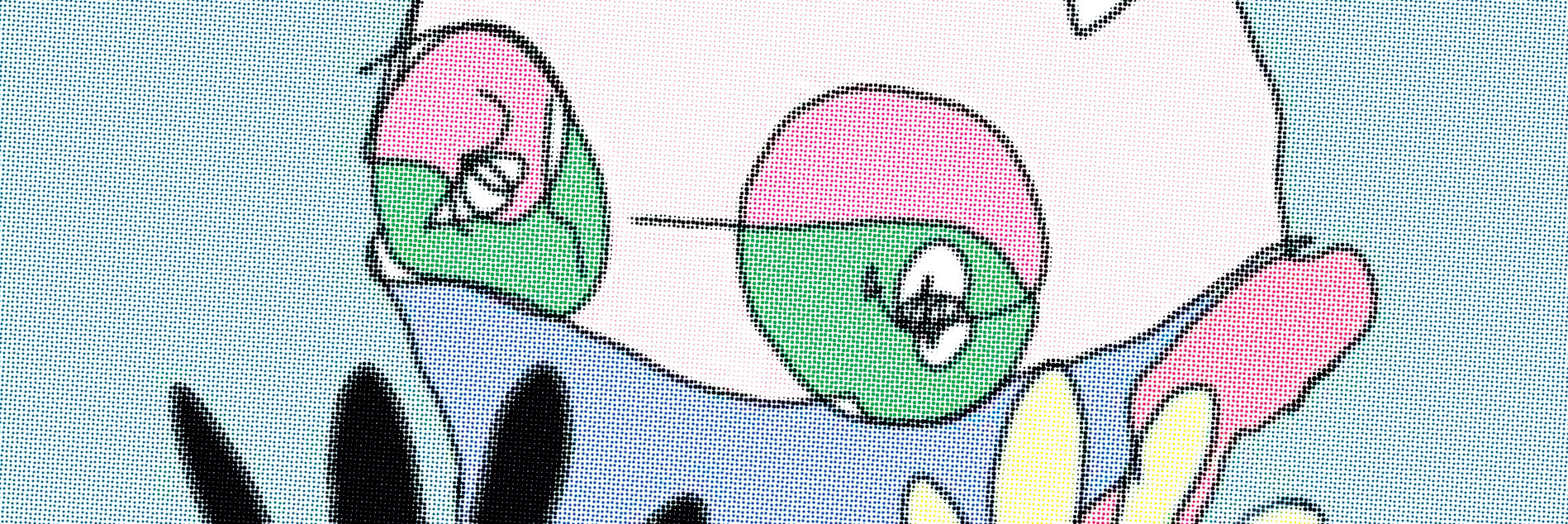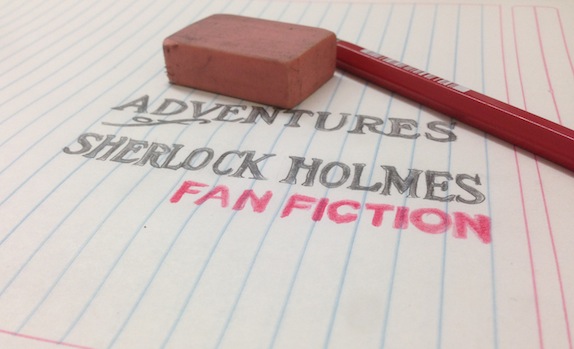Hay quienes sienten debilidad por las extravagancias, personas que saben cosechar rarezas y que siempre tienen en la punta de la lengua el nombre impronunciable de algún autor extraordinario que no conozco. Algunos de ellos son tan celosos de sus hallazgos que mantienen sus fuentes en secreto.
Confieso que no tengo la virtud de buscar rarezas, me acerco a las cosas por recomendación, curiosidad o casualidad. Así fue como di con Bohumil Hrabal (que al menos en la República Checa poco tiene de extravagante); me lo recomendó Pablo Ortiz Águila una mañana en la que viajamos por Calzada de Tlalpan en un pesero con los asientos diseñados para destruir las rodillas de cualquiera que rebasara el 1,70 de estatura.
Lo que más he disfrutado de la escritura de Bohumil Hrabal es su imaginación, porque me parece que es al mismo tiempo generosa y alegre. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque tengo la impresión de que actualmente el prestigio literario de la alegría está por los suelos. Quiero aclarar también, que cuando digo que la escritura de Hrabal es alegre no me refiero a que no toque temas importantes, o que sea superficial. De hecho, algunos de sus personajes son trágicos. Por ejemplo, Una soledad demasiado ruidosa cuenta la historia de Hanta, un empleado del gobierno encargado de picar libros. Lo que muchos juzgarían como un trabajo monótono –consistente en echar a andar una máquina– es para el ermitaño de Hanta una continua obra de arte; cada una de las tandas de papel que comprime son meticulosamente preparadas: un Don Carlos de Schiller, junto a Ecce Homo de Nietzsche, cada uno abierto en una página en particular y cubiertos ambos por una impresión de Gauguin. En una época de gran censura en Checoslovaquia (algunas historias de Hrabal la padecieron), Hanta evita que muchos libros sean comprimidos y los lleva a su casa, que es refugio de ratones y de lecturas perseguidas por el régimen. Yo serví al rey de Inglaterra, cuenta la historia de Ditie, un mesero ambicioso y observador que sirve a los líderes que han inventado que el trabajo dignifica mientras pasan sus días sentados, tomando café en el restaurante de un hotel.
Cuando digo que Hrabal, a pesar de su dosis trágica, me parece alegre, no quiero decir que sea ligero o divertido (que también lo es). Lo divertido divierte, desvía, y lo alegre es vital y colma. En Trenes estrictamente vigilados, uno de los operarios es severamente castigado por sus superiores (alemanes) porque una noche –en horario laboral– entra a la oficina del responsable de la estación y se dedica a poner sellos oficiales en las piernas y en las nalgas de la telegrafista. Sus compañeros reprueban su comportamiento, pero no pueden evitar, mientras ven las nubes desde la plataforma, imaginar las risas y los sellos sobre la piel de Virginia.