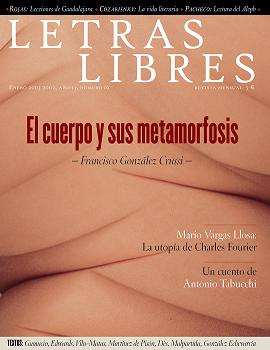“Toda mi infancia y juventud —dice el protagonista de Austerlitz— no supe quién era, en realidad.” Y una perplejidad semejante invade al lector de Sebald, como si la necesidad de seguir los vericuetos de la historia le arrancara también algunas certezas de su propia condición, desgajada en una extraña, casi hipnótica, suspensión del juicio.
La novela cuenta la historia de Jacques Austerlitz, vástago de una familia judía de Praga que en 1939, poco antes de cumplir los cinco años, es evacuado a Inglaterra para ponerlo a salvo de la ocupación alemana. Vivirá primero en un remoto pueblo galés, al cuidado de un predicador calvinista, Emyr Elias, y su mujer, Gwendolyn, matrimonio anciano de vida tristísima, que luego desaparecerán (ella muerta, él demente) dejando al pequeño Jacques, aún Dafydd Elias, en un internado dickensiano, cuyo director le revelará su verdadero nombre y su identidad oculta. A partir de entonces, Austerlitz se encerrará en esa especie de limbo existencial en que lo coloca la revelación de un pasado incapaz de ser asimilado como tal, hasta que muchos años después decida emprender una serie de viajes en busca de su identidad perdida, y trasmitir a su interlocutor las sensaciones de quien se interna en el “lado oculto del tiempo” para recuperar los recuerdos de esa infancia borrada y superar la incómoda impresión “de no tener lugar en la realidad, como si no existiera”.
El lector de Los emigrados, un libro previo de Sebald, reconocerá en la biografía de Austerlitz los ecos de la del pintor Max Ferber, un judío alemán enviado de niño a Inglaterra, cuyos padres murieron en Dachau. Ferber es un personaje de identidad difusa, sumergido también en una especie de chiaroscuro memorioso, que glosa a San Agustín desde su estudio en Manchester (“el tiempo, continuó, es una escala muy insegura, es más, no es otra cosa que el rumoreo del alma. No hay pasado ni futuro. En todo caso, no para mí”) y cuyos recuerdos fragmentarios de infancia y adolescencia lo asaltan esporádicamente impidiéndole trazar los límites de su presente.
También en Austerlitz, como en todos los libros de Sebald, parece difícil decidir dónde acaba lo factual y dónde comienza la ficción. Y esa frontera se hace más difusa si tenemos en cuenta las imágenes que aparecen incrustadas en el texto con la aparente intención de convertirse en pruebas de la autenticidad de lo narrado. Se trata, sin embargo, de una primera impresión, de un coup d’oeil anterior a la lectura: el modelo mismo de la prosa de Sebald evita cualquier amago de certeza: monólogos intrincados que se descomponen en múltiples rêveries; larguísimas frases que se ramifican en interminables subordinadas, piezas y más piezas incorporadas pacientemente a una filigrana verbal cuya aparente fragilidad queda desmentida por su capacidad para sostener tanto peso.
Tanto Los emigrados como Austerlitz podrían ser confundidos con eso que ha dado en llamarse “la literatura del Holocausto”, narraciones empeñadas en “preservar la memoria” vinculando el recuento de los horrores nazis con el tópico del ser esencialmente desarraigado. Se trataría, a mi entender, de una etiqueta equívoca. Aunque muchas de sus páginas recuerden, incluso de manera explícita, las de Primo Levi, Claude Simon o Jean Améry, en Sebald no encontramos ese alivio moral que sobreviene a la recuperación del pasado: la tristeza y la desolación son atributos omnipresentes de este mundo crepuscular, donde unos pocos fragmentos de naturaleza consiguen escapar a un clima de absoluta devastación, al largo catálogo de ruinas y fragmentos. Más que desmentir el dictum de Adorno sobre la imposibilidad de una literatura después de Auschwitz, la obra de Sebald es una prueba fehaciente de cómo la ficción se metamorfosea en un generalizado sentimiento de desolación que nunca llega a convertirse en catarsis.
Pero la razón fundamental por la que este libro no puede ser considerado parte de una literatura consagrada a cierta función testimonial y catártica es precisamente esa suspensión del juicio mencionada al principio, ese sentimiento de irrealidad que tiene que ver con la manera en que el autor construye su narración y desperdiga en ella trozos de imágenes, rastros que, como ha visto Susan Sontag a propósito de Vértigo, más que ilustrar cierta “objetividad de lo narrado”, dotan a las palabras de un misterioso excedente de pathos.
Después de recorrer un verdadero laberinto de palabras e imágenes, nos damos cuenta de que estos libros, como cualquier obra de arte significativa, ocultan mucho más de lo que revelan. Si bien los protagonistas de Sebald se debaten muchas veces en el esfuerzo de arrebatar un poco de luz a las tinieblas, también pareciera que ese esfuerzo los contaminase, volviéndolos incapaces de regresar del mundo de los muertos, de conjurar las sombras que rodean sus vidas. Como Gwendolyn, que en su lecho de muerte pregunta a su marido “What was it that so darkened our world?”, para que éste le responda: “I don’t know, dear, I don’t know”, antes de hundirse en la terrible oscuridad de la insania.
A propósito de Proust (con quien Sebald ha sido comparado a menudo por su sintaxis ondulante) Walter Benjamin afirmó que “todas las grandes obras literarias fundan un género o lo deshacen”. El género de Sebald no es definitivamente el testimonio, pero tampoco podemos encerrarlo en la fascinación proustiana por la mémoire involontaire, el modo en que ciertas asociaciones sensoriales convocan azarosamente el pasado. En este caso, los recuerdos afloran por medio de un evidente trabajo (“minería y dragado”, dice algún crítico) en las tinieblas, un esfuerzo que atraviesa los dominios morales o políticos para regresar siempre al oficio de Penélope, el tejido ficcional del recuerdo inventado.
En Austerlitz tenemos, además, la posición f, oyente privilegiado del protagonista epónimo, con quien tiene una curiosa afinidad. Cuando en uno de sus primeros encuentros en la Salle des pas perdus de la estación de Amberes el narrador aborda a Austerlitz “con una pregunta relativa a su evidente interés por la sala de espera”, éste le responde sin el menor titubeo, empatía que el otro justifica porque ha comprobado que “a menudo, quienes viajan solos, por lo general agradecen que se les hable después de haber pasado a veces días enteros de silencio ininterrumpido”. “A veces ha resultado incluso —continúa el narrador— que estaban dispuestos a abrirse sin reservas a un extraño. No ocurrió así en la Salle des pas perdus con Austerlitz, quien tampoco después me dijo apenas nada sobre sus orígenes y su vida.” Si esta última frase fuera cierta, no habría novela. Porque Austerlitz no hace otra cosa que contar sus orígenes y su vida, y no sólo ese primer día, sino a lo largo de varios años, en una serie de encuentros previamente acordados con el narrador o abandonados a la casualidad, que es casi lo mismo que decir a las necesidades de la ficción.
La aparente paradoja, que no será la única, ofrece una de las claves del estilo de Sebald y de su íntima idea de la ficción, según la cual este libro no es propiamente una novela, sino una alegoría, una narración en la que los personajes, los lugares y los acontecimientos se afianzan al referirse unos a otros, tejiendo una vasta red de sutiles correspondencias entre las informaciones que se nos suministran sin más regla que la obsesión por desenterrar el pasado. En esta trama alegórica no hará falta responder a principios de verosimilitud, aunque Sebald parezca querer conservar esta apariencia, sino disponer de una variedad de recursos que producen eso que Sontag llama “el efecto de lo real”.
Austerlitz comienza, como casi todas las obras de Sebald, con algo que parece la descripción detallada de algunas circunstancias en la vida del narrador:
En la segunda mitad de los años sesenta, en parte por razones de estudio, en parte por otras razones para mí mismo no totalmente claras, viajé repetidamente de Inglaterra a Bélgica, a veces para pasar sólo un día o dos y a veces para varias semanas. En una de esas excursiones belgas que, según me parecía, me llevaban siempre muy lejos en el extranjero, llegué, un radiante día de verano, a la ciudad de Amberes, que hasta entonces conocía únicamente de nombre.
Muy pronto, el paseo se extiende hasta el Nocturama del zoológico de Amberes, en cuya semioscuridad artificial entrevemos unas “vidas crepusculares, iluminadas por una luna pálida”. “No recuerdo ya exactamente qué animales vi en aquella ocasión en el Nocturama de Amberes” —dice el narrador, justo antes de iniciar la enumeración detallada de esos animales—: “murciélagos y jerbos de Egipto o del desierto de Gobi, erizos, búhos y lechuzas nativos, zarigüeyas australianas, martas, lirones y lémures que saltaban de rama en rama, corrían velozmente de un lado a otro por el suelo de arena amarillo grisáceo o desaparecían de pronto en el bambú”. De esta visión de unas criaturas ciegas a la luz del día, retenemos, sobre todo, una característica que sirve para describir las intenciones del autor y de sus sosias: “esa mirada fijamente penetrante que se encuentra en algunos pintores y filósofos que, por medio de la contemplación o del pensamiento puros, tratan de penetrar la oscuridad que nos rodea”.
Los narradores de Sebald encuentran siempre un guía que los conduce por un mundo colindante con el de los muertos. Necesitan, también, pupilas capaces de ver en la oscuridad (las pupilas de Wittgenstein, en una de las fotos; o las pupilas de Stendhal en Vértigo). Con esa “mirada penetrante” el narrador se adentra en el infierno de la historia contemporánea, así como Dante, guiado por Virgilio, desciende al averno para contemplar la correspondencia entre pecados y castigos. La alusión al Infierno será mucho más explícita en la mitad del libro, cuando el personaje describe la estación de Liverpool Street (“uno de los lugares más oscuros y siniestros de Londres, una especie de entrada al inframundo, como ha sido descrito frecuentemente”), y descubre que en una de esas salas de espera estuvo sentado, de niño, con una mochila verde, esperando al matrimonio que se haría cargo de su orfandad. En la penumbra de aquella sala, ahora a punto de ser destruida, Austerlitz ve llegar al pastor calvinista y a su mujer, se ve a sí mismo entre una “interminable sucesión” de gente muerta y bóvedas fantasmales que nos recuerdan el tercer Canto del Infierno o ese paseo por una ciudad irreal que T. S. Eliot describe en The Waste Land: “Under the brown fog of a winter morn,/ A crowd flowed over London Bridge, so many,/ I had not thought death had undone so many”. Sin duda, son estas páginas, ese momento en que el protagonista se da cuenta de que nunca ha estado realmente vivo, de que acaba de nacer al asomarse al abismo de su memoria, de que debe aceptar su vida de fantasma en perpetuo diálogo con muertos que regresan de su ausencia y llenan la penumbra “con su incesante ir y venir, peculiarmente lento”, las mejores de esta conmovedora novela.
Otro elemento de extrañeza: en el relato de Austerlitz no hay ninguno de esos preliminares novelescos: siempre cae in media res, aunque lleve años sin ver al narrador. Se trata de un excéntrico, una víctima del “vértigo de la identidad”. Pero tal vez Sebald nos esté insinuando, además, que las fronteras entre Austerlitz y el narrador son difusas y por eso no hace falta ningún prefacio entre ambos, porque la ficción se encamina, como en la famosa Balada del viejo marinero de Coleridge, hacia el poder mesmérico que provoca el relato, ese encantamiento propio de las viejas historias orales que nos obligan a abandonar la condición de oyente para transformarnos en alguien que sueña despierto.
Parte de ese encantamiento tiene que ver con un recurso típico de Sebald: ahorrarse los nombres de sus narradores. Éstos muchas veces adquieren sus mismas señas de identidad, pero por lo general permanecen envueltos en un aura de misterio. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas razones “no totalmente claras” por las que el narrador de Austerlitz viaja repetidamente de Inglaterra a Bélgica? ¿Qué le ha pasado al narrador de Los anillos de Saturno, cuál es ese “trabajo importante” que dice haber concluido? ¿Por qué el narrador de Vértigo confiesa estar atravesando “una época especialmente mala” de su vida? A veces se esbozan respuestas, de la misma manera, casi inadvertida, que se desliza una inicial. El narrador es siempre un expatriado que sale de viaje a su antojo, por una Europa convertida en objeto de veneración y de nostalgia, listo para seguir sus arrebatos de curiosidad acerca de una vida extinta, y con reiterada preferencia por un recodo solitario donde ordenar su herbario o anotar algo en su moleskine. La mayoría de las veces estos viajes empiezan después de alguna crisis personal. Sontag emparenta el prototipo del narrador sebaldiano con el romántico promeneur solitaire para quien “el viaje es una indagación, aun cuando la naturaleza de esa indagación no se manifiesta enseguida”. Pero si bien en otros libros de Sebald el narrador trabaja, por así decirlo, en igualdad de condiciones con sus personajes, en éste sus rasgos se difuminan casi por completo, y sólo recordamos su presencia por culpa de esa frase recurrente, “dijo Austerlitz”, que nos impide hundirnos en el trampantojo narrativo. Sebald no usa comillas, por lo que la única distinción entre la voz del narrador y la de Austerlitz es esta muletilla, que rebasa la condición de tic narrativo para anunciar una apuesta por la diferencia entre la novela clásica y otro tipo de ficción.
Es curioso que los lectores más agudos de Sebald (Susan Sontag, John Banville, Pietro Citati) sean también escritores, gente del gremio, que reconocen en su obra una vía de escape a la llamada “crisis de la novela”. Más que una tendencia hacia la autobiografía, el ensayo o el libro de viajes, o hacia la mezcla de todos estos géneros, los libros de Sebald constituirían algo así como un género aparte (¿exile-fiction?) que aportaría una forma de supervivencia al laberinto de la narrativa actual. Libros como El Danubio, de Claudio Magris, las novelas de Roberto Calasso, las memorias noveladas de Naipaul y las “piezas narrativas” de Pascal Quignard o Giorgio Manganelli, por poner sólo algunos ejemplos más o menos recientes, se colocan bastante al margen de los estancos genéricos. ¿Hasta qué punto estas obras son renovadoras o cuán definitiva será su influencia? La respuesta es una moneda todavía en el aire. Por lo pronto, llama la atención que Banville se refiera a un autor tan poco vanguardista como Sebald como “la culminación triunfante de un proceso de cambio y experimentación” o un “nuevo comienzo”, o que otros críticos lamenten su reciente muerte en un accidente automovilístico como el sombrío agujero que nos impide conocer hacia dónde se dirigiría ahora un narrador que, en pocas palabras, no ha hecho otra cosa que dar vueltas sobre el mismo punto.
Leyendo Austerlitz en la fluida traducción de Miguel Sáenz uno lamenta no saber alemán para descubrir esos rasgos que, según algunos críticos, emparentan su prosa con la de Jean Paul Richter, Von Kleist, Grillparzer, Gottfried Keller, Adalbert Stifter, Robert Walser o Hofmannsthal (cuya famosa Carta de Lord Chandos nos viene enseguida a la cabeza al tropezar con esa larga palinodia de Austerlitz, atrapado en una escalofriante parálisis lingüística). También con Thomas Bernhard (a quien, por cierto, Sáenz ha traducido profusamente), y cuyo influjo es inmediatamente reconocible en esta narración.
Evitemos, sin embargo, el peligro de traducir esas evidentes afinidades de prosodia o sintaxis en una mimesis “reveladora”. Aunque escriba en párrafos que se extienden a lo largo de veinte páginas, o salte de un tema a otro guiado por mecanismos reconocibles en la obra del gran escritor austriaco, Sebald busca (y encuentra) algo diferente. Bernhard, como casi todos los escritores alemanes de la posguerra, sospecha de cualquier cosa que se parezca a la evocación romántica o nostálgica del pasado, por lo que su estilo sinuoso y sus abundantes reiteraciones tienen casi siempre una vis grotesca, un efecto dolorosamente cómico. En Sebald el tono es básicamente elegiaco, recuento de un dolor humano demasiado humano que, como apunta Citati, se queda siempre en el umbral de la explosión. ~
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).