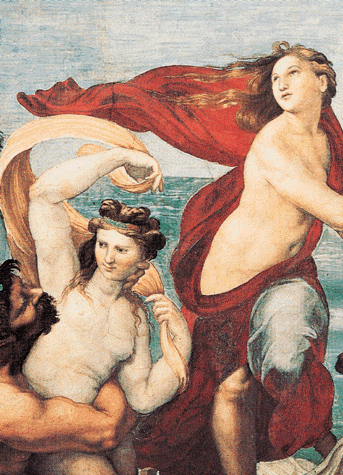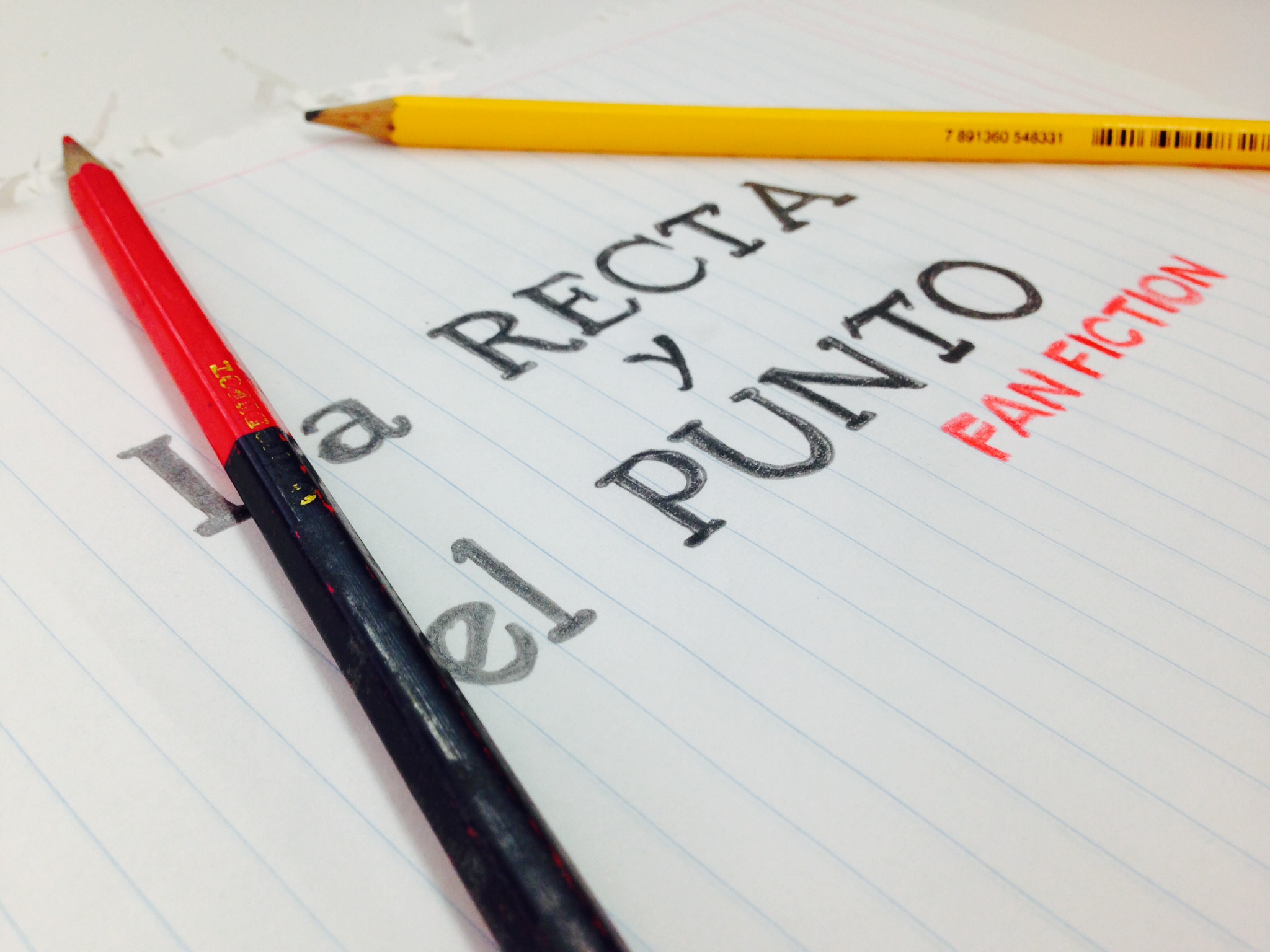Hace más de diez años participé en una conversación pública que se celebró en Nueva York y pretendía examinar la vida y obra de Oscar Wilde. Me acompañaba el heroico gay Quentin Crisp, tal vez el único hombre que ha interpretado satisfactoriamente el papel de Lady Bracknell en La importancia de llamarse Ernesto. Surgió la pregunta inevitable: ¿existe un Oscar Wilde de nuestro tiempo? El moderador propuso a Gore Vidal y, después de que se mencionara su nombre, no parecía existir ningún rival evidente.
Como Wilde, Gore Vidal combinaba la severidad con el ingenio subversivo (La importancia de llamarse Ernesto es una sátira muy mordaz de la Inglaterra victoriana), y tuvo el raro don de ser divertido cuando trataba asuntos serios, así como de ser serio cuando abordaba asuntos divertidos. Como Wilde, fue capaz de combinar opiniones políticas radicales con un estilo de vida que era cualquier cosa menos solemne. Y, también como Wilde, casi nunca estaba “apagado”: su conversación privada era tan entretenida y sorprendente como sus apariciones públicas más preparadas. Los admiradores de los dos hombres, y de su perversidad polimorfa, podrían discutir alegremente si eran mejores en la ficción o en el ensayo.
Tuve la suerte de conocer un poco a Gore en esa época. El precio de conocerlo era la exposición a algunos de sus rasgos menos adorables, entre los que se encontraban una memoria de paquidermo para los deslices u ofensas más leves y una levísima tendencia a sacar la cuestión judía en contextos inapropiados. Yo también era consciente de que Vidal sospechaba que Franklin Roosevelt había jugado sucio para provocar el ataque a Pearl Harbor y seguía admirando al gallardo Charles Lindbergh, líder de la derecha aislacionista de Estados Unidos en la década de 1930. Sin embargo, esos tics y manías, que critiqué por escrito, parecían estar más o menos bajo control y, mientras tanto, Vidal seguía diciendo cosas que uno querría haber dicho. Sobre un escritor espiritual y sentimentaloide llamado Idries Shah: “Estos libros son mucho más difíciles de leer que de escribir.” Sobre un párrafo de Herman Wouk: “No está nada mal, salvo como prosa.” De Teddy Kennedy, que atravesaba una mala época –con la cara roja e hinchada y aspecto de irlandés abandonado–, me dijo que tenía “todo el encanto de ciento cincuenta kilos de ternera podrida”. ¿Quién si no Gore podía iniciar un debate diciendo que las tres palabras más desalentadoras del idioma inglés son “Joyce Carol Oates”? En una entrevista, me dijo que el trabajo de su vida era “hacer frases”. Habría sido más exacto decir que construyó una carrera a base de pronunciarlas.
Sin embargo, si es parcialmente cierto que el 11 de septiembre de 2001 nos cambió a todos, probablemente es más cierto decir que a Vidal lo hizo más como era y acentuó una cepa chiflada que poco a poco se convirtió en el elemento dominante de su personalidad. Si se fijan en sus textos de esa época, agrupados en un par de libros baratos titulados Soñando con la guerra y Guerra perpetua para la paz perpetua, encontrarán las ideas más estúpidas de Michael Moore o de Oliver Stone expresadas en un lenguaje que se queda un poco lejos del ideal de Wilde. “Mientras tanto, a los medios se les asignó la tarea familiar de incitar a la opinión pública en contra de Osama bin Laden, aunque todavía no se ha demostrado que fuera el cerebro.” Vidal firmó esa frase, pésima en muchos sentidos distintos, en noviembre de 2002. Una pequeña antología de piezas medio argumentadas y medio escritas, destinada a escandalizar, insinuaba o afirmaba que la administración conocía de antemano los atentados de Nueva York y Washington, y buscaban un pretexto para construir un gasoducto largamente deseado que debía atravesar todo Afganistán. (No hay muchos signos de ello, por cierto, aunque quizá les vendría bien a los desdichados afganos.) Como autoridad académica para esta empresa conspirativa, Vidal se basó en gran medida en el hombre que según él había producido “el mejor informe, el más equilibrado”, del 11-S: un tal Nafeez Mosaddeq Ahmed, del Institute for Policy Research & Development, cuyo libro La guerra contra la libertad había llegado hasta nosotros por medio de lo que Vidal llamaba “una editorial pequeña y local, pero de buena reputación”. Tras inspeccionarlo un poco, Ahmed resultó ser un individuo ridículo con la compulsión de vocear rumores a medio cocinar; su “Instituto”, un circo de una habitación en una ciudad costera de Inglaterra, Brighton; su editor, un grupo llamado Media Monitors Network, vinculado al Árbol de la Vida, cuya página web (ahora cerrada) ofrecía consejos sobre el asunto siempre incómodo de la autoedición. Y pensar que una vez hubo un momento en el que Gore Vidal podía recrear a Lincoln en las páginas de una novela o discutir asuntos de estrategia con Henry Cabot Lodge…
Se hizo cada vez más difícil hablar con Vidal (y también menos divertido), pero después descubrí algo más en su último libro de memorias, Navegación de cabotaje [Point to point navigation], que cuenta la historia de su vida hasta 2006. A pesar de que incluía una buena ración de insultos dirigidos a Bush y Cheney, no tenía ni siquiera un gesto hacia la materia delirante que el señor Ahmed le había suministrado. Eso podía significar dos cosas: o bien Vidal ya no pensaba eso o bien no estaba preparado para poner esas bobadas tristes y siniestras en un volumen publicado por Doubleday, leído por sus pares literarios e intelectuales, y dedicado a la fallecida Barbara Epstein. La segunda interpretación, aunque algo despreciable, era mejor que nada y sin duda mucho mejor que la primera.
Pero acabo de leer una larga entrevista de Johann Hari en The Independent de Londres (Hari es un admirador bastante devoto), donde Vidal decide volver por los viejos barrios para complacer los instintos más bajos de él mismo y de sus seguidores. Dice abiertamente que la administración Bush “probablemente” estaba en el ajo de los ataques del 11-s, una complicidad criminal que “sin duda encajaría muy bien con ellos”; que Timothy McVeigh era “un muchacho noble” y que no fue un asesino peor que los generales Patton y Eisenhower, y que “Roosevelt se encargó de que entráramos en la guerra, incitando a los japoneses a atacar Pearl Harbor”. Acercándose a la actualidad, Vidal dice que el experimento estadounidense puede considerarse “un fracaso”; el país se encontrará pronto “en algún lugar entre Brasil y Argentina, que es su sitio”; el presidente Obama será enterrado entre los escombros –destruido por “la casa de locos”– después de que Estados Unidos sea humillado en Afganistán y los chinos emerjan como líderes supremos. A continuación, seremos la “carga del hombre amarillo”, y Pekín “nos hará tirar de los coches de coolies, o lo que sea que utilicen como transporte”. Los temas asiáticos no parecen producir el mejor Vidal: en otro tiempo decía que Japón dominaba la economía mundial y que ante ese peligro “solo queda una salida. Ha llegado el momento de que Estados Unidos haga causa común con la Unión Soviética”. Eso fue en 1986: acaso no el año ideal para proponer un abrazo a Moscú, y sin duda no tan bueno como 1942, cuando Franklin Roosevelt unió fuerzas con la URSS contra Japón y la Alemania nazi en una guerra que Vidal nunca deja de decir que fue (a) culpa de los Estados Unidos y (b) una contienda en la que no merecía la pena luchar.
Para redondear la entrevista, Hari, obviamente sorprendido, cambió de tema y preguntó a Vidal si quería decir algo acerca de sus rivales recientemente fallecidos: John Updike, William F. Buckley, Jr., y Norman Mailer. No pudo terminar su pregunta. “Updike no era nada. Buckley no era nada pero tenía olfato para la publicidad. Mailer también era un publicista fallido, pero al menos de vez en cuando daba señales de tener un cerebro en funcionamiento.” Uno descubre con tristeza, como en los ladridos y derrames anteriores, la absoluta falta de elegancia o generosidad, así como la ausencia de ingenio o profundidad. Una ligereza sarcástica y cansada ha robado el lugar de las primeras, y el resentimiento lúgubre ha depuesto a los segundos. Ah, para terminar, entonces, ya que Vidal se encontraba en Londres, ¿tenía algo que decir acerca de Inglaterra? “Esto no es un país, es un portaaviones estadounidense.” Santo cielo.
Desde hace algunos años, el papel habitual del viejo ha sido el del último romano: la eminencia estoica que con ojos limpios prevé el fin próximo de la noble república. Ese papel no requiere una toga, pero exige un poco de dignidad. Las frases de Vidal solían tener cierta rotundidad y extravagancia, pero ahora ha descendido directamente a lo barato e incluso a la falsificación. ¿Qué pinta este patricio en los mercados del sensacionalismo, donde los paranoicos farfullan y toda suerte de vulgaridades degrada la expresión novedosa?
Si Vidal lee esto alguna vez, creo que sé lo que va a decir. Hace poco, cuando le preguntaron por nuestras diferencias en una reunión pública en Nueva York, respondió: “¿Sabe?, él se consideró durante muchos años mi heredero. Y, desafortunadamente para él, no me he muerto. Sigo dando la matraca.” (Un relato del acontecimiento decía que esta respuesta no tan afilada había dejado a la gente riendo “a mandíbula batiente”: en su declive, Vidal tiene fans como David Letterman, que se ríen en todos los momentos equivocados porque les da miedo sospechar que no lo están pasando bien.) Pero su primera frase, en concreto, invierte la realidad. Hace muchos años me escribió espontáneamente –tengo la correspondencia– y se ofreció libremente a designarme su sucesor, su dauphin o delfino, como dicen los italianos. Amablemente me dedicó varios libros de este modo y le pedí permiso para usar la frase de su carta en la solapa de uno de los míos. Dejé de utilizar la cita después del 11-S, como él bien sabe. No tengo ningún deseo de cometer parricidio literario o de asesinar al personaje de Vidal: un personaje que, en cualquier caso, parece haberse suicidado.
No me importa lo más mínimo su intento torpe y desagradable de reescribir su relación conmigo, pero sí me opongo a la versión chiflada, revisionista y negacionista de la historia que está vendiendo sobre todo lo demás, así como a la forma terrible, rencorosa y miserable –“dando la matraca”, de verdad– en la que ha terminado por hacerlo. Oscar Wilde nunca fue mezquino, y tampoco se convirtió en un Anciano Marinero. ~
Publicado en Vanity Fair en febrero de 2010.
Traducción de Daniel Gascón
(Portsmouth, Reino Unido, 1949-Houston, Texas, 2011) fue escritor, periodista y uno de los intelectuales más brillantes de su generación. Debate publicó en 2011 el volumen de memorias Hitch-22.