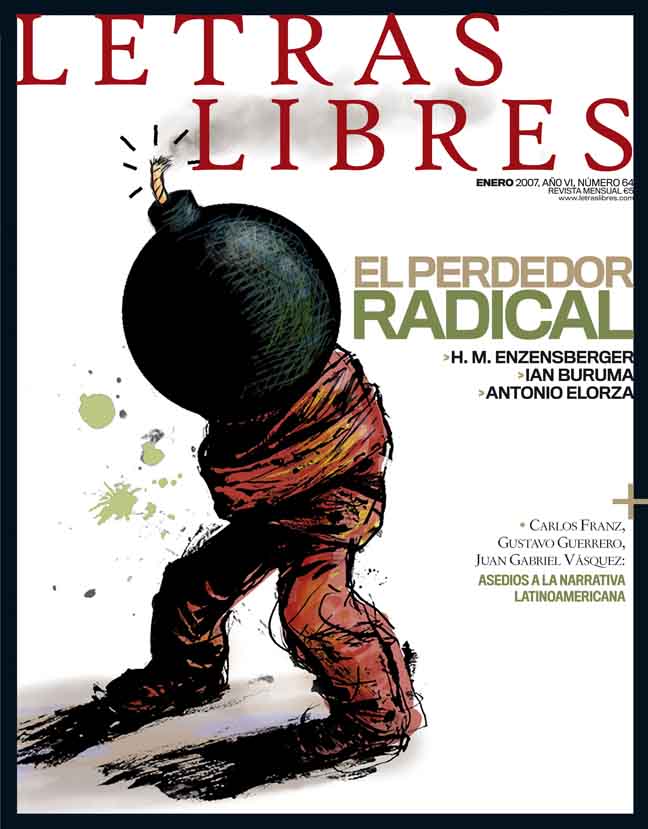1.
Empiezo con una constatación: no existe todavía una historia de la recepción internacional de la literatura hispanoamericana que nos cuente cómo han sido leídos y apreciados nuestros autores en el extranjero a todo lo largo del siglo xx. Después de fatigar varias bibliotecas, he podido comprobar que, por de pronto, sólo existen algunas páginas de esa historia, o cuando mucho, algunos capítulos de esa historia –por ejemplo, el impresionante volumen editado hace un par de años por Jordi Gracia y Joaquín Marco sobre la recepción del Boom en España1. No dudo de que, en mis pesquisas bibliográficas, se me haya podido escapar alguno que otro artículo importante, o incluso algún sesudo estudio sobre el tema; pero estoy seguro de que una historia general y completa –lo que se dice una historia general y completa (o más o menos completa)– no existe. Es más, estoy seguro de que, si no se ha concebido aún el proyecto, antes de cierto tiempo no existirá, pues un libro o una suma como ésa es siempre obra de largo aliento y supone, no hace falta subrayarlo, vastísimas investigaciones y el concurso de varios equipos de trabajo. Que a nadie le sorprenda, pues, si nuestra visión de la recepción internacional de la literatura hispanoamericana sigue siendo, durante muchos años todavía, bastante fragmentaria, confusa y, en algunos casos, sencillamente anecdótica.
Sería necio pretender llenar semejante laguna en diez cuartillas y no voy a intentarlo aquí (mi inconsciencia no da para tanto). Pero sí quisiera esbozar lo que acaso llegue a ser un día el primer capítulo de esa futura historia –un capítulo que comienza en París hace justamente un siglo, pero que probablemente no ha terminado todavía. Y es que, a mi modo de ver, la problemática que en él se plantea sigue viva cien años más tarde y tiene hoy un peso determinante en las ambiciones, las fantasías y los sueños de nuestra última hornada de novelistas. “In my beginning is my end”, reza el conocido verso de Eliot. No creo exagerar si digo que, como en un código o un programa, mucho de nuestro presente ya corría infuso en ese pasado, en aquella primera salida de nuestras letras a la gran arena internacional.
Rubén Darío es, qué duda cabe, el personaje estelar con quien empieza esta historia y, si somos honestos, nuestro primer capítulo debería intitularse algo así como “El fracaso de Darío” o “El fracaso de Darío y los modernistas”. Allí se daría cuenta de que nuestra literatura entra en el tiempo moderno de la mano de un movimiento joven y cosmopolita, formado por un puñado de escritores de diversos países hispanoamericanos, entre los cuales no existe, en un comienzo, una poética común. Es el ojo crítico de ese extraordinario lector que fue Darío el que traza puentes y descubre semejanzas, y el que acaba reuniéndolos a todos en torno a un mismo proyecto. Y es también Darío quien da voz y cuerpo a la reivindicación con que nuestra literatura se abre a la modernidad, no sólo en España sino incluso más allá de España, exigiendo que se le reconozca el lugar que por propio derecho le corresponde dentro la cultura de Occidente. Octavio Paz lo escribió con su acostumbrada claridad: “En labios de Rubén Darío y sus amigos, modernidad y cosmopolitismo eran términos sinónimos. No fueron antiamericanos; querían una América contemporánea de París y Londres”.2
A principios del siglo xx, nadie parecía mejor preparado que Rubén Darío para realizar este sueño en el sitio mismo donde había que ir a buscar la aprobación internacional: el París de La Belle Epoque, la capital de la “República Mundial de las Letras”, para jugar con el conocido título de Pascale Casanova. Darío es entonces el escritor latinoamericano que cuenta con la visión más amplia y honda de la literatura francesa y europea; Darío ama a París con un amor ciego y devoto que Unamuno nunca logró entender y que sorprenderá aún años después a Salinas; Darío, en fin, no sólo es el más grande poeta de la lengua española sino el vocero de toda una generación y un continente –en otras palabras: el interlocutor idóneo para los cenáculos de la rive gauche donde entonces se hacen y deshacen las reputaciones internacionales. Resulta, pues, bastante comprensible que, cuando deja España en 1900 para ir a instalarse en la Ciudad Luz, Darío declare que se va para siempre: su visión del porvenir es entonces la de un rápido camino hacia la gloria, al vivo son de una marcha triunfal.
Catorce años más tarde, el balance no sólo es decepcionante: es trágico. Tal y como lo cuenta Sylvia Molloy en su estudio ya clásico, La diffusion de la littérature hispano-américaine en France au xxè siècle, las relaciones de Darío con los escritores e intelectuales franceses fueron desesperadamente superficiales y no puede afirmarse que Verlaine, Moréas o Remy de Gourmont hayan sido sus lectores, sus admiradores, ni siquiera sus amigos3. Peor aún: si bien es cierto que en sus años parisinos el nicaragüense reedita Prosas profanas y redacta uno de sus libros más importantes, Cantos de vida y esperanza, jamás se publica un solo volumen con sus poesías en francés y apenas si se traduce algún que otro poema suelto que no suscita mayores reacciones ni comentarios. De hecho, el único escritor galo que escribe algo sobre Rubén Darío es Valery Larbaud, que lo menciona en un artículo de 1907 sobre la influencia francesa en las literaturas de lengua castellana. Lo demás, tristemente, es silencio, un largo y lamentable silencio. “Jamás pude sino encontrarme extranjero entre estas gentes”, escribe con amargura el poeta al final de sus días. Tras su muerte, su fortuna póstuma no será desgraciadamente mucho mejor: admirado por un pequeño círculo de universitarios e ignorado por casi todos sus pares y el gran público, Darío se convierte en Francia en poco menos que un autor desconocido. Se cuenta que, después de la Segunda Guerra Mundial, un busto suyo, esculpido por Mañé en 1921, anduvo dando tumbos por París de plaza en plaza y de parque en parque, sin que nadie lo identificara ni supiera dónde colocarlo. Sólo a mediados de los años cincuenta descubrieron por fin de quién era y lo pusieron, junto a Rodó, Martí y Justo Sierra, en un jardincillo del décimoséptimo distrito, la actual Plazoleta de América Latina.
“La poesía de Rubén Darío –escribe Sylvia Molloy– fue el primer intento serio por darle a la literatura hispanoamericana el derecho a ocupar un lugar entre las literaturas occidentales”4. Después de narrar las aventuras y desventuras del gran nicaragüense, ese primer capítulo de la futura historia de la recepción internacional de nuestras letras debería abocarse a analizar las razones de su fracaso, un hecho al que, me temo, no se le ha prestado hasta ahora la suficiente atención, pero que, en realidad, la merece de sobra, ya que el fracaso de Darío no es sólo suyo sino que es y sigue siendo de todas y cada una de nuestras literaturas. Digamos que es como la escena primitiva de nuestra modernidad literaria y una de las marcas de nuestro común origen. ¿Qué le faltó, pues, a Darío? ¿Dónde estuvo la falla o la carencia?
Más allá o más acá del consabido “galocentrismo”, la enfermedad de una cultura que desde el siglo xviii se concibe como la “Cultura Universal”, quizás el error mayor de Darío fue el no haber advertido que había llegado a París demasiado tarde, pues ya existía en Francia un preciso horizonte de expectativas –o si se prefiere, una comunidad interpretativa– para la literatura que él quería representar. Y como solía decir Roland Barthes: “un relato no está completo ni adquiere todo su sentido mientras no aparece el deseo de aquel a quien está dirigido”. ¿Qué supo en verdad Darío de ese deseo?
Recordemos que, después de tres siglos de aislamiento en el seno de la monarquía católica, la América Latina se ve proyectada en un mundo dominado por la moderna empresa colonial europea, con sus naturalistas, sus viajeros y sus comerciantes, con sus intereses, sus prejuicios y sus sueños. No habría que olvidarlo: nacemos en la conciencia de Europa como entidad independiente mientras se forman los grandes imperios coloniales en África y Asia, en ese romántico siglo xix que inventa el exotismo y nos estampa, como a los asiáticos y a los africanos, el doble signo de la distancia y la diferencia: el sello de una alteridad radical. Es verdad que la máquina de destacar lo extraño y esconder lo familiar ya estaba funcionando desde el siglo xvi, como nos lo recuerda el jesuita Acosta con aquella advertencia de que comparar las cosas de América y de Europa es como confundir huevos y castañas. Sin embargo, pareciera que, tras la separación de España, de pronto la máquina se acelera cuando Inglaterra y Francia entran en escena, y empiezan a redescubrirnos y a redefinirnos. Basta recorrer las reseñas de las exposiciones universales entre 1860 y 1900 para ver cómo se proyecta sobre nuestra geografía el sueño romántico de una naturaleza virgen y una cultura autóctona, pura y primigenia. Pareciera como si, en menos de un siglo, nos hubiéramos alejado aún más en el Atlántico, hasta un paralelo extremo donde nuestros vínculos con Occidente se han vuelto casuales, vagos e insignificantes. Creo que Sor Juana podía estar todavía bastante segura de que se la iba a leer en España dentro del mismo orbe literario en que ella había escrito sus poesías y varios comentarios de la época así lo muestran. Darío no cae en la cuenta de que sus interlocutores franceses habitan ya otro mundo y que en él se han fijado las condiciones de la representación de lo latinoamericano en unos términos que no tienen nada que ver con las tendencias recientes de la poesía finisecular a las que quiere sumarse el modernismo. Dicho de otro modo: en el París de 1900 a nadie le importa mucho la revolución que supone adaptar la prosodia gala a la métrica española, o la voluntad transgresiva y cosmopolita de romper con una tradición poética hecha de cantos patrióticos y eternas odas a la agricultura de la zona tórrida. Nada de esto interesa. Tampoco que Darío ponga en escena un coloquio de centauros, un amorío versallesco o una defensa del arte por el arte. Lo que se espera de él es algo muy distinto y, por una cruel ironía de la historia, ese algo-muy-distinto nadie lo describe mejor en aquellos años que el único escritor francés que hubiera podido entender realmente al nicaragüense. Se trata del célebre y ya citado Valery Larbaud. En el mismo artículo que mencionábamos antes, ése en el que comenta brevemente la obra de Darío, hay un pasaje donde alude a los jóvenes escritores latinoamericanos y se dirige a ellos en los siguientes términos: “Yo les diría de buen grado que, en efecto, es deseable frecuentar lo más distinguido de París y esa elite es sobre todo la de las letras, sin duda alguna. Pero ya que ellos también piensan un poco en su público, no les pedimos poemas del Barrio Latino ni notas que dejen comprender que han sido escritas en la terraza de un café a la moda del bulevar. Exigimos de ellos las visiones de villas tropicales, blancas y voluptuosas ciudades de las Antillas, villas de conventos en el corazón de los Andes negros, las verdegueantes perspectivas de avenidas acariciadas por ráfagas de aire tibio de México y Buenos Aires; la vida de estancieros y gauchos, una bella silueta de vaquero de las provincias fronterizas de la República Argentina, y por lo tanto, el espectáculo de la naturaleza, la nota exótica, la tristeza, la melancolía y asimismo el tedio que se desprende de ciertos paisajes andinos…”5
Para 1907, no era otro, efectivamente, el horizonte de expectativas que ya existía para la literatura latinoamericana en París. Cuando se hojean los álbumes de florilegios poéticos que algunos de nuestros compatriotas hacían editar por aquellos años en la capital francesa se puede entender mejor la irritación apenas disimulada de estas palabras de Larbaud. Pero lo cierto es que ni la obra de Darío ni la de casi ninguno de los modernistas podían corresponder entonces al exótico deseo que en ellas se expresa. Mucho más complejo que el simple relato emancipatorio que suele hacerse de él, el proceso de internacionalización de nuestra literatura parece haber sido así un fenómeno de variadas geometrías que no se reduce a la sola conquista de una “autonomía estética” y sí pone en juego los apetitos, los clichés, las fantasías y los prejuicios de un exotismo del que ni siquiera consiguió escapar un hombre como Larbaud. En su descargo, hay que reconocer que la opinión del padre de Barnabooth sobre el carácter de la literatura latinoamericana tuvo otros bemoles y, con los años, se hizo más sutil y menos rotunda. Pero también es verdad que, hacia 1923, cuando recibe por correo un número de Proa, no duda todavía en escribirle entusiasmado a Güiraldes: “Por fin se ponen a cantar la vida y las cosas de sus países; ¡se acabaron las descripciones del Pequeño Trianon y de Venecia!” Que se me conceda que resulta cuando menos curioso que alguien que nunca puso un pie del otro lado del Atlántico pueda permitirse indicar con tanta seguridad la ruta nacionalista que ha de seguir nuestra literatura. Creo que es la primera aparición de esa figura del hispanista extranjero que siempre sabe más sobre Hispanoamérica que los propios hispanoamericanos.
El primer capítulo de la historia de la recepción internacional de las letras hispanoamericanas debería, pienso, terminar aquí. A riesgo de entrar en otro tema, quisiera añadir que este horizonte de expectativas que Larbaud tan bien describe, va a desempeñar un papel determinante en su labor de traductor y de editor, y va a contribuir decisivamente a la formación de una cierta idea de la literatura latinoamericana en Francia y, por ende, en el espacio literario internacional. Recordemos que, aunque Ventura García Calderón se lo pide en 1917, Larbaud no traduce ni hace editar a Darío ni a ninguno de los modernistas. En cambio, sí impulsa con su prestigio la publicación bajo el sello de Gallimard de novelas como Don Segundo Sombra y Los de abajo, y sí saca a la luz, con la misma editorial, un libro de su amigo Alfonso Reyes, que no es Ifigenia cruel ni las Cuestiones gongorinas sino, previsiblemente, Visión de Anáhuac.
2.
La historia de la recepción internacional de nuestra literatura en el siglo xx podría contarse como el relato de las sucesivas transformaciones de este horizonte primero, un relato que narre cómo se va adensando y enriqueciendo a través del tiempo al incorporar aportes tan disímiles como el de la filosofía de Spengler y el mundonovismo en los años treinta, o más recientemente, el del realismo mágico y el multiculturalismo. Pero esa misma historia también podría ser contada de otra manera: como la crónica de la resistencia de muchos escritores nuestros a aceptar dicho horizonte, como un combate soterrado y las más de las veces sordo, pero cuyas trazas pueden verse en los más variados lugares. Así, al Jean Cassou que, dirigiéndose a los poetas hispanoamericanos, escribe en la NRF en 1923: “Nosotros con lo que soñamos es con vuestras selvas y vuestras pampas natales”, pareciera responderle el joven Jorge Luis Borges en un conocido ensayo de Discusión de 1932: “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esta tradición […], podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas”6.
Si nos situamos sobre el eje histórico de una temporalidad larga, el grupo de nuestros narradores y novelistas actuales quizá sólo consiga representar mañana un avatar más en este viejo y pugnaz combate entre exotismo y occidentalismo. Sin embargo, puede que no sea así; puede que su sitio resulte, al cabo, algo más singular. Se ha dicho y repetido que no existe entre ellos una estética común ni una ideología o un credo político que los acerque. También se ha dicho que no manejan bibliotecas semejantes ni coinciden siempre en sus juicios literarios ni encarnan una idéntica figura de escritor. Tal vez es hora de añadir que lo que sí los une es la actitud clara y decidida con que la mayoría ha ido haciendo suyo el combate literario que hemos venido describiendo. Aclaremos: ninguno de ellos ha inventado la reivindicación de nuestra herencia occidental ni el inveterado cosmopolitismo de mucha de nuestra literatura ni la libertad creadora a la que siempre han aspirado nuestra poesía y nuestra novela. Pero lo que sí me parece que les corresponde es el haber situado colectivamente entre las prioridades de nuestro debate literario la denuncia de la fuerza coercitiva que ha ido adquiriendo el horizonte de expectativas internacional.
Sobrarían ejemplos para ilustrar esto. Así, en el prólogo-manifiesto a la antología de relatos McOndo de 1996, Alberto Fuguet y Sergio Gómez cuentan que la idea de componer y editar una muestra alternativa de nuestra cuentística joven surge en la Universidad de Iowa, en el marco del famoso programa de “escritura creativa” de esta casa de estudios. El voraz editor de una revista literaria norteamericana, que soñaba con publicar textos de los últimos Latin Boys, los entrevista a ambos allí y les pide sendas colaboraciones. Al cabo de unos días, el hombre se las devuelve visiblemente decepcionado. La razón que aduce para explicar por qué las rechaza deja perplejos a los dos jóvenes: simplemente carecen de realismo mágico. Fuguet y Gómez comentan: “Los dos marginados creen escuchar mal y juran entender que sus escritos son poco verosímiles, que no se estructuran. Pero no, el rechazo va por faltar al sagrado código del realismo mágico. El editor despacha la polémica arguyendo que esos textos bien pudieron ser escritos en cualquier país del Primer Mundo”7.
No es difícil rastrear la misma preocupación entre los autores del grupo Crack y, en particular, en los escritos y declaraciones de sus dos figuras más conocidas, Ignacio Padilla y Jorge Volpi. De éste último, por ejemplo, puede verse el texto intitulado “El fin de la narrativa latinoamericana” que aparece en la compilación Palabra de América. Allí el actual horizonte de expectativas internacional, magicorrealista y multiculturalista se confunde irónicamente con el concepto mismo de “literatura hispana”, tal y como suele ocurrir en los círculos universitarios de los Estados Unidos. Respondiendo a los ataques de aquellos que lo acusan de destruir la verdadera tradición nuestra, Volpi señala, en las últimas líneas, programático: “Sólo puedo hacer votos para que sus profecías se cumplan: la gran tarea de los escritores de América Latina de la primera mitad del siglo xxi consiste justamente en completar, de modo natural y sin escándalos, este necesario y vital asesinato”8.
También podría citar varios ensayos de Leonardo Valencia, como “Vestir a los desnudos”, un testimonio publicado hace unos años en Quimera, o bien alguna entrevista o artículo de Rodrigo Fresán, o bien el libro de Fernando Iwasaki Mi poncho es un kimono flamenco, una auténtica declaración de guerra contra los clichés identitarios. Sin embargo, nada de esto resultaría realmente significativo si no se hubiera visto acompañado de una serie de ficciones narrativas cuyas historias se sitúan, repetida y tendenciosamente, fuera de los ámbitos reconocidos justamente como “latinoamericanos” por el horizonte internacional. Una vez más, hay que aclarar: no puede decirse que sean los miembros de esta generación los primeros en ubicar sus narraciones en dichos ámbitos ni tampoco que lo hagan de manera exclusiva; pero sí son los que lo han hecho con mayor frecuencia y, sobre todo, con una conciencia trasgresiva mejor asumida. Tal y como lo comprueba el mencionado Iwasaki en un artículo de 2004: “Los méxicanos Jorge Volpi e Ignacio Padilla tienen excelentes novelas ambientadas en Suiza, Francia y Alemania; el boliviano Edmundo Paz Soldán es autor de una obra que transcurre en el campus de Madison; el peruano Iván Thays construye en Busardo su propio territorio literario y mediterráneo; el colombiano Santiago Gamboa nos demuestra en Los impostores que ‘siempre nos quedará Pekín’; y el chileno Roberto Bolaño lo mismo ambienta sus novelas en París o el Distrito Federal mexicano, escenario de la fastuosa Mantra de Rodrigo Fresán, quien ahora mismo persigue a sus personajes por los jardines de Kensington. ¿Y qué decir de las ficciones japonesas de Mario Bellatín o de los paraísos magrebíes de Ruy Sánchez, por no hablar de los desterrados italianos del ecuatoriano Leonardo Valencia, de las intrigas saharianas del argentino Alfredo Taján, o del esperpento español del venezolano Juan Carlos Méndez Guédez?” 9
Dos años después, tendríamos que agregar otros títulos y varios nombres más a esta lista –y de seguro vamos a tener que seguirlo haciendo en un futuro más o menos inmediato, pues la corriente que representa no parece menguar. Entre las explicaciones que se han arriesgado para dar cuenta de su importancia, se encuentra, en primer término, y como la más evidente, la globalización. En efecto, al acortarse las distancias y acelerarse los intercambios, el desfase entre las expectativas externas y los últimos desarrollos de nuestra narrativa se ha vuelto más flagrante y, si se me permite la expresión, hoy salta a la vista. Simultáneamente, el nuevo tiempo contemporáneo ha puesto a moverse a nuestros narradores por todo el planeta y ha hecho posible experiencias como la de la colección “Año 0” de Mondadori, que llevó a Rodrigo Rey Rosa a Madrás o a Santiago Gamboa a Pekín. Sabemos que la globalización ha facilitado, asimismo, la circulación de los más variados modelos de escritura y ha ido relativizando la importancia de la referencia a los cánones y valores de las literaturas nacionales. Pero también hay que decir que, si estas ficciones se orientan hacia espacios internacionales, es en buena medida porque hoy encuentran allí más lectores que dentro de sus propios países. Creo que esto es algo que debe preocuparnos y llamarnos a reflexionar: según datos del cerlalc, menos de la mitad de la población latinoamericana lee. Y los que leen, me temo, no leen muchas novelas; y los que leen novelas, hélas, no leen principalmente novelas latinoamericanas. Quizás una de las grandes paradojas de la globalización sea que, para muchos de nuestros escritores, el verdadero desafío ya no esté sólo en ser leído en el extranjero sino en reconquistar al lector local.
Pero la globalización no lo explica todo. A mi modo de ver, y no soy el único que lo entiende así, la práctica extraterritorial de nuestra ficción última es el signo de una madurez que no hubiera sido posible sin el Boom y sin el reconocimiento y el peso específico que el Boom supo ganar para nuestra literatura en el exterior. Ahora bien, y aquí vuelve a hacerme falta esa historia que no se ha escrito, esta entronización de la literatura latinoamericana a nivel mundial, lejos de realizarse sobre la base de un horizonte inédito, plural y abierto, se produce dentro de una configuración simbólica que incorpora, modulándolo, el viejo horizonte exótico. Y es que no es cierto que las novelas de los cuatro protagonistas del Boom hayan tenido el mismo impacto ni la misma influencia en aquel momento decisivo. En su célebre testimonio, José Donoso recuerda, por ejemplo, que la Rayuela de Cortázar no fue ningún espectacular éxito de librería internacional. También nos dice algo que todos sabemos, pero que no está de más refrescar: fueron los Cien años de soledad de García Márquez y su realismo mágico los que le estamparon un sello más definitivo a la recepción de la literatura latinoamericana en los sesenta10. Dentro de este contexto, el premio Nobel que Miguel Ángel Asturias obtiene en 1967 viene como a consolidar el nuevo horizonte de expectativas. A partir de ese año, poco más o menos, la literatura latinoamericana y su vasto y diverso patrimonio entran así en el espacio de la República Mundial de las Letras, pero lo hacen bajo la égida de un tipo de ficción que fija y estructura la expectativa extranjera. La continuidad entre este horizonte y el anterior parece garantizada, entre otras cosas, por un tardío discurso mundonovista que explica la realidad mágica de los latinoamericanos en función de los aportes indígenas y africanos a la formación de nuestra cultura, pero que, fiel a sus raíces antioccidentales, omite al mismo tiempo cualquier alusión a otra de sus fuentes históricas más evidentes y antiguas: la riquísima tradición milagrera del catolicismo popular europeo y, en especial, español (y, en especial, andaluz).
Hoy por hoy, la dificultad de muchos de nuestros jóvenes novelistas para encontrar una buena distancia frente al Boom procede en gran medida de estas dos verdades: al Boom le debemos, por un lado, el reconocimiento internacional de nuestras letras, pero, por otro, un horizonte de expectativas dominado por el realismo mágico. Tener que asumir esta doble herencia como un todo indiviso no es, ciertamente, nada fácil: de ahí que la mayoría reivindique hoy el patronazgo de Vargas Llosa y no de García Márquez. Si creo haber entendido bien, de lo que se trata ahora es de preservar lo primero, el reconocimiento internacional, y de transformar lo segundo, el horizonte realista mágico. Cabe preguntarse, sin embargo, si existe realmente la posibilidad de que se produzca esta mudanza, si de veras se puede ganar hoy tal apuesta
Más allá de una suerte de hegelianismo apenas disfrazado que a veces nos lleva a anunciar la pronta y feliz muerte de la literatura latinoamericana, al fin disuelta en el océano de la ficción mundial, creo que la resistencia al cambio puede ser más importante de lo que se supone y que afecta por igual, aunque no por las mismas razones, al gran público y al público más especializado. Sabemos así que, en las dos últimas décadas, la crisis de la religión de lo nuevo y la desconfianza ante los valores de la creación contemporánea han reorientado la lectura hacia los clásicos y los autores establecidos en unas sociedades occidentales cada vez más conservadoras, hedonistas e hipertextuales, donde abundan los comebacks y los remakes, el imperio de la cita, lo reconocible y lo reconocido. Sin este dato no se entiende la persistencia del realismo mágico ni el hecho de que, como bien lo ha indicado Eduardo Becerra, en los últimos quince años los auténticos best sellers latinoamericanos han sido casi todos escritos por notorios epígonos de García Márquez11. Me temo que no hay signos mayores de que esto vaya a cambiar a corto plazo. Es más, parece evidente que serán necesarios aún muchos esfuerzos y tiempo para transformar los hábitos del gran público, sobre todo en una época en la que los mediadores literarios –críticos, editores y libreros– están sometidos a crecientes presiones y algunos incluso tienden a desaparecer.
Por lo que respecta al público especializado, las perspectivas no son más alentadoras. El artículo de Volpi que citaba antes resume bastante bien la situación: detrás del multiculturalismo militante de muchos universitarios europeos y norteamericanos, se esconde actualmente una visión reificada y esencialista de las identidades que, en nombre de la diversidad y la defensa de la diversidad, desemboca en una serie de actitudes proteccionistas y paternalistas, y al cabo no menos conservadoras que las del gran público. Su objetivo es, en principio, salvaguardar los particularismos, pero el resultado final convierte a una cultura en un ente inmutable, atemporal y aislado. Si a esto le sumamos la ideología poscolonial y antiglobalizadora que exige combatir la influencia perniciosa de Occidente, encontramos así muy difundido entre los especialistas un discurso que, haciendo caso omiso de nuestros cuatro siglos de occidentalización y mestizaje, nos invita a luchar contra nosotros mismos y a preservar una pureza que no existe en ninguna parte –salvo, al parecer, en el mundo de Macondo. Como puede adivinarse, las consecuencias de estas posturas “multi-culti” acaban siendo desastrosas y contraproducentes para la literatura y las artes. “La suprema paradoja –escribe Marc Jiménez– reside en que esos gestos que supuestamente son gestos de resistencia contra la aplanadora cultural de la globalización y contra la asfixia de las diferencias, conducen finalmente a la promoción de nuevos artistas ‘exóticos’ en las grandes galerías de arte contemporáneo de Nueva York, Londres o Berlín”12.
Si esta descripción del contexto actual es correcta, hay que reconocer que, a un siglo de la aventura de Darío, los nuevos narradores del extremo Occidente no lo tienen nada fácil. Para que las cosas cambien, probablemente harán falta no una ni dos sino varias novelas que consigan, como las del Boom, el más amplio reconocimiento de la crítica y el favor del gran público. Probablemente hará falta también una conciencia cada vez más extendida de que, durante ya muchos siglos, nosotros hemos sido una de las coordenadas frente a las cuales Europa ha ido definiendo, por contraposición, su lugar en el espacio y el tiempo. Hay que rendirse a la evidencia: si a los norteamericanos les ha tocado hacer el papel del moderno futuro, a nosotros nos ha tocado, las más de las veces, hacer el papel del remoto pasado. Sobre nosotros se han proyectado indefinidamente los sueños de un viaje a los orígenes que alimenta la esperanza de que todo pueda volver a comenzar, como si nosotros mismos y nuestra cultura moderna y mestiza no fuéramos el testimonio vivo de esa imposibilidad. “¿Cómo explicar este acto reflejo, esta inclinación irresistible que nos empuja a buscar el arcaísmo bajo todas sus formas, hasta el punto de ignorar, voluntaria o involuntariamente, todo lo que se refiere de un modo u otro a la modernidad, como si halláramos un diabólico placer fabricando diferencias?”, se pregunta lúcidamente el historiador francés Serge Gruzinski13. Interrogar este deseo de aquel a quien está dirigido mi relato, interrogar las distintas maneras en que este deseo ha ido induciendo, modulando, configurando y dominando una literatura será, quizás, una de las condiciones para que se produzca la transformación del horizonte de expectativas a la que aspiran estos novelistas. En él va inscrita nuestra historia y al mismo tiempo la del otro, porque también hay en nosotros una manera de conocer a Occidente que Occidente ignora. Y no sólo a Occidente. Creo que justamente a esto se refería Octavio Paz cuando, a finales de los sesenta, y en pleno Boom, pedía una literatura que nos diera no sólo una visión del mundo latinoamericano sino también una visión latinoamericana del mundo.
Por de pronto, lo único que parece seguro es que, en la aldea planetaria, la principal encrucijada para estos nuevos narradores no está ya en el problema identitario de las literaturas nacionales ni en el viejo debate entre cosmopolitas y regionalistas, americanistas y europeizantes, civilización y barbarie. La encrucijada es el espacio de la recepción internacional y su muy limitado y restrictivo horizonte. Yo no puedo sino desearles mucha suerte en su porfía y agradecerles el empeño que estan poniendo para que el futuro de la literatura latinoamericana no sea un eterno refrito de las maravillas de García Márquez: esa excéntrica y usada máscara que utilizamos para seguir llamando la atención de los otros y para seguirnos ocultando a nosotros mismos la verdad de nuestras carencias. ~