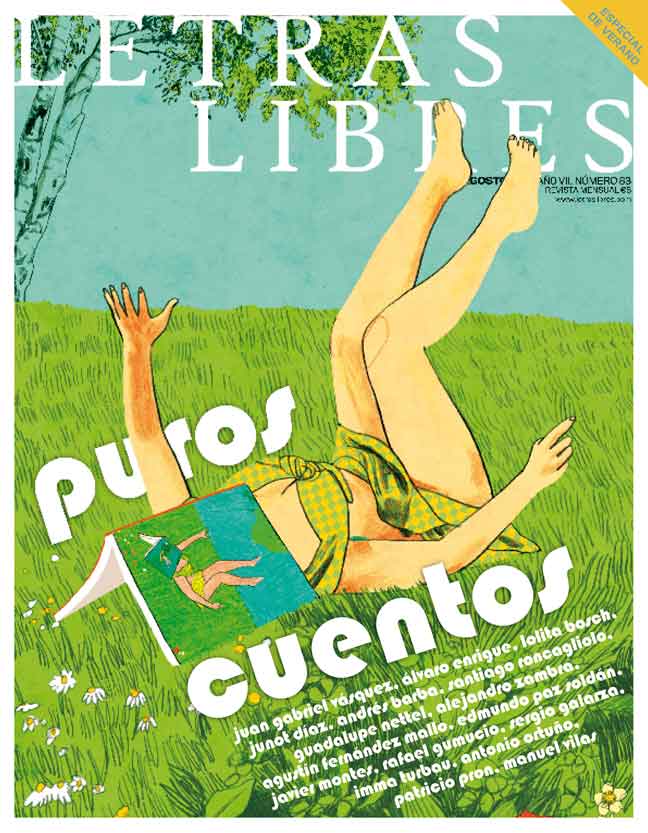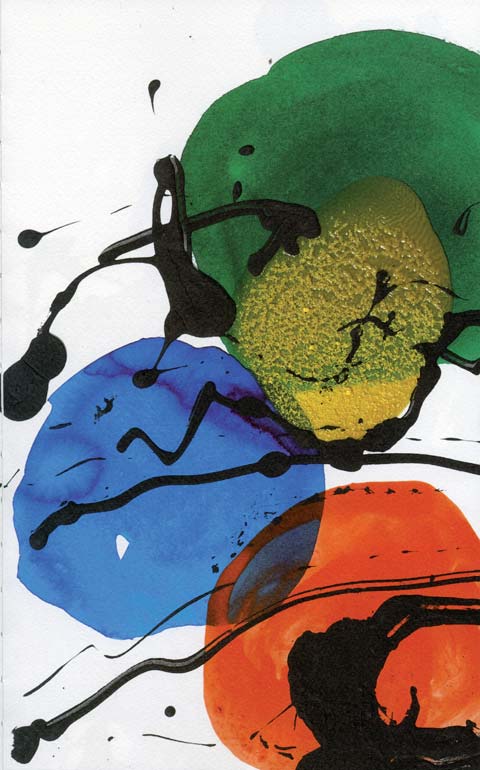1
Williamsburg, un barrio de Brooklyn, NY. Después de comer, Clara y Peter están en su apartamento, un tercer piso situado en una calle que si la caminas hasta el final encaja justamente en el antiguo puerto, junto a las factorías de ladrillo ahora reconvertidas en estudios para artistas. Con los botes de helado de litro aún sobre la mesa [pistacho y chocolate de menta], Peter, medio recostado sobre la silla, mira a través de la ventana el East River que los separa de Manhattan. Clara no atiende a las noticias del Canal Fox, se estira, se incorpora, le da un beso y dice “voy al cuarto de la plancha, hay un buen lote de ropa”. Peter, con la vista fija en esa dentadura cariada que es la silueta de Manhattan, ni mira a Clara cuando desaparece tras el marco de la puerta. A los quince minutos grita “¡Clara, acuérdate de planchar mi traje de baseball, mañana hay partido!” Insiste, “¡Clara, ¿me oyes?!” Sigue sin obtener respuesta. Piensa que quizá esté molesta por sus gritos, al fin y al cabo el piso mide 50m2 y ella está en el cuarto contiguo. Así que pronuncia su nombre a volumen más bajo y meloso. Nadie contesta. Se levanta, cruza la puerta, entra en el cuarto de la plancha [que a su vez es guardabrigos, trastero de bicicletas, zapatero, habitáculo donde tender la ropa, el lugar donde reposan, en una caja de cartón, las cenizas de la madre de Clara metidas en una coctelera de aluminio que le cambiaron en el banco por ciento veinte puntos, el escondrijo en el que Peter guarda su colección clandestina de balas de todos los tamaños que se trajo de la guerra de Irak, el ropero para la ropa y juguetes de la niña que ella tuvo que abortar al poco tiempo de que Peter llegara del frente, y todos los trastos que se llegan a acumular en cinco años de matrimonio].
Peter observa el lote de ropa a medio terminar, la superficie de la plancha expulsa vapor como un tanque en mitad del desierto, piensa. Ella no está. La puerta de la calle no ha sido abierta, revisa la casa: el aire acondicionado en marcha, las ventanas cerradas, grita su nombre un par de veces. Nada. Asoma de nuevo la cabeza al cuarto: sólo la Rowenta del 99 expulsando babas de vapor. Finalmente lo asume: no es que Clara se haya ido, no, es que no está. Su primera reacción fue ponerse a jugar en el suelo con la colección de balas.
2
Llegué a Williamsburg un domingo por la mañana de principios de junio. Hacía calor y lloviznaba. Arrastraba una Samsonite azul de ruedas que nada tenía que ver con las bolsas en bandolera de los jóvenes que atestaban la arteria principal del barrio, Bedford Av. Ésa fue la primera vez que me percaté de mi condición de paleto. Para mi sorpresa, todas las tiendas estaban abiertas a pesar de ser domingo, ésa fue la segunda vez que me percaté de mi condición de paleto. Mientras sorteaba toda clase de hipsters que escarbaban en lo profundo de su móvil y vestían como si los Ramones hubieran viajado a la India en una excursión organizada por mods, pasó una furgoneta de venta de helados con su letrero Ice Cream escrito en colores; su reclamo: una musiquita de casa de muñecas. Me alojé en el apartamento de Karol, una amiga medio alemana, artista visual que además completaba sus ingresos domando caballos olímpicos. Se había ido a California hasta septiembre a ver a su nuevo novio. En el buzón, que abrí de un golpe seco, me encontré las llaves del piso, un tercero sin ascensor de un viejo edificio de madera victoriano. Según ibas ascendiendo por unas escaleras estrechas y enmoquetadas, los gritos y volúmenes de los receptores de TV emitidos tras cada una de las puertas de cartón-chapa formaban una pasta sonora francamente viscosa. Introduje la llave en la cerradura de la puerta, empapelada de pegatinas de toda procedencia, y un estrecho pasillo, claramente inclinado hacia la derecha, me llevó a la cocina, en la que encontré una nota escrita a boli rojo punta fina que Karol había encabezado con la frase, La Vida, Instrucciones de Uso. En ella me especificaba dónde cerrar la llave del gas, cuántos aparatos de aire acondicionado podía encender al mismo tiempo sin que saltaran los plomos, en qué vecino confiar si me ocurría algo y cosas así; además, estaban apuntadas las direcciones de varias personas que me harían de guía durante la estancia. A mitad de la nota la tinta roja se perdía y mutaba en azul punta gruesa. Una vez estudiada con detenimiento y memorizada, la dejé sobre la mesa. Capas de polvo, nunca limpiadas y barnizadas por encima, empapelaban la casa. No sé cuántos estratos de moquetas, alfombras y alfombrillas superpuestas le daban al suelo la impronta de cama elástica, y a la atmósfera un intenso olor a cuadra. En ese momento me arrepentí de haber aceptado el encargo de hacer un reportaje sobre Williamsburg. Encendí la tele portátil que había sobre la mesa de la cocina. Y un cigarrillo. Y tragué una cerveza que encontré en la nevera de un solo golpe.
3
Estábamos sentados en unas escaleras de un edificio de Bedford Av., dispuestas en anfiteatro, que dan a la acera. Sorbíamos café con hielo en vaso de plástico de litro con pajita. Yo me había hecho pronto a la estética del barrio, así que llevaba unos tenis All Star blancos de segunda mano, unos tejanos pitillo negros, y una camisa a cuadros a lo cosechador de Minnesota, a la que le prendí dos chapas que le compré a un tipo; una ponía The Strokes, y la otra Sylvia Plath Forever [tuve que mirar en google quién era Sylvia Plath]. Por un momento se ocultó el sol. Entonces oímos la música de casa de muñecas del camión de los helados, estaba detenido al final de calle, junto al parque, y Frank me dijo “ahí está la furgo, vamos a por unos helados de chocolate y pistacho”. Dejamos abandonados los tanques de café en las escaleras. Al llegar, hicimos cola tras una serpiente de niños puertorriqueños. Unos muchachos americanos se incorporaron más tarde. Blancos y delgados, calzaban unas bambas de cuadros, y se protegían los ojos con unas Ray Ban a lo Dylan. Hablaban de que un policía había rescatado a un gorrión dos calles más arriba, y de un extraño proyecto. Nos sentamos a tragar el helado en un banco improvisado de los muchos que pueblan la avenida, los hace un artista callejero, mobiliario urbano no declarado, le llaman a esta práctica, actúa por las noches, poco se sabe de él salvo su firma. El nuestro consiste en una chapa metálica soldada al poste de un semáforo. Huele a alquitrán, “los hombres de negro están cerca –dice Frank–, asfaltan las calles; eso es lo que acabará creando la propia arqueología del barrio”. Sale el sol. Tras unos minutos consumidos en el helado, y pasmados en una chica que vendía sobre la acera su colección de bolsos, pasó un tipo con un bastón de ciego, y Frank dijo, “mira, es él”.
4
Bob era un polaco que se había cambiado el nombre nada más llegar a USA. Tendría unos 55 años, vestía traje negro en verano y zapatillas imitación Nike para que así los coches se fijaran más en él cuando cruzara la calle; las Nike de imitación cantaban mucho. Nadie conocía exactamente el origen de su ceguera. Nos hizo pasar a una sala espaciosa. Un impresionante volumen de luz entraba por la cristalera. Se veía el río, y al otro lado Manhattan. Una tele emitía en la esquina del salón, fue la primera vez en mi vida que vi un anuncio Cillit Bang. Antes de abordar el asunto, conversamos sobre las ventajas de vivir en Williamsburg, Bob sacó un par de granizadas de manzana, pude observar que los sillones eran de buena tapicería, sobre la chimenea había un retrato de un joven en bañador con una tabla de surf clavada en la arena, sonreía a la cámara bajo un sol que el tiempo había transformado en luz sucia, a pie de foto ponía, Santa Bárbara, California, 1967. Comencé la entrevista preguntándole por qué no llevaba un perro guía, y respondió que el que tenía, Cock, se le había muerto envenenado por un escape de petróleo que la compañía Exxic jamás reconoció. El oleoducto que pasa bajo el río se había roto hacía diez años, y el crudo fue absorbido por las capas freáticas de los lados de la ribera, y después los gases, filtrados a través de la tierra, ascendieron, de tal manera que en los jardines de las casas el césped olía a fuel. “Cock, como siempre, mordió y comió hierba para purgarse –dijo Bob con lentitud y la cabeza ladeada–, esa noche cayó en un sueño de vómitos del cual ya no se despertó. Era un labrador precioso, tenía los ojos azules y el pelo color donut, con ese brillo del azúcar y todo, cuando lo encontré, empapado en sudor, el pelo había adquirido el tono pastoso que tiene el pan cuando se moja, y los ojos eran morados. Sé que ya no podré tener otro perro como Cock”. Frank me indicó con la mirada que cambiara de pregunta. Yo sólo oía, al fondo, cómo el Cillic Bang dejaba las monedas de 50 centavos como nuevas. Al salir Frank me dijo: “es cierto lo del escape de petróleo, y lo de la hierba con olor a fuel, pero su perro murió porque él se confundió y le dio lejía en vez de agua”.
5
Como éste es el barrio donde, según el último censo, hay más artistas por metro cuadrado del planeta, me interesaba entrevistar a una muestra significativa de ellos, pero no era fácil. Cuando esa noche llegué al apartamento, al subir las escaleras la masa de gritos de los vecinos, petrificada en el tiempo, era la misma que la del día en que llegué. Mientras filtraba agua para tenerla a punto para el desayuno, detecté en el remolino una colección de puntos negros. Pensé en el escape de fuel, y después en que desde mi llegada había visto por lo menos una rata por la calle cada día paseándose a plena luz, les podría haber hecho cientos de fotos sin que se inmutaran, no así a los artistas del barrio, que ninguno quiere ser fotografiado, hablan por los codos, pero nada de fotos, como si siguiendo la vieja tradición india, éstas fueran a robarles no sé qué clase de alma. A las ratas les daría igual porque de esa alma ya carecen. Intenté dormir, ni el aire acondicionado era capaz de enfriar la casa. La moqueta emitía el calor acumulado durante el día y su correspondiente olor a cuadra. Los graves, sobre todo la batería y el bajo, que provenían del Studio-B, una sala de conciertos ubicada en el edificio de al lado, llegaban con una potencia que me golpeaba el esternón; incluso parecía que modificaran el propio ritmo del corazón. Me levanté, encendí un Lucky, revisé papeles bajo el flexo, unas cuantas entrevistas fallidas. De nuevo el calor de la moqueta, los pies empapados. Estoy harto, me dije. Me arrodillé en el suelo. Levanté primero una alfombra tipo peruana, vi enseguida que había dejado su marca sobre otra que había debajo, de dibujos geométricos a lo Mondrian. Esta segunda me costó más levantarla, pero conseguí llegar a la siguiente, una moqueta color café cortado, muy gastada, que tuve que desclavar de un suelo que intuí de madera, y apareció otra moqueta, aún mejor clavada, estampada con Piolines y otros personajes de dibujos animados que no pude filiar en ninguna de mis tradiciones, tuve que emplearme bien para extraer sus puntas con unos alicates que encontré en el cuarto de los trastos, entonces aparecieron una serie de alfombrillas como de ducha que habían sido cosidas a mano hasta formar una especie de damero multicolor, estaban llenas de pelos y otras cosas diminutas que fueran lo que fueran en el pasado ya habían ascendido a la categoría de partículas, tiré con fuerza de todo ese tinglado, de toda esa sucesión de lenguas de trapo y ácaros, y apareció la última capa antes de la madera, un plástico grueso, tipo Sintasol, decorado con motivos árabes copiados de alguna mezquita, estaba muy gastado por unas pisadas, pero solamente en su parte central y en la entrada a una habitación, precisamente el trastero donde había encontrado los alicates. Me empleé a fondo en el mismo trabajo de geólogo en ese trastero, para trabajar más a gusto aparté una rueda de bicicleta, una pila de pósters enrollados de películas como Terminator 3, una tabla de planchar, una caja llena de zapatos gastados y cosas así, y tras arrancar todas las capas llegue al Sintasol. En efecto, la marca de los pasos atravesaba la habitación y se perdía donde comenzaban las puertas de un armario ropero. Lo abrí. En un cajón inferior encontré un lote de ropa de bebé de color rosa sin estrenar metida en una bolsa de supermercado, y un montón de balas sin usar que llevaban la inscripción del ejército de los Estados Unidos. Arrastré como pude toda aquella maraña apestosa de alfombras y moquetas, que quedó hecha una montaña en mitad del pasillo y parte del dormitorio. Sudaba. Las cuatro de la madrugada. Los últimos chicos que salían del Studio-B pasaron bajo la ventana arrastrando los pies, decían algo de una batería electrónica. Me senté en la cama, eché un gran trago de agua filtrada. Miré fijamente la montaña de alfombras que casi rozaba el techo y me impedía ver la puerta de la calle. Todo seguía ahí.
El foco de calor únicamente se había desplazado, reconcentrado en un punto, sólo eso.
6
Como los artistas no se dejaban fotografiar, decidí tomarme un día de asueto e ir a Manhattan. Aunque la Gran Manzana está a una parada de metro, preferí cruzar el río a pie por el puente colgante de Williamsburg, que tiene a ambos lados un carril bici y otro de peatones. Huyendo del sol, salí muy temprano, sobre las ocho, así que sólo me crucé con un par de personas. Una venía justo detrás de mí, y únicamente me adelantó cuando me detuve unos minutos en mitad del puente a ver el río. Una vez en el puente, la elegante silueta que se dibuja si lo ves de lejos, cambia, y se convierte en un conjunto de hierros y cables de imposible perspectiva. Me fijé en una cabeza de tuerca de acero a mi derecha que unía dos vigas, tenía el tamaño de mi cara. Nunca había visto una tuerca del tamaño de mi cara. La persona que venía detrás de mí me adelantó entonces, miró hacia tras y sonrió, un anciano con dotes verdaderamente ágiles, vestido con la parte de arriba de un chándal azul en el que se leía Brooklyn. Un pañuelo de motero cubría su cabellera. Cuando volvió la vista atrás, en su rostro encontré un gran parecido a José Manuel Caballero Bonald. La otra persona que me crucé venía de frente, una mujer llamativamente guapa, pelo atado en la nuca, llevaba la parte de abajo de un chándal azul en el que se leía Brooklyn. De ese día no recuerdo nada más salvo que no llegué a cruzar el puente.
7
Bedford Av., en la terraza del Levitos, bar especializado en brunch, pido huevos rancheritos para desayunar. El café, medido por tazas de medio litro, es gratis. Son las diez de la mañana, pasa una anciana muy pintada con gafas de sol inmensas y una sombrilla. Pasa un camión de reparto. Detrás, agarradas a las puertas traseras, viajan tres chicas con vestidos de La Casa de la Pradera y botas de media caña sado-maso, una lleva en equilibrio unos lienzos sin estrenar, otra una bolsa del Ejército de Salvación llena de ropa, la tercera va de vacío. Los hipsters del barrio se desperezan, el sol ablanda el asfalto de Bedford. Av. Veo pasar la furgo de los helados emitiendo su melodía de casa de muñecas. En ese momento, por algún motivo que no sé, recuerdo la definición técnica de calefacción: “Se llama calefacción al fenómeno que se produce cuando algunas gotas de un líquido son vertidas sobre un sólido cuya temperatura en ese momento es muy superior a la temperatura de ebullición del líquido vertido [por ejemplo, algunas gotas de agua sobre una chapa de hierro al rojo vivo]. Las gotas brincan un momento, se desplazan en todos los sentidos, flotan sobre el sólido y después desaparecen con brusquedad.”
8
Frank me lleva a entrevistarme con Lauren Ferguson, un hombre que vive en un solar en el que yacen los escombros de su propia casa. Duerme en un coche en desuso que tiene aparcado dentro del solar. A Lauren, un mal día, le dejó su mujer; él nunca había sospechado de la existencia de otro hombre. Después, otro mal día, su casa se vino abajo a causa de las obras cercanas de un túnel que estaba construyendo el ayuntamiento. Oficialmente, el derrumbe se debió a un fallo estructural de su casa. No quiso irse de allí, al fin y al cabo el solar y esos escombros son de su propiedad. Después metió el coche dentro, y pilló dos perros como compañía. Lleva años intentando que las autoridades asuman su responsabilidad y le repongan su casa. Verano e invierno sólo va vestido con un short de tela vaquera. Cada mañana, muy temprano, va al parque a hacer tai-chi. Nos lo encontramos entre una neblina haciendo movimientos a cámara lenta. Frank me dice que es mejor no molestarlo, y vamos hasta su solar a esperarlo. Antes paramos a desayunar en el Surf-Bar, voy al lavabo, las paredes están llenas de pegatinas y pintadas a boli, me parto de risa con una que dice en mala caligrafía, Deleuze was right. Con el estómago lleno, ya en la parcela de Lauren, nos reciben sus pequeños perros, Gordo y Menos Gordo, se llaman; ambos están como toneles. Nos sentamos en una especie de tumbonas de playa. Lauren ha solidificado con cemento, y después pintado, los escombros de su casa, como cuando los arqueólogos conservan una ruina romana, pero a su estilo: una montaña impenetrable de ruinas de colores vivos, lo interpreto como una especie de monumento al destino. Al lado ha puesto una pequeña carpa, arramblada de un circo que pasó por el barrio y allí mismo quebró, que es donde cocina, lee la prensa, ve la tele y se guarece de la lluvia. No tarda en aparecer. Nos ofrece un té. Saca la tele, que coloca sobre un antiguo pilar de hormigón y queda un poco inclinada, la enchufa a unas baterías y aparece la cadena de televenta, es la segunda vez en mi vida que veo un anuncio de Cillic Bang. Frank le habla de mi reportaje para un periódico español. Lauren se pone contento, cree que así su caso saldrá a la luz pública en El Continente, como él dice para referirse a Europa. Le pregunto por historias del barrio, anécdotas, o cosas peculiares, y entonces señala mi camisa con el dedo, “hay una historia curiosa que tiene que ver con una camisa de cosechador de Minnesota, igual que la que usted lleva”. “Ah, sí, la compré aquí, en el barrio”, le digo. “Por eso, por eso se lo digo –me responde–, así ocurrió: un día, un tipo, Benny, el dueño de la licorería Glass & Glass, tú lo conoces Frank –Frank asiente con la cabeza–, se compró una camisa como ésa, de la misma marca, en una tienda de Manhattan. Continuó de compras todo el día, y cada vez que entraba en una tienda o salía sonaba la alarma. Los vigilantes lo cacheaban y claro, no había robado nada, hasta que en la quinta tienda llegaron a la conclusión de que el pitido era debido a la camisa. Pero la camisa estaba limpia, no tenía ningún sensor antirrobo ni nada. La cosa quedó así, y de ahí en adelante, cada vez que se la ponía pitaban todas las alarmas. Terminó por dejarla en el armario. Entonces alguien le dijo que tenía que ir a un ‘exorcista de alarmas’, o ‘exorcista de pitidos’, y que su caso no era el primero, se da con más frecuencia de la que suponemos. No tengo ni idea de lo que pasó, pero tras un par de sesiones, la camisa no volvió a pitar. Cuando me lo encontré, me contó que el muy cabrón del exorcista había utilizado el denominado en su jerga método de combustión, es decir, agárrate, Frank, ¡se la quemó!, como lo oís, le prendió fuego. Muerto el perro se acabó la rabia, había dicho el cabrón. Menudo timador. Y le puso como deberes que metiera los escombros calcinados en una bolsa y se paseara con ella por las tiendas. El caso es que Benny, además de perder la camisa, perdió los cien dólares que le cobró el cabrón aquel, ya que hasta los escombros de cenizas seguían pitando. Bueno, ¿queréis más té o pasamos al vodka?”. Gordo y Menos Gordo agitaban el rabo en torno a nosotros. Esa noche soñé con una montaña de alfombras y moquetas que taponaban mi pasillo y pitaban sin parar.
9
A la semana de haber llegado a Williamsburg, comprendí que poco tenía que rascar allí. Los artistas eran más herméticos de lo me había imaginado, ya nada justificaba mi presencia. No obstante, decidí quedarme un poco más de tiempo. Durante el día callejeaba e intentaba mantener conversaciones con la gente, por lo que, de mi vida en el apartamento, casi sólo tengo recuerdos de las noches. Frank no siempre podía acompañarme, ya que, además de estar muy dedicado a su próxima exposición, una videoinstalación que me describió pero que es lo suficientemente compleja como para recordarla, también trabajaba de guardia jurado en unos grandes almacenes de la calle Franklin, donde se procuraba pantallas de televisión para sus videoinstalaciones sin que se diera cuenta el encargado jefe. En el Studio-B continuaban los conciertos de la escena local electroclash cada martes, jueves, viernes y sábado. Una de la muchas noches sin pegar ojo, me metí en la red a ver qué demonios era aquello del electroclash, encontré esto en http://es.wikipedia.org/wiki/Electroclash.
El término Electroclash describe un estilo musical que fusiona el electro, el synth pop y la música electrónica de baile con la actitud del punk y la new wave. Los instrumentos que se utilizan son sintetizadores o baterías programadas, siendo en muchas ocasiones analógicos, al igual que en los años 80.
Su nombre deriva del electro del comienzo de la década de los ochenta, que suministra al estilo la mayor parte de su herencia musical.
Características
Su estética presenta muchos paralelismos con la obra de artistas y diseñadores de moda de mediados de los 70 como Andy Warhol y Vivienne Westwood, además de una importante influencia de Kraftwerk y de la escena electrónica alemana de los 80. Un referente inevitable en su estética es la película de ciencia ficción erótica Liquid Sky (Slava Tsukerman, 1982), un conglomerado de estética bizarra y retro-futurista, que inspiró a más de un artista vinculado a este movimiento.
Sus letras, como las del punk, son generalmente punzantes y provocadoras y suelen contener referencias explícitas al sexo desde un punto de vista post-feminista. El electroclash además de un estilo de música, puede verse como una forma de enfocar la vida, lanzando un mensaje irónico de distanciamiento y hedonismo, infectado por una sexualidad exhibicionista y convirtiendo en fetiches elementos como la riqueza, el lujo, el consumo y la cultura del glamour, algo que lo aproxima a la subcultura de los clubs de ambiente gay. El estilo debe tener más importancia que la esencia, y hay que estar orgullosos de ello.
Historia
El electroclash se comenzó a desarrollar a finales de los años 90 en Berlín, Munich, Nueva York y Detroit, pero llegó a su clímax durante el período 2000-2002. El término lo acuñó el DJ Larry Tee, al organizar el Electroclash™ Festival, convirtiendo el nombre en una marca registrada. También eran famosas sus sesiones, tanto en su propia discoteca, el Club Luxx de Brooklyn, como en el Club Badd o en el Berliniansburg, en clara referencia a Williamsburg, Brooklyn.
Despegué los ojos de la pantalla, a mi derecha una cerveza caliente, un vaso de agua con partículas negras en suspensión y un reloj de pulsera Casio con calculadora que marcaba las 3:18. A mi izquierda una nota escrita con tinta roja y después azul, encabezada por la frase, La Vida, Instrucciones de Uso. Me levanto, abro la ventana y me asomo a contemplar la silueta de Manhattan, en frente está aparcada la furgo de los helados, sin música ni luces. A los pocos minutos, se acerca una mujer negra de altos tacones y minifalda, toca con los nudillos la puerta trasera, un brazo peludo la ayuda a subir. Oigo cómo ella pide el dinero por adelantado.
10
Noche del 4 de julio, día de la Independencia. El barrio se ha cubierto de banderines y banderas con barras y estrellas. Faltan pocos minutos para que comiencen los fuegos artificiales sobre Manhattan. Todo el mundo sube a las azoteas para verlos y ahí montan fiestas de barbacoa y cerveza hasta que la borrachera los separe. Estoy planchando en el cuarto de los trastos, la Rowenta del 99 echa vapor que no veas. Observo el suelo de Sintasol, gastado por las pisadas que se pierden en el armario ropero. Oigo pasos en la azotea, de vez en cuando también el estallido de brasas de carbón vegetal. Me visto, atravieso como puedo la montaña de moquetas y alfombras y salgo del apartamento. En el mismo descansillo de las escaleras hay una escala metálica que da directamente a la azotea. Subo. Hay una buena montada: los del edificio y gente invitada [aún me pregunto cómo pudo subir hasta allí Bob, el ciego]. Me ofrecen carne recién braseada, como no hay platos me la sirven sobre un papel de periódico. Me siento en el suelo de tela asfáltica, en una de las esquinas, un poco apartado del resto, junto a los tubos de aireación del edificio. Dejo el periódico entre mis pies. La cerveza está helada. Comienzan los fuegos artificiales. Nunca he visto unos fuegos de ese tamaño. Valiéndome del periódico muerdo la carne, el resplandor me deja ver que las letras de un artículo sobre la poca fiabilidad de la silicona en las operaciones de aumento de pecho han quedado impresas entre un músculo de vacuno bien dorado y una veta de grasa. Mastico. Echo un trago de cerveza. Una chica que no conozco se acerca, en silencio se sienta a mi lado, comemos y miramos el cielo, sólo eso, que ilumina a intervalos nuestras caras. En un momento dado me dice “¿Has estado alguna vez en una guerra?” “No”, respondo. Ella, señalando con una salchicha el resplandor del cielo, afirma, “pues es más o menos como eso”. Volvemos a quedarnos en silencio. Cuando vuelvo a mirar a mi derecha, ya no está. Rastreo con la vista la azotea. Tardo unos minutos en asumir que no es que se haya ido, no, es que no está. ~