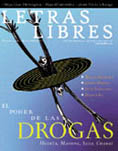Hace ya nada menos que quince años, durante una estancia como profesor en los Estados Unidos, reparé en dos detalles mínimos que me vienen de vez en cuando al recuerdo, al observar ciertos hábitos actuales en el trato entre hombres y mujeres. Daba mis clases en Wellesley College, cerca de Boston, una Universidad femenina a la que asistían sobre todo chicas de familias protopuritanas y protoacaudaladas. Entre el profesorado sí se permitían algunos varones, en número reducido, así que resultábamos de lo más conspicuo y debíamos llevar extremo cuidado. Una de las primeras advertencias que al llegar me hicieron fue ésta: “no se te ocurra besar a ninguna alumna, no digamos acostarte con ella, porque aunque sea ella la que asalte tus sábanas al abordaje, tú serás el culpable, por tu posición dominadora”. Lo entendí bien y lo tuve presente, y eso que la castidad no era fácil en un lugar en el que las estudiantes lo tomaban a uno no sólo por su profesor, sino también por su padre, su madre, su confesor, su psicoanalista, su padrino (en el sentido mafioso), su niñera, su mascota, todo junto.
Además, y dada la gran susceptibilidad general de las mujeres norteamericanas, decidí comportarme con todas ellas —alumnas o profesoras, niñas, señoras de la limpieza o abuelas— con una neutralidad exquisita, casi como si no las viera (mi vieja costumbre de mirar las piernas mirables la practicaba con ardides complejos, o con gafas muy ahumadas). Pero uno es víctima de reflejos inveterados, y así, en una ocasión en que subí en ascensor con una colega de otro departamento, me salió espontáneamente, al abrirse las puertas, cederle el paso con ademán semigalante —o digamos sólo europeo. Para mí era tan natural que ni me di cuenta, y lo que me dejó perplejo —y meditabundo luego— fue la reacción de ella, por suerte no negativa; al contrario, se le iluminó el rostro con tal sonrisa de estupefacción y aprecio que no pude sino concluir que, ya en 1984, cortesía semejante era para ella un acontecimiento (y eso que era atractiva). Sonará antiguo, pero eso me dio lástima (tenía treinta y tres años). Y tomé nota: había salido bien parado, pero podía haberme llevado una regañina, pues la excepcionalidad del detalle indicaba la conveniencia de abstenerse de tales gestos, que muchas otras mujeres tachaban sistemáticamente de “discriminación”, “sexismo”, “machismo” y aun “cerdismo”, eso me temo.
Unos días después, sin embargo, la misma colega aspiró el aire del ascensor arrobada y me dijo sin espontaneidad: “Qué bien huele usted. ¿Qué colonia usa, si le puedo preguntar?” Como allí no se vendía la mía desde hace mil años, compraba una llamada Jordache, que olía bien, un poco dulce para mi gusto. “Jordache”, dije como en un anuncio, y añadí: “Gracias”. A continuación pensé que esos mismos comentario y pregunta no podría yo habérselos hecho a ella. No porque oliera mal (creo que no olía), sino porque en boca de un hombre la observación se habría visto como “impertinente” o “demasiado personal”, como un avance o un piropo, o directamente como “acoso sexual”. Es fácil que me la hubiera cargado.
Hoy veo, aquí y allí, cómo muchas mujeres, no por fuerza jóvenes, hablan en público de los hombres de una forma que sería censurada si sucediera a la inversa. Porque no se trata de que ahora también puedan las mujeres decir que un tío está cañón o analizarle minuciosamente sus aparentes bultos, como hacían antes los varones respecto a las tetas de ellas, sino que sólo a ellas están permitidos ese lenguaje y esa mirada. Claro que bastantes hombres todavía se los permiten, pero a esos se los suele considerar malas bestias, soeces, primitivos, zafios, émulos de un par de presidentes del Atlético de Madrid, para entendernos. En cambio no se ven rebajadas las mujeres que elogian las nalgas de este torero o el paquete de aquel fontanero. Muchas sueltan exactamente las mismas groserías que antaño se atribuían a los sufridos albañiles, gremio procaz según la fama. Cuando eso ocurre, sin embargo, no logro evitar la engorrosa sensación de que a esas mujeres se las azuza y “se les ríe la gracia”, de manera parecida a como se ríe y azuza a los niños a imitar a los mayores. Y acabo por preguntarme si no será todo esto una artimaña de los varones, que hemos decidido ahorrarnos el esfuerzo del cortejo y la exageración del requiebro. Porque la inversión total de papeles no se ha dado de hecho, estoy seguro: todavía ninguna mujer me ha cedido el paso al salir de un ascensor, con la mano extendida graciosamente y una leve y natural inclinación de su cabeza. –
(Madrid, 1951-2022) fue escritor, traductor y editor. Autor, entre otras, de las novelas Mañana en la batalla piensa en mí (1994), Tu rostro mañana (tres volúmenes publicados en 2002, 2004 y 2007) y Tomás Nevinson (2021). Recibió premios como el Rómulo Gallegos en 1995, el José Donoso en 2008 y el Formentor en 2013. Fue miembro de la Real Academia de la Lengua.