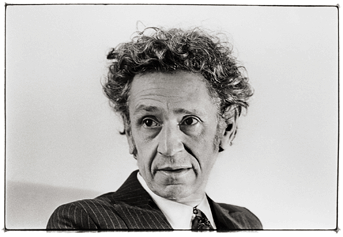La primera imagen que tengo de Juan José Arreola es la de un duende apresurado que atravesaba los patios de la Facultad de Filosofía y Letras con una elegante capa oscura de paño que flotaba tras él como la sombra de un ave inquieta y fantástica. Traía el cabello revuelto, entrecano, casi blanco, más sal que pimienta; ese arrebatado aire lo subrayaba su palabra vivaz, pero sobre todo los zapatos tenis mal abrochados que acentuaban la condición aérea ya anunciada por la capa. En 1972 Arreola estaba en la plenitud de sus cincuenta años. Se sabía que era una estrella —una estrella fugaz—, y se le veía cruzar el firmamento admirando el cortejo de luces de bengala de su tumultuosa cauda: cuentista impecable, comediante de alta escuela, ajedrecista, tipógrafo, cazador infalible de pelotas de ping-pong, seductor angustiado, bibliófilo, catador de caldos y juez de tepaches, domador de papeles salvajes en talleres literarios, saltimbanqui, hombre rebelde, libre, que supo dar vida a la libertad viviéndola, a diferencia de tantos otros que sólo la toleraban tras el vidrio de sus especulaciones.
La fábula es, según la retórica antigua, el alma de la poesía, y Arreola era todo fábula, incesante poder de transfiguración. La obediencia a este poder hacía de él un hombre inquieto: alma en pena, fábula dolorosa en pos de sí misma por entre las sombras del mundo, Arreola atravesaba el mármol de los oficios oficiosos y el granito de las profesiones como navaja ardiente en mantequilla, llevando cada oficio a su perfección sin dejar de ser nunca fiel, leal y verdadero para esa alma que no vendía a ningún precio: la fábula.
Pero estas palabras risueñas, que suenan como monedas que van cayendo en una alcancía, él las pagaba con la piel, y lo desollaban en estas ciudades nuestras tan municipales, tan sólo poblachones con rascacielos. Arreola, el comediante, el anarquista que no decía su nombre, el seductor que había hecho
de la angustia (Angst) su Inmaculada Concepción, el virtuoso de todos los instrumentos de la orquesta literaria, el último juglar que ha dicho su hijo Orso, era visto con resignada condescendencia por los buenos solterones de la letra que no saben hacer suya la palabra a plena luz del día. A Arreola se le admiraba como un comediante pero ni un centímetro más, porque de la fábula sólo se puede desconfiar —"Rulfo al menos fabulaba lo real, pero ¿Arreola?"—, y a él tampoco le atraían excesivamente los claustros, las academias, los colegios, los sanedrines y corporaciones; acaso sólo lo tentaban —como al Des Esseintes de Huysmans— las liturgias, las casullas, las capas, las togas y filacterias, los aterciopelados envoltorios: como a un niño —de nuevo la fábula— que consiente en el catecismo por amor a las pastorelas y nacimientos.
Se toca aquí la delicada cuestión religiosa. No es posible hablar de Arreola sin hablar de religión, ni seguir su ímpetu ascendente y descendente (a veces para subir hay que saber bajar un poco) sin deletrear las afiladas partituras de eso que, a falta de otra cifra, se llama salvación. Era demasiado libre para ser un ortodoxo de cualquier devoción, pero demasiado buen lector como para dispersarse en el páramo ceniciento y al final tedioso de un laicismo invertebrado. Se acepta que era un hombre apasionado, pero en cuanto se pregunta qué pasión lo atravesaba empiezan las vacilaciones. Lo atraían las fábulas de la pasión, pero esos pequeños infiernos no eran nada en relación con el volcán que lo devoraba: esa insaciable sed de encarnación y metamorfosis, esa ubicua pasión por la pasión resuelta en la pasión de contar y dejarse contar por el texto multánime que lo habitaba, ¿cómo llamarla?
Imagino a Arreola como a uno de esos sacerdotes de la antigua religión griega, que conocían el secreto de hacer coincidir los engranajes de la invocación y de la vocación, que sabían abrir la caja fuerte del misterio y ser Prometeo cada vez que lo llamaban, ser Acteón a cada tropezar con Diana. Este don pánico tenía que estremecerlo en más de un sentido. La revelación órfica de que el poeta no tiene identidad propia —es todo o nada, y vive urgido por la sed insaciable de intemperie que le dicta encarnar lo inédito y que lo lleva a hacer de la conciencia de su falta de identidad la fibra originaria y distintiva de su persona— no fue rechazada por el autor de Confabulario; él supo beber el cáliz de su destino, aunque de tanto en tanto exclamara (por ejemplo, en la aceptación de sucesivas "identidades" provisionales): "Apártalo de mí."
El ser más íntimo de Arreola está, como el centro de la cebolla, en todas partes: su fuero más íntimo era el lugar en que se daban cita otras apariciones que lo merodeaban y acechaban, se confabulaban alrededor y dentro de él. Aleph ambulante y agónico, maestro en el sentido en que lo es una llave maestra, este hombre-ganzúa cayó como un meteorito de la Clave Universal en una pequeña ciudad de esa periferia en vilo llamada México (en Ciudad Guzmán, antes Zapotlán, Jalisco) en el primer tercio del siglo XX (en 1918), es decir, en una época, ella también, presa de transformaciones y metamorfosis. Aunque se alimenta de él, su medio ni lo agota ni basta para explicarlo. Hay en su pasión por la literatura algo de milagroso y necesario, y su fabulosa memoria es como un géiser de aguas hirvientes y benéficas que estalla a mitad del llano porque sí, gratuita e inexplicablemente, y acaso para garantizar a la patria que existe un puente de carne y hueso entre los antiguos y los nuevos testamentos: un San Juan Bautista iniciado en los misterios de la antigua piedad moribunda de las letras como en los nacientes sacramentos de la desacralización.
Todo esto no podía vivirse sin mal ni dolor. Cuanto más profunda la felicidad de su sintaxis, más radical la gramática de su desdichada oración y creación. Un puente se tiende entre dos orillas, pero su terreno no es en sí mismo habitable, y aunque encauce la semilla, él es en sí mismo estéril. Arreola sabía dónde estaba la buena tierra. No se engañaba. Acaso por ello concluye la odisea de sus acrobacias apuntando hacia la tierra prometida de la historia —o de la geografía cultural, si se quiere— y escribe, escribe una suerte de historia universal de su ciudad nativa: la novela La feria, algo inspirada en Jules Renard y definitivamente emparentada con Pueblo en vilo, microhistoria de San José de Gracia del historiador-escritor Luis González y González. El Hesiodo de las máquinas célibes, el primo mexicano de Marcel Duchamp y de Boris Vian, vuelve sobre sus pasos y se hace él mismo el arqueólogo de la incendiada Troya que lo vio nacer, y todo esto sin caer en la narración patética, burlando al toro siempre bravo de la historia sangrienta, con la elegancia impecable de uno de esos jóvenes acróbatas de rizada cabellera que en Creta sabían hacer de la cornamenta mortal un dúctil manubrio para sus evoluciones. –
(ciudad de México, 1952) es poeta, traductor y ensayista, creador emérito, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.