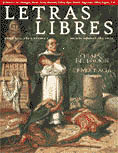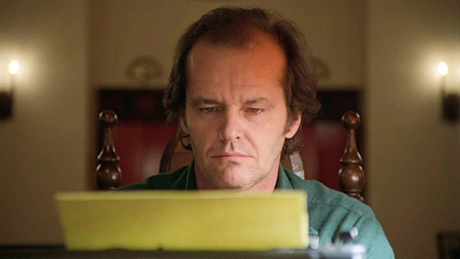– 1 –
Hacia 1955 vivía yo en un cuarto rentado en su casa de la calle de Hamburgo por la viuda de Rousset, una señora de edad bíblica, muy pequeña, arrugada y blanca, disciplinada seguidora de una dieta de sólo jocoque, nueces, pasas y tés de manzanilla, inesperada lectora de Vargas Vila, cuyo andar de pasitos cortos era una misteriosa forma de la quietud, que se perdía en susurros largos y melodiosos y hablaba de un modo que yo encontraba poético; por ejemplo, decía para dar una idea de su edad: “Soy de antes del espanto” (¿la Revolución?), o “Eso fue cuando salió la olímpica ilusión” (¿el vals de 1888 y de Juventino Rosas?).
El apartamento, en un segundo piso, era de estilo moderno pero asfixiado por un profuso mobiliario “del porfiriato” siempre envuelto en grandes paños blancos. En la cocina la viuda criaba blancos gusanos productores de jocoque a los que hablaba con voz quedita y cariñosa para que se reprodujeran, cosa que los monstruitos blancos hacían con tal entusiasmo que ocupaban más y más recipientes y yo los imaginaba desbordándose un día a todas las habitaciones. En los delirios de mis noches insomnes (fue realmente una temporada difícil en muchos sentidos) creí más de una vez oír el rumor de aquella incesante explosión demográfica de los bichos; y en las mañanas, al asomarme a la ventana, veía en la acera de enfrente una librería de libros poco halladizos en otras partes, atendida por un refugiado español, anarquista y me parece que llamado (de veras) Hermoso Plaja. La librería tenía por nombre El gusano de luz. Y tantos gusanos reales o simbólicos, luminosos o blancos, y tanto no dormir, me creaban un ambiente de blanca pesadilla del que terminaría huyendo para recaer, rabicaído, en la madriguera familiar.
En casa de la viuda conocí y traté a su hijo Guillermo Rousset Banda, un asombroso erudito en historia y técnicas literarias, pero casi ágrafo, de quien mi memoria sólo archivaría la admirable primera cuarteta de un nihilista soneto publicado en plaquette de, creo, once ejemplares:
Pasar canijo, sotapuñetero,
Que sólo más espinas en el campo.
Menudas chingaderas hoy me zampo
Por fosca contraparte. Vivir huero.
Con Rousset colaboré en la corrección tipográfica de los poemas secretos de Salvador Novo.1 Y en esos días tuve noticias de La estatua de sal.
– 2 –
En aquel año Salvador Novo, en su casa de la calle de Coyoacán que hoy lleva su nombre, ofreció una cena a Rousset Banda, Antonio Castro Leal Jr., Armando Cámara, Florencio Sánchez Cámara, Raúl Kamffer, Armando Ramírez, Alfonso Alarcón y otros jóvenes admiradores suyos, recientes editores amateurs y refinados de sendas ediciones minoritarias de sus Poesías y de su “poesía secreta”.
Para evitar la mala suerte de los trece a la mesa se invitó además a un joven asturiano, exiliado de la guerra civil española, bohemio, aspirante a poeta maldito, llamado (de veras) Inocencio Burgos: un muchacho moreno aceitunado, de frente abombada, que canturreaba, sin técnica pero no sin gracia, coplas similiflamencas (“La niña de fuego / te llama la gente / por lo que tiés de putilla, / y lo que tiés de caliente”). Novo le encontró, además de la tendencia al “habla en difícil” (“Ahora estoy en la temática de lo grotesco, ante el planteamiento de…”, etc.), un “aire remoto de García Lorca”. Y como once años antes, según decires, Lorca y Novo reunidos por azar en Buenos Aires habrían tenido un breve pero intenso love affair que el mexicano trasvistió luego en el “Romance de Angelillo y Adela”, escrito por Novo; éste se pasó la velada echando ojeaditas tiernas al inocente Inocencio, quien, escandalizado, finalmente susurró al oído de Rousset: “¿Qué coño quiere de mí este tío?”, y Guillermo le susurró a su vez: “¿El coño, Inocencio? Más bien quiere de ti otra cosa”.
En la cena, que púdicamente narraría en una de sus “Cartas de ayer y hoy” de la revista Mañana,2 Novo, aparte de las tiernas miradas a Burgos, en quien veía sin duda a un Lorca de peor es nada, presentó un entero festival de sí mismo. No sólo deslumbró a los convidados con una minuta por él preparada o dirigida (old fashions, ensalada de mariscos, consomé, jamón holandés con fina guarnición, douceurs, café, coñac) y con su persona decorada de anillos, peluquín y gestos de dandy ceremonioso, sino además los apantalló con la lectura “confidencial” de fragmentos de sus Memorias, que, comenzadas a escribir en los años cuarenta, en su mejor momento de prosista, no tardarían en detenerse en la estatua de sal que les daba título. Burgos, atiborrado de coñac, se durmió en un sillón, y los demás, sentados al borde de la silla y encantados, atendieron a la lectura parcial de esa “obra secreta” del maestro, de la que Rousset me dejaría conocer unas páginas más o menos picantes en copias al carbón. Y acaso porque Novo me simpatizaba poco por su hostilidad al exilio español, al que yo todavía me esforzaba en seguir perteneciendo, olvidé esas páginas.
– 3 –
Ahora he leído en una noche La estatua de sal, la sabrosa autobiografía trunca de un hombre, príncipe de la anécdota y del epigrama, publicista solicitado, gozosamente venal y banal, que se jactaba de tener más vida que biografía (o, como él decía, una vida que, de ser escrita, “heriría las buenas costumbres”). El libro, casi seguramente la primera y no culposa manifestación de homosexualidad en las letras mexicanas, obra valiente para su tiempo y su circunstancia, se quedó inédito no por un hipotético respeto del autor a la decencia y el medio tono mexicanos, púdicas virtudes públicas que le dejaban frío, sino a causa de postergaciones, fracasos y contratiempos editoriales. En el documento y sagaz prólogo a la actual primera edición,3 Carlos Monsiváis ve muy bien “el caso Novo”. Ante una sociedad hipócrita y de una larga tradición en el escarnio y la represión moral y social de la sexualidad disidente, es decir, como diría Eliot, no polifiloprogenitiva, Novo se defendía y hasta atacaba con las poses dandísticas la sinuosa y guiñadora prosa, la ironía hacia todos y hacia sí mismo, el gran prestigio de cronista social e incluso político que lo volvía respetable y comercializable precisamente en los pisos superiores de esa sociedad. Además, respondía con un libro que, descontadas fantasías y complacencias, es esencialmente sincero. Un libro que, de ser publicado en aquellos tiempos aún no permisivos, hubiera sido un tranquilo acto de valentía, y en principio lo es.
Porque escribir un libro “de confesiones de homosexual”, y proponerse publicarlo, como lo intentó México en los años sesenta (años en los cuales, cuenta Monsiváis, aún podía dejar estupefactos a los posibles editores, los no mojigatos Emmanuel Carballo y Rafael Giménez Siles), supone una osadía rara en el medio: Pellicer y Villaurrutia, por nombrar grandes poetas también homosexuales, han dejado confesiones entre líneas o disfrazadas, por lo demás a veces angustiadas o vergonzantes, pero no dejaron un libro que afirmara la diferencia asumida claramente y sin desgarrarse las vestiduras. Novo, en apariencia el más frívolo de los Contemporáneos, sí quiso hacerlo. Y en gran parte lo hizo en esos dos centenares de páginas que son su busca del tiempo pasado, de la sal que había sido estatua, de la estatua que había sido un soñado efebo, del efebo que se echó a perder. ~
_____
1 Como pago de mi colaboración Rousset me dio un juego de segundas pruebas corregidas de mano del autor. Años después, para poder vender esas páginas hológrafas a un bibliófilo, Rousset mismo, durante una visita a mi casa, las recuperó con experta mano, más rápida que mi incauto ojo.
2 Recogida en Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, t. II, pp. 168-170.
3 Salvador Novo, La estatua de sal, pról. Carlos Monsiváis, México, CNCA ("Memorias mexicanas"), 1998, 148 pp.
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.