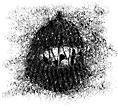– I –
En esos primeros días de enero de 1994, entre Santaclós y los Reyes Magos, mitos celestiales ambos, algunas cámaras de la televisión hicieron brotar ante nuestros ojos el inmediato mito terrenal del caudillo justiciero, perfilado contra un paisaje de pueblo semiselvático, de miseria, rebelión e inmóvil cólera. Fue una invasión de doloridas y ominosas imágenes. Y tras el protagonista, o alrededor, pero en segundo plano o en plano de conjunto, se agrupaba su friso de indiferenciados actores secundarios, los indígenas justificadores y valedores, hijos indudables del subdesarrollo y la miseria, tradicionales pagadores de los platos rotos, sacrificables a la Revolución deseada como raison d'être de la Historia, y ya tergiversados en los mayúsculos Hombres Verdaderos por una propaganda tan hábil como maniquea (que utilizaba a su modo, sublimándola, una apelación étnica de los indígenas chiapanecos). Algunos de estos hombres verdaderos, los componentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, venían también enmascarados, aun si no hacía falta pues estaban ya predestinados, y seguirían estándolo, a una anonimia crónica: las más de las veces el héroe, el supersubcomandante, iba a hablar y a sacarse la foto por ellos, más que como uno de ellos. Eran la tropa a cuyos soldados rasos se les había enseñado el modo de la guerrilla, se les había dado un arma, o el facsímil en madera de un arma, porque lo importante era el efecto espectacular, y así, y a riesgo de la vida, revitalizaban un escenario hasta entonces sólo compartido entre el color local, el subdesarrollo, el hambre y la violencia cotidianas.
El protagonista había surgido de la selva como de una gran oscuridad histórica, como del revuelto fondo del agravio y la sed y el hambre de justicia realmente existentes en Chiapas, y, mito súbito, construido y ofrecido por él mismo (“Soy un mito genial”, diría poco después, con esa autoironía que es su narcisismo manifestado por otros medios), invadió las pantallas de televisión, las primeras planas de la prensa, la global Internet, el escenario político nacional y la atención del mundo, particularmente la europea, que, desde el sillón de la vida blasée, se regalaba inesperadamente con un folclor en armas, aventurero, viril, dulce, tercermundista y old but new look. El recién llegado era el primero, quizá el único, de los caudillos o jefes rebeldes o adalides históricos latinoamericanos, y quizá mundiales, que además de atrincherarse, como lo habían hecho muchos, en la fulguración de un seudónimo o nom de guerre,1 utilizaba el prestigio romántico y folletinesco de la máscara o antifaz (el pasamontañas), una prenda de ocultación propia de los héroes fabricados por el cine o la historieta gráfica o, en México, la lucha libre (El Zorro, Fantomas, Cruz Diablo, Batman, El Santo, El Mil Máscaras), o bien propia de los terroristas del comprobable mundo real (hasta donde realmente lo certifican los noticiarios): fundamentalistas del Medio Oriente, cabecillas de eta.
En realidad, habiendo ya desaparecido el misterio sobre el nombre y el rostro, el pasamontañas ocultador le serviría al adalid, no para negar una identidad, sino para apoyar la fotogenia en los ojos, enmarcándolos en una ventanita que les otorgaba el privilegio perpetuo del close-up, acentuando la propia presencia con un toque de misterio que era también
la señal de un partir de cero, la anulación de un tal Rafael Sebastián Guillén Vicente y la subsecuente creación de otro hombre, “Marcos”, y otro rostro representado exclusivamente por la enmarcada mirada mística, mítica, fotogénica. El rostro sintetizado en la sola mirada de un héroe que, en nuestra primera percepción, parecía surgido de la nada en forma de semidiós inmediato y de rayo que no cesa. Y además de la máscara, el decorado corporal del prócer es una constelación de objetos simbólicos: las cananas en equis “a lo Emiliano Zapata”, la apagada pipa como amuleto distintivo del intelectual, el pañuelo anudado al cuello acaso en coqueta remembranza polpotiana, el cañón del superfusil al hombro, indicativo de que la cosa va en serio, y algún adminículo de tecnología new age colgado del cinto, señal de estar al día en el planeta intercomunicado, y de traer, con el discurso pacifista, un programa guerrero en el que los media serán el campo de batalla.
Desde su entrada (casi una aparición, una epifanía), “Marcos” se presentaba en calidad de fetiche visual, se vendía como el icono predestinado a nutrir la nueva imaginería revolucionaria con tales novedad y velocidad que correría el riesgo de muy pronto entrar en el previsible museo del modern kitsch como pastiche del Che Guevara (que también terminó siendo kitsch). Pero, por lo pronto, triunfaba el acto prestigiador, prestidigitador: la imagen era el mensaje, el genio se materializaba en la figura, el personaje era la máscara, y ¿no dirá Monsiváis: “Marcos sin pasamontañas no es admisible, no es fotografiable, no es leyenda viva”?2 Además la máscara materializa una fascinante dialéctica del Fuera y el Dentro. Es decir que hacia fuera Marcos se ofrece como un mero hombre en pie de guerra que es nadie y es todos (todos los agraviados indios chiapanecos, por ejemplo), mientras hacia dentro…, en fin, que lo diga Elenita Poniatowska: es “ese hombre que tiene a un dios adentro y se llama Marcos”.3
De modo que la máscara, objeto transformador de un hasta entonces oscuro Rafael Sebastián Guillén Vicente en el radiante caballero andante “Marcos”, demostración de la posibilidad de vehicular la revelación de la revolución, y a la vez receptáculo de una manifestación divina, de un discurso redentor, es en sí el mensaje: “Todos pueden ser Marcos”, dijeron el pasamontañas, la Máscara, el nom de guerre. Y seréis como dioses, susurra el simpático escarabajo Durito, principal interlocutor de Marcos hasta hace poco.
Y entonces ya tenemos: máscara=mensaje. Y mensaje=espectáculo.
Anticipando el arrobo no ruboroso de madame Danielle Mitterand (que pediría al héroe volver a la selva montado a caballo, como había venido, para contemplarlo a sabor en toda su grandeza plástica), y precediendo al sentido del showbussines del director de cine Oliver Stone (que llegó a Chiapas a intentar la hollywoodización del paladín), una turista, agradeciendo el súbito enriquecimiento de su tour gracias a un evento tan latino, tan pintoresco, tan romántico como la primera aparición de “Marcos”,4 exhaló a cámaras y micrófonos una frase tan inmediatamente tonta
como a la larga lúcida. La exclamación no elogiaba ni vituperaba sino simplemente definía al aparecido: “What a showman!”
Ese showmanship, capaz de montar una gran ópera en plena selva (así el navío-teatro del Encuentro Intergaláctico
o la “Convención Nacional Democrática de Aguascalientes”, con su público fan trufado de artistas e intelectuales
y periodistas comprometidos), se extendería además en largas explosiones de una prosa torrencial, profética, juguetona, luctuosa, acusadora, política, lírica y a veces cariciosamente cursi: una escritura monologante, asimiladora o pastichadora de todo, desde la retórica coloquial o poética de los indios chiapanecos hasta las grandes tiradas líricas de poetas iluminados o las habilidades narrativas del “realismo mágico”, pasando por un marxismo muy barajado con citas subliminales de Foucault, Althuser y hasta Derrida, por la resucitada ideología tercermundista, el indigenismo aggiornato y la recurrente llamada a una semigramsciana “sociedad civil” que nadie sabe en qué consiste pero que es útil para lo que sea (el espectador suspicaz sospecha que “Marcos” entiende por “sociedad civil” a aquellos aliados funcionales que los comunistas llamaban compañeros de ruta o tontos necesarios y que la lengua vernácula mexicana llama paleros).
“Marcos” es la roja llamarada en la grisura del “final de la historia” y del comienzo de la globalización. A la dizque posthistoria le ha salido a flor de piel un nuevo guía iluminado del pueblo, una variante del caudillo, esta vez en formato local, nacional, internacional e internético. El evidente talento del protagonista enmascarado para usar los media, para reproducir y propagar su recurso del discurso, y aun del doble discurso (exigir la paz habiendo declarado la guerra), tiene el mérito de evidenciar el poder fundador de la palabra. Universitario, conocedor y discutidor del neopositivismo, ya el caudillo había dicho (como recordó un viejo condiscípulo) que “las cosas existen en tanto son nombradas”, y en efecto: su movimiento, enmarcado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aparte de uno o dos actos de guerra verdaderos, y de la coacción y las exacciones ejercidas por los guerrilleros sobre los indígenas no convencidos (esos que les basta no ser ezetaelenistas para trastocarse, quieran o no, en execrados “priístas” a quienes hay que castigarles la supuesta filiación maldita), existe sobre todo por una declaración de guerra y por un alud de manifiestos y proclamas “de la Selva Lacandona”. En gran parte nació verbalmente. Es decir que existe por la palabra, pero principalmente por la palabra de Marcos, el portavoz que en nombre de todos, erigiéndose en mártir de un protagonismo que califica de involuntario, ocupa todo el tiempo los micrófonos y tristemente se siente obligado a robar cámara.
La voz no es todo: siendo la escritura una palabra elevada a una enésima potencia, Marcos ha escrito profusamente (el caricaturista Magú, reprochándole una temporada de inacción, llegó a preguntarle si nomás había armado el borlote para que La Jornada le publicara los rollos de la selva viva).
El alzamiento guerrillero es esencialmente un perpetuo manifiesto y una infinita serie de panfletos escritos por Marcos (en papel o en pantallas de Internet) y puestos en escena, en personajes de carne y hueso, en la miserable y fastuosa escenografía chiapaneca y bajo los ojos del mundo. Es el poder de la palabra y de la ficción, aun si su costo en sangre verdadera, tanto la de los Hombres Verdaderos como la de los indígenas comunes y también verdaderos, pero sin mayúsculas, es tan alto y lamentable. ~
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.