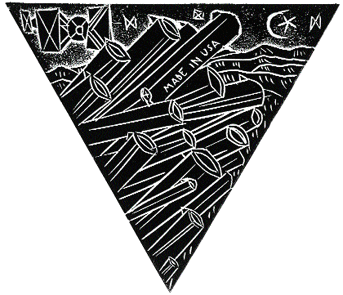EL POLVO DE LA MUERTE
Estábamos reunidos en una gran mesa en el Tribunal Tweed, discutiendo, al calor de unos bagels y café, su futuro como símbolo de la civilización: un museo de la historia de Nueva York. Cerca de las 8:45 escuchamos una explosión. No fue una explosión feroz sino una demasiado común en una ciudad donde los trabajos de construcción son una constante. Algunos hicieron bromas nerviosas y se reanudó la reunión. Poco después escuchamos sirenas. Entonces, justo antes de las nueve, entró un hombre y nos dijo que un avión de American Airlines se había estrellado contra una de las torres gemelas.
Tomé mi saco, descendí corriendo las escaleras de mármol, rebasando trabajadores, y me interné en Chambers Street. Las sirenas partían el aire y se veían filas de policías colocándose en Broadway. Varios cientos de neoyorquinos estaban del lado norte de la calle mirando hacia la torre norte del World Trade Center. Una gran nube gris se alzaba en cámara lenta, creciendo más y más, como un genio malévolo liberado en el cielo sin nubes. Grandes pedazos de metal retorcido se desprendían de la fachada arruinada. Hojas de papel revoloteaban contra lo gris como fantasmales copos de nieve.
Y entonces, a las 9:03, hubo otra explosión, y de inmediato una inmensa bola de fuego irrumpió de un alto piso de la segunda torre.
"Carajo, oh mierda, oh, guau", exclamó un hombre, retrocediendo, con los ojos llenos de miedo y asombro, mientras algunos otros comenzaban a correr rumbo al Edificio Municipal. "¡No puede ser!", gritó otro hombre. "¿Pueden creerlo?" Mientras un cuarto decía: "Deben estarse muriendo allá arriba".
Ninguno de los que estábamos en esa calle habíamos visto al segundo avión venir desde el oeste. A través de las nubes de humo no lo pudimos ver estrellarse en la inmensa torre, cargado de combustible. Pero ahí estaba esa expansiva bola naranja, aterrorizante, insidiosa: medía aproximadamente siete pisos, llena de un poder tonto y ciego. Durante un cardiaco momento la bola pareció capaz de rodar hasta el lugar en que estábamos parados, carbonizándolo todo a su paso. Y entonces pareció suspirar y contraerse, replegándose dentro del edificio para quemar a los seres humanos que aún estuvieran vivos.
Lo extraño es que en la calle muy pocos neoyorquinos entraron en pánico. Las fotografías de mujeres llorando y hombres aturdidos fueron la excepción, no la regla. Se impuso una especie de cool neoyorquino. La gente en Broadway caminaba rumbo al norte, pero pocos corrían. Todos volteaban a ver el humo que fluía oscuramente rumbo al este, hacia Brooklyn.
"Andando, andando, andando", gritaba un sargento de la policía mientras apuntaba hacia el este. Y la gente siguió sus órdenes pero sin la agitación que provoca el miedo. Ahora el cielo estaba negro con nubes aun más negras. Cerca de la esquina de Duane St., dos mujeres le preguntaron a otra mujer policía: "Oficial, oficial, ¿a dónde podemos ir a donar sangre?" Ella contestó: "No sé, pero sigan avanzando".
La gran corriente humana avanzaba con seguridad hacia el norte. Mi esposa y yo caminamos hacia el sur (ella es una periodista japonesa) levantando la vista hacia la hermosa fachada del Edificio Woolworth, blanquísima y adornada contra las nubes de humo. Para entonces todos sabíamos que aquello era terrorismo; un avión estrellándose contra una torre podía ser un accidente, pero dos eran parte de un plan. En Vesey St., afuera de la estética Jean Louis David, en la esquina con Church St., se podía ver el aro de la llanta de un avión custodiado por un hombre con una chamarra del FBI. Otro pedazo anónimo de metal chamuscado descansaba en el piso, del otro lado de Vesey St., viniendo de la Iglesia de San Pablo, donde alguna vez Washington se arrodilló a rezar.
Junto al cerco policiaco pude ver un charco de sangre que ya se oscurecía, el zapato de una mujer ahora pegajoso de sangre, un bote de V-8 sin abrir y una empanada de queso aún envuelta en celofán. Alguien ahí había sido lastimado, en su camino a la oficina, donde se disponía a desayunar.
Cuando volvimos a levantar la vista, el fuego y el humo pasaron de ser un espectáculo espectral a específico horror humano. Eran las 9:40. De la fachada norte de la torre sur, justamente abajo del piso que vomitaba flamas anaranjadas, un ser humano salió volando en el aire.
Un hombre.
Sin camisa.
Caía dando vueltas al principio, hasta que el peso de su torso lo guió cabeza abajo, piso tras piso, cientos de metros, en los últimos y terribles segundos de su vida.
No lo vimos estrellarse contra el piso. Solamente desapareció.
"Con ese van catorce según mi cuenta", dijo un policía. "Pobres infelices…"
No terminó la frase. Se volteó, habló en un móvil, colgó, se volteó hacia otro policía. "¿Puedes creerlo? ¡Mi madre dice que estrellaron un avión contra el maldito Pentágono!"
¿El Pentágono? ¿Sería posible?
Pero no había tiempo para preguntar más detalles, para averiguar qué tanto iba a durar ese día.
Pues sobre nosotros, a las 9:55, la primera de las torres comenzó a colapsarse. Escuchamos crujidos, ruidos secos, pequeñas explosiones, y entonces las paredes se pandearon hacia afuera y escuchamos un sonido como de avalancha, y se vino abajo.
Entonces todo sucedió en fragmentos, emborronado. Le grito a mi esposa: "¡Corre!", y corremos juntos mientras una nube inmensa, que mide como 25 pisos, rueda hacia nosotros.
Los cuerpos se arremolinan a la entrada del número 25 de Vesey St. y no puedo ver a mi esposa; cuando intento salir, la corriente me arrastra rumbo al lobby. No dejo de llamarla, ni de decir: "Tengo que salir de aquí, por favor, mi esposa".
Pero estamos en el edificio, en el corazón del lobby, detrás de paredes, y las puertas de vidrio son de un café grisáceo, cerradas con firmeza aunque el polvo se cuela hasta nosotros. "¡No abran esa puerta!", dice alguien. "¡Aléjense de esa p… puerta!" Mientras lo escribo, permanece en tiempo presente. Buscamos una puerta trasera. No hay. Joey Newfield, fotógrafo del New York Post, hijo de un amigo cercano, está cubierto de polvo y aún tomando fotos. Un empleado del edificio le dice que tal vez haya una salida en el sótano. Media docena de nosotros desciende por unas angostas escaleras. No hay salida. Pero hay un bebedero y limpiamos el polvo de nuestras bocas.
Estoy desesperado por salir, encontrar a mi esposa, asegurarme que está viva, abrazarla en el horror. Pero estoy atrapado con otros adentro del sótano-tumba de un edificio de oficinas. "¡Vengan, vengan arriba!", llama una voz, y comenzamos a subir las angostas escaleras. De regreso en el lobby veo a agentes del servicio de emergencia de la policía empanizados con polvo blanco, tosiendo secamente, escupiendo, como figuras de una película de horror. Entonces se escucha el sonido de vidrio astillándose. Uno de los oficiales ha roto la puerta. Me siento como si llevara una hora metido ahí: solamente han pasado catorce minutos.
"Salgan", grita un policía, "pero no corran".
La calle ante nosotros es ahora un yermo gris pálido. Hay polvo en la calle y en la banqueta, polvo en los techos de los coches y polvo en las lápidas de la iglesia de San Pablo. El polvo cubre a todos los seres humanos que pasan, policías y civiles, blancos y negros, hombres y mujeres. Es como una asamblea de fantasmas. El polvo ha cubierto el charco de sangre y el zapato de la mujer y la empanada de queso. A la derecha, la nube de polvo aún crece y se desinfla, ondulando de manera siniestra, abultándose y un instante después cayendo en sí misma. La torre ha desaparecido.
Comienzo a correr rumbo a Broadway, a través de una gruesa capa de polvo. Park Row está blanco. City Hall Park está blanco. Hay hojas de papel por todos lados, pedidos, facturas, órdenes de compra, el confeti pulverizado del capitalismo. Suenan las sirenas, aúllan los cláxones. Veo a una mujer negra con el pelo empanizado y a una mujer asiática enmascarada por el polvo. No veo a mi esposa en ningún lugar. Veo a través de las ventanas de los comercios, me asomo a una ambulancia. Le pregunto a un policía si hay un centro de emergencias.
"Sí", dice, "en todos lados".
Después estamos todos caminando hacia el norte, arroyos de neoyorquinos, miles de nosotros, con pañuelos sobre los rostros, tosiendo, algunos llorando. Muchos buscan a amigos o amantes, esposos o esposas. Intento en un teléfono público. No funciona. Otro. Muerto. En Chambers St., cuando volteo, veo al City Hall cubierto en polvo blanco. También lo está el domo del Edificio Potter en Park Row.
Unas cuadras más y estoy en casa, mi propio rostro y ropa de un blanco espectral. Mi esposa está saliendo por la puerta, después de revisar los mensajes telefónicos, a punto de internarse otra vez en la ciudad tocada por la muerte para buscarme. Nos abrazamos largamente. El polvo blanco de la muerte cae a nuestro alrededor, puesto en el aire de Nueva York por unos lunáticos. Una guerra religiosa, llena del melodrama del martirio, había llegado a Nueva York. Casi con certeza, estaba unida a una visión del paraíso. De alguna manera, en el día del peor desastre en la historia de Nueva York teníamos la sensación de que las muertes apenas habían comenzado. -— Pete Hamill
— Traducción de Santiago Bucheli
UN DIA DESPUÉS12 de septiembre de 2001. Escribo en el limbo entre el acto y la reacción, a sabiendas de que la reacción y las revelaciones que se sucederán convierten ya estas líneas en un viejo recorte de prensa en el instante mismo en que son dadas a la imprenta. Son, por lo mismo, el mero recuento de un día, notas dispersas desde el limbo del tiempo y las emociones.
Y están escritas desde un limbo geográfico, pues el lugar de Nueva York en el que vivo, a dos o tres kilómetros al norte del World Trade Center, no es la zona de guerra en ruinas que se ve en el televisor, sino más bien una zona en cuarentena. Al sur de Canal Street se han evacuado los edificios, no hay teléfonos ni electricidad y el aire está turbio de humo pútrido y polvo. Entre Canal y la Calle 14, donde está mi barrio de Greenwich Village, sólo se permite el paso a los residentes, a través de una suerte de Checkpoint Charlie, guarnecido por guardias nacionales camuflados que portan fusiles y escrutan minuciosamente documentos de identidad. No hay automóviles, ni servicio postal, ni periódicos; las tiendas están cerradas; el servicio telefónico es inconstante. Al menos el aire es nítido. El viento sopla rumbo al sur; todos comentan que los días de ayer y hoy han estado entre los más radiantes del año, mientras los amigos viento abajo, en Brooklyn, califican sus barrios de Pompeyas cenicientas.
Es imposible, desde luego, saber cuáles serán los efectos de la atrocidad de ayer; si trastocará la conciencia nacional (en caso de que exista) para siempre o sólo es otra imagen más que se desvanecerá en el cúmulo de otro espectáculo más de los medios. Sin duda este es el primer acontecimiento desde su omnipotente ascenso que resulta superior a los medios mismos, el cual no podrán incorporar y domesticar sin esfuerzo. Si en efecto prevalecen, la vida de la nación, además de las tragedias personales, proseguirá en ese estado casi alucinatorio de continua manufactura de imágenes. Si fallan, algo muy profundo puede cambiar de verdad. Este es el primer hecho de violencia colectiva de semejantes dimensiones ocurrido en los Estados Unidos desde la Guerra Civil del decenio de 1860. (Pearl Harbor, con el cual se ha comparado a menudo —una hipérbole desde el punto de vista de las consecuencias, pero no desde el punto de vista de la sorpresa trágica—, fue el ataque a una base militar en una colonia estadounidense.) Ahora estamos padeciendo lo que el resto del mundo ha vivido con sobrada frecuencia. Es la primera vez que han muerto estadounidenses por una fuerza "extranjera" en su propio país desde la guerra con México en la década de 1840 (si bien para los mexicanos, desde luego, la guerra se libró en México). Es la primera conmoción nacional desde 1968: los asesinatos de Robert Kennedy y de Martin Luther King, a los que siguieron las revueltas de la convención demócrata en Chicago. A pesar de los incesantes intentos televisados de fabricar desastres, nadie en este país que tenga menos de cuarenta años ha vivido algo que ponga en grave riesgo la complacencia generalizada.
Las ramificaciones son casi ilimitadas. Cincuenta mil personas de todos los estratos de la sociedad trabajaban en el World Trade Center y 150 mil lo visitaban a diario. Decenas de millones en todo el país y el mundo conocen en persona a alguien (o conocen a alguien que conoce a otro) que murió o escapó de milagro, o recordarán cómo ellos mismos estuvieron allí en el mirador, contemplando el puerto de Nueva York y la Estatua de la Libertad.
Por el contrario, el otro lugar del ataque, el Pentágono, es una zona restringida, remota como un edifico gubernamental en la ciudad de Oklahoma. Si sólo hubiese alcanzado el Pentágono habrían transcurrido días de manos ensortijadas por el "golpe a nuestro orgullo nacional", pero también, como en la ciudad de Oklahoma, se habría desvanecido como otras imágenes televisadas. El Trade Center, sin embargo, es sin duda real para una ingente cantidad de personas; nunca antes una crisis súbita, acaso desde la caída de la bolsa en 1929, había afectado directamente a tantas personas en este país.
Esta conmoción la integra una suerte de incrédula desesperanza de que, en el ámbito nacional, no hay quien pueda tranquilizar a los ciudadanos y guiarlos a un futuro de ya creciente incertidumbre. La elección (más bien, la selección) de George W. Bush erosionó grave y quizás irrevocablemente la confianza en la última rama sacrosanta del gobierno, la Suprema Corte. La respuesta de Bush a los atentados ya ha destruido —acaso para siempre— los últimos vestigios esperanzados de que la presidencia lo obligaría a madurar o haría surgir alguna virtud oculta hasta hoy.
Tras la noticia del ataque dejó Florida, donde visitaba un colegio, voló a una base en Luisiana, y de allí fue a refugiarse en un legendario búnker subterráneo del Comando Aéreo Estratégico en Nebraska. (Un sitio del que no había oído hablar desde mi infancia en la Guerra Fría: en aquel lugar, se nos decía, el presidente y los dirigentes mundiales se retirarían para mantener libre al mundo libre cuando cayeran las bombas atómicas.) Después de un día de prevaricaciones, Bush finalmente dio la cara en Washington, donde leyó, muy mal, un discurso de cinco minutos ya preparado, no respondió a las preguntas de la prensa y no pronunció comentario adicional alguno. Como siempre, su rostro traslucía un gesto de confusión absoluta.
A Bush lo siguió el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, cuya extraña conferencia, evocadora del inevitable Dr. Strangelove, se centró en exclusiva en las filtraciones en la seguridad. En un trance de ansiedad nacional, con cientos de muertos en su propio ministerio, Rumsfeld dedicó su tiempo a lamentar que en el gobierno de Clinton la gente hubiera sido negligente con los documentos reservados. Advirtió con severidad que participar a otros sin autorización de documentos reservados podría perjudicar a los bravos hombres y mujeres de las fuerzas armadas estadounidenses, amenazó con un proceso y todo el peso de la ley a todo aquel que difundiera tales documentos e instó a los empleados del Pentágono a informar a sus superiores si sabían de alguien que hiciera partícipe a otros de documentos reservados. Cuando se le preguntó si la divulgación de documentos reservados había servido de alguna manera a los terroristas, Rumsfeld dijo que no y se fue.
Nadie ha explicado hasta ahora qué quiso decir, pero la lógica de la supuesta cobardía de George Bush ha sido objeto de una explicación en verdad ingeniosa. Hoy mismo los funcionarios gubernamentales aseguraron que el ataque terrorista fue en realidad una tentativa de asesinato, que el avión que chocó contra el Pentágono se dirigía a la Casa Blanca (pero cayó en el Pentágono por error) y que el avión que se estrelló en Pensilvania de algún modo iba a colisionar contra el avión presidencial, Air Force One. Por casualidad estaba viendo estas declaraciones en el televisor con un grupo de chicos de trece años; todos estallaron en burlonas carcajadas.
Durante la posguerra ha habido presidentes a los que se tuvo, en la derecha y la izquierda, por encarnaciones del mal (sobre todo Nixon y Clinton), pero que fueron vistos como genios malvados. Bush es el primero al que se considera universalmente un tonto. (Incluso sus simpatizantes sostienen que el sujeto es pasable, pero se ha rodeado de un equipo magnífico.) Que en un momento de crisis nacional —cuando el gobierno en verdad importa, pero mengua su poder por doquier— un individuo del que se ríen los niños dirija el país puede infligir heridas tan graves como las causadas por el propio atentado. No sorprenderá a nadie entonces que la reacción en el interior de los Estados Unidos, alejado de los efectos de los hechos mismos, haya sido la supervivencia individualista: un incremento considerable en la venta de armas, supermercados vacíos de productos enlatados y agua embotellada y largas filas en las bombas de combustible. Cuando no hay gobierno, pues sálvese quien pueda.
La conciencia de la ineptitud de Bush contrasta con el notable desempeño del alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Escribo esto con precaución y sorpresa, pues he detestado todos y cada uno de los ocho años de su alcaldía. Ha sido un dictador que ha fomentado las divisiones étnicas y cuya ideología es, en propia boca: "La libertad es la autoridad… La disposición de cada persona a ceder a la autoridad legítima un amplio margen discrecional sobre lo que se debe hacer y la manera de conseguirlo". En esta crisis, sin embargo, se ha convertido en un Mussolini que ha logrado que los trenes lleguen a tiempo. A diferencia de su identidad previa, ha sido completamente franco frente a la prensa, con la que se ha reunido a menudo. A diferencia de todos los otros políticos que ocupan el espacio televisado, se ha sustraído a la grandilocuencia nacionalista y se ha limitado a explicar con cuidado los problemas y las soluciones que está emprendiendo. A diferencia de Bush, escucha todas las preguntas y sabe casi todas las respuestas con detalle o explica por qué no las sabe. Giuliani siempre ha sido un experto en administrar las crisis. Su inconveniente como alcalde ha sido el ejercicio del diario gobierno como si se tratase de una crisis permanente que debía controlar con una suerte de ley marcial. Ahora que se ha producido una crisis real, ha estado a la altura de las circunstancias.
La regla que impera en la ciudad de Nueva York en periodos de desastre o urgencia ha sido siempre: "Todos estamos juntos en esto". Este ha sido el caso de nuevo, y Giuliani ha sabido reconocerlo y aprovecharlo para el bien común. A diferencia del resto de los estadounidenses, los neoyorquinos no han mitigado su pesar compartido con nacionalismo y bravuconería. No están comprando pistolas. En la ciudad judía más grande del mundo, no se está agrediendo a los árabes que despachan en las pequeñas tiendas de comestibles de casi todos los barrios.

(Imaginen lo qué habría ocurrido si se tratara de Londres o París.) En cambio, la respuesta ha sido un torrente emocional de apoyo a los rescatadores, los bomberos, los médicos, los albañiles y la policía. Cuando pasa un convoy de auxilio la gente en las aceras aplaude. Se ha donado tanta comida que los oficiales están ya pidiendo que cese la ayuda. Los neoyorquinos han respondido —al contrario de lo que suele pensarse, aunque no sorprenda a residente alguno— con una suerte de ágape secular, cuya manifestación más patente son las vigilias a la luz de las velas y los improvisados altares con flores y fotografías de los desaparecidos que de repente se exhiben por toda la ciudad. Todos se reúnen en las calles, subyugados y silenciosos por la conmoción y el duelo, pero allí están sin duda movidos por la urgencia de hallarse entre otras personas. Amigos y gente que casi no conozco y con los que me he encontrado a lo largo del día —personas que saben que no vivo a una distancia riesgosa del Trade Center y que además habría sido muy poco probable que me encontrara allí— me han abrazado diciendo: "Me alegra mucho que estés vivo". No es un sentimiento dirigido a mí como individuo sino a mí como rostro familiar, miembro reconocible de la comunidad de los vivos.
Me temo que este afecto compartido no se ratificará en los Estados Unidos en general, donde el humor prevaleciente ya es vengativo. (Alguien me envió un artículo de opinión de un periódico en Carolina del Sur que advierte: "Cuando nos atacaron en Pearl Harbor respondimos con Hiroshima".) Si Bush muestra alguna suerte de dotes de mando será en nombre del conflicto. Está rodeado de impenitentes soldados de la Guerra Fría que, anteayer, habían retirado a los Estados Unidos de los tratados de paz y de las negociaciones entre Corea del Norte y del Sur, habían propugnado la acumulación de armas nucleares en India y (de modo increíble) en China, les obsesiona la ciencia ficción del sistema de defensa de la Guerra de las Galaxias y, lo más grave, habían abandonado el proyecto propuesto por Clinton de desmontar los arsenales nucleares que aún perduran tras la desintegración de la Unión Soviética. (Es un verdadero milagro que ninguno de los aviones de ayer cargara una de aquellas bombas.) Además, desde que Reagan invadió Granada —la única "guerra" en la cual los Estados Unidos de hecho ha triunfado desde la Segunda Guerra Mundial—, casi es predecible que, cuando las noticias económicas no son halagüeñas, el presidente lanza un ataque militar (Panamá, Irak, Libia) como distracción nacional y para revertir la decreciente popularidad de su figura. Bush, con su proyecto de reducción de impuestos a los ricos, de incremento al presupuesto militar y de envío de un cheque por trescientos dólares para todos, ha convertido en déficit el inmenso superávit gubernamental que bien podría haberse empleado en los calamitosos servicios de salud y educativos; la economía en general es un desastre. Este atentado terrorista ha ocurrido durante la primera recesión desde que Bush padre era presidente, y el pronóstico es muy sombrío. Ya son pocas las posibilidades de que Bush hijo sea reelecto —la fuerza más importante que impulsa la vida política de los Estados Unidos. Le hace falta una guerra.
Y luego tenemos la Maldición de los Bush, la cobardía. Bush padre escapó del avión de combate que pilotaba en la Segunda Guerra Mundial y el resto de la tripulación murió. Estuviese o no justificada su actuación, la acusación de cobardía lo ha perseguido toda la vida, y la guerra del Golfo constituyó, en más de un sentido, su intento de compensar aquel hecho. Pero incluso ahí, en el entorno de su militarismo machista, se le consideró un cobarde por no "concluir la tarea" de matar a Saddam Hussein al invadir Bagdad. Bush hijo, al igual que todos los militantes radicales del gobierno actual, se sustrajo a la guerra de Vietnam. También creerá que se le exige una prueba de hombría, para vengar a su padre y a sí mismo, y sobre todo después de su inicial huida al búnker del Comando Aéreo Estratégico. Es más, Bush será azuzado por los pares de Condolezza Rice, una de las personas más poderosas y temibles de su gobierno, una encarnación desconcertante y casi increíble del ethos de la casta bélica prusiana en una mujer negra: una culturista y fanática del gimnasio que tiene un espejo sobre su escritorio para mirarse al hablar, una opositora a toda restricción a la venta de armas y, en fin, alguien que ha señalado, al referirse a los esfuerzos asistenciales en Kosovo, que los marines estadounidenses estaban entrenados para librar la guerra y no para distribuir leche en polvo. En la categoría de Rice, Rumsfeld y el vicepresidente Cheney, entre muchos otros, es aterrador que el general Colin Powell, el de la guerra del Golfo y la masacre de Mai Lei, se haya convertido en la última esperanza, en la voz de la razón de este gobierno. Acaso sea el único que sabe que Afganistán —nuestro objetivo inicial más probable— ha sido siempre el cementerio de los poderes imperiales, de Alejandro Magno a los ingleses y los rusos.
Sea que los atentados de ayer provoquen una suerte de guerra terrestre o bombardeos aéreos más seguros desde el punto de vista político, y causen o no mayores acciones terroristas aquí, en verdad ha cambiado algo muy profundo. Menos la pérdida de la inocencia o la seguridad que la pérdida de la irrealidad. Desde la elección de Reagan en 1980, la mayoría se refiere en la actualidad a los Estados Unidos como República del Entretenimiento. Es muy cierto: menos de la mitad de sus ciudadanos se ocupa de votar, pero casi todos se forman debidamente para adquirir las entradas a toda película exitosa que se haya promovido hasta la histeria. (Películas, por otra parte, y sobre todo las del pasado verano, que nadie en verdad disfruta, pero con grandes ingresos de taquilla el primer fin de semana y muy pocos el siguiente.) Reagan, como bien se sabe, fue el amo de la transformación de Washington en Hollywood, siempre presto para la fotografía y con guiones cuidadosamente elaborados. Bush ha llevado esto un paso más lejos: si bien las escenografías de Reagan no eran sino anuncios destinados a promover sus logros, las de Bush son a menudo tranquilizadoras viñetas televisadas pero contrarias a sus políticas verdaderas. De modo que hemos visto a Bush en el bosque exaltando la belleza de los parque nacionales mientras autoriza su tala y perforación, a Bush leyendo a los niños en un colegio (como sucedió ayer) mientras reduce el presupuesto de las bibliotecas. O mi momento predilecto: un discurso pronunciado ante algo que se llama Boys and Girls Clubs of America, una agrupación de servicio a la comunidad, en el cual Bush destacaba su labor ejemplar que hace de los Estados Unidos una nación grande y vigorosa. Al día siguiente, su gobierno retiró por completo los fondos que la apoyaban.
Durante veinte años los estadounidenses han sido asaltados sin tregua por las imágenes de los medios, con una constante escalada de sensacionalismo —al igual que los romanos vertían una emulsión de pescado en sus alimentos para estimular sus paladares insensibilizados por el plomo de las tuberías. La violencia se ha vuelto grotesca. Las comedias se sirven cada vez más de imbecilidades escatológicas que se confunden con transgresiones, las películas de aventura han desechado el argumento y se han transformado en parques de atracciones que ofrecen estremecidos efectos especiales cada segundo; las corporaciones manufacturan revolucionarios cantantes de rap o conjuntos de rock de iracundos jóvenes blancos; la televisión hace de la muerte de celebridades casi olvidadas objeto de duelo nacional, de los pronósticos de tormentas ordinarias ominosas advertencias de un desastre en potencia y de los infortunios de personas comunes y "reales" un incesante torrente de tragedias wagnerianas.
Entre las incontables imágenes indelebles del atentado al Trade Center, la que en mi opinión, espero, tendrá un efecto perdurable es la del avión precipitándose contra la torre. Todos la captamos de inmediato —no había más remedio— como escena de una película, película que al día siguiente se nos ofreció desde variadas tomas. Los Estados Unidos, se ha señalado a menudo, es el lugar en el que la irrealidad de los medios es la realidad imperante, donde la vida diaria es la cohibida parodia irónica de lo que vemos en las diversas pantallas. Pero ¿qué implicará la entrada en nuestra conciencia de este simulacro definitivo, el mayor de los efectos especiales, que ha causado la muerte real, absoluta, de gente conocida y la destrucción de un lugar que alguna vez visitamos?
Acaso el atentado de ayer se hunda en la amnesia colectiva y volvamos a las películas de desastres y a los comediantes de la televisión nocturna que, nadie se asombre, son la fuente de noticias más importante para la mayoría de los estadounidenses según las estadísticas. Mientras, es difícil concebir un regreso a la fantasía de los medios como el opio de los pueblos. Es revelador que los noticiarios de la televisión, tan habituados a la hipérbole, no tengan idea alguna de cómo lidiar con esta noticia. La han producido como hace la televisión: dramatismo en la iluminación, entrevistas en primer plano con los familiares de las víctimas, montajes al estilo de mtv con acompañamiento musical, cámaras portátiles tras la policía y los bomberos como se acostumbra en los reality shows policiacos. Pero a diferencia de todo lo que ha aparecido en la televisión durante décadas, esta historia implica en lo personal a millones de espectadores. A pesar de los esfuerzos de la propia televisión, esto se ha resistido hasta ahora a convertirse en otro mero espectáculo televisado. La humanidad sólo puede tolerar determinada cuota de irrealidad.
Mientras, llegan los recuentos de gente que conozco íntima o superficialmente. Un individuo muerto en el avión secuestrado que se estrelló contra el Pentágono. Otro que tenía prevista una reunión en el Trade Center, pero llegó veinte minutos tarde. Una mujer empleada en la planta 82 de la segunda torre que vio el avión chocar contra la primera, huyó por la escalera, estuvo justo bajo el piso en el que se estrelló el segundo avión, siguió bajando los otros 82 pisos y salió ilesa. Un periodista fotográfico que había estado en la guerra de los Balcanes y en Medio Oriente, escuchó las noticias, se dirigió a toda prisa al lugar para hacer fotos y desapareció. Una mujer que se quedó en casa enferma. Unas estudiantes de bachillerato, dos hermanas, que habían cambiado de tren diez minutos antes en la estación inferior del metro y siguieron su rumbo.
Esta mañana, cnn ostenta una bandera en la que se lee: "MANHATTAN VIRTUALMENTE DESIERTA". Mi hijo me miró y dijo: "¡Oye, todavía estamos aquí!" -— Eliot Weinberger
Traducción de Aurelio Major
LAS CIVILIZACIONES SON MORTALESMe ha tocado en suerte, si cabe usar el término, presenciar el momento histórico. Estaba de paso por Nueva York. Salía de un gimnasio al filo de las nueve, cuando noté el estupor de algunas personas congregadas alrededor de esos televisores que se colocan arriba y al frente de las cintas: un rascacielos ardía en llamas. Creí que se refería a otra ciudad. "¿Ocurre aquí?", pregunté. "Sí, aquí; un avión se estrelló contra una de las torres gemelas". Dudé de que fuese un mero accidente. De pronto, en vivo, vimos planear suavemente sobre el Hudson al segundo avión que se incrustó en el cuerpo superior de la segunda torre. Era obvio que se trataba de un ataque terrorista. Pasaron unos minutos. No sé cuántos. La primera torre se había derrumbado. Mirando ya directamente desde un piso alto, vi cómo, desde el interior de la segunda torre, aparecía una llama intensísima, como un cráter vertical. Inmediatamente el edificio se derrumbó generando, desde el suelo, un hongo pavoroso y deforme. Peal Harbor en el Río Hudson. Hipnotizado, por largas horas, clavé la vista en la enorme columna de humo que, a lo lejos, avanzaba inexorable y lenta sobre la ciudad: como un manto gris, mortífero y premonitorio, por un cielo cruelmente azul.
Esa tarde salí a la calle, llegué a la zona del Lincoln Center y vi caravanas de gente en marcha hacia el norte. Con los teléfonos públicos inservibles, las personas intentaban comunicarse con sus familias por medio de los móviles. En los supermercados, grandes y pequeños, había filas inmensas: un señor acopiaba grandes cajas de agua, una mujer empacaba hogazas de pan. Las escuelas cerraban súbitamente, las ambulancias iban y venían. Y no había taxis en Nueva York. Caminé un trecho a contracorriente, miré de reojo los carteles cinematográficos. El primero, previsiblemente, tenía que ser Apocalypse Now Redux.
¿Qué decimos cuando usamos el término "histórico"? Elgolpe fue "histórico" por su carácter sorpresivo, pero lo será sobre todo por su impacto futuro. Como una erupción, relumbrará con desenlaces que pueden ser aterradores. Visto con distancia, se dirá (y es verdad) que, en cuanto al horror y a la cantidad misma de muertos (miles), la humanidad ha presenciado y sufrido penas mucho mayores. Después del Holocausto, que exterminó sistemáticamente millones de vidas (y a un millón de niños), la maldad humana deja poco margen a la invención. Sin embargo, ahora asistimos al perfeccionamiento colectivo de la técnica inventada por los kamikazes japoneses, cuyo suicidio era simbólico, ritual: el uso de la tecnología contra la tecnología, el uso de la propia vida como arma para atacar al enemigo y desquiciar sus calles, sus plazas, sus hogares, sus conciencias por medio del miedo. Todo ello desde el anonimato absoluto: sin rostro, sin domicilio, sin nombre. La globalización del terror.
Creo que el atentado del 11 de septiembre será histórico también por otras razones, aún más preocupantes. Es una guerra que declara un sector radical del fundamentalismo islámico a la modernidad. Los Estados Unidos —protagonista clave, como se le vea, de esa modernidad— podrán quizá detectar a los culpables e incluso castigarlos, pero no se necesita ser un novelista para imaginar lo que los fundamentalistas (cuyas células operan en decenas de países) pueden hacer si llegan a utilizar armas bacteriológicas u otras técnicas de exterminio colectivo. La crisis de los misiles será un cuento color de rosa, una bravata entre occidentales (enemigos ideológicos, no religiosos) que difícilmente podía haber terminado pulsando el botón, porque los occidentales, por más fanáticos que lleguen a ser, no creen que el martirio por Alá conduce al paraíso con todo y su serrallo de mil vírgenes. Los fundamentalistas sí lo creen y actúan en consecuencia, convirtiendo el martirio en un asesinato colectivo. Si Saladino hubiese tenido armas distintas que las alabardas y cimitarras, tal vez la historia mundial habría sido otra. Vivimos una revuelta de la historia: la globalización de la guerra santa.
Los Estados Unidos pasarán por un estado de conmoción que cambiará la vida desde sus cimientos: no tanto —sospecho— en su dimensión económica sino en su cultura, su mentalidad, su régimen de libertades y su relación con el mundo. En ese sentido profundo, en esa cuenta larga, el 11 de septiembre tendrá una importancia histórica sólo comparable con la Guerra Civil de 1861-1865. En aquella contienda murieron setecientas cincuenta mil personas y decenas de ciudades quedaron reducidas a cenizas. Nada similar a lo de ahora, en apariencia. Pero lo decisivo es que ambos hechos ocurrieron, como ahora, dentro de ese territorio que se creía inviolable e invulnerable. La Guerra de Secesión fue endógena, ésta no. Ahora todas las fantasías paranoicas de Hollywood quedaron rebasadas por la realidad: adiós a los malos de antaño, tiburones, soviéticos o extraterrestres; adiós a la confianza en la protección de Dios sobre "América" (que figura incluso en los billetes). Su mundo, en un sentido casi religioso, se ha derrumbado. Y ese derrumbe, por razones muy concretas derivadas del lugar de los Estados Unidos en el contexto globalizado, también es nuestro.
Cada muerto cuenta y duele. Es natural. Quienes vimos de cerca la terrible estela que dejó el terremoto de 1985 en la Ciudad de México podemos imaginar lo que ellos sienten: decenas de miles de inocentes sacrificados en un escenario dantesco. Pero el caso de Nueva York es, en un sentido directo, más cruel, porque el desastre no lo causó el azar sino el hombre. Contra la naturaleza no hay venganza posible: nadie se venga del mar ni del furor de los elementos. Del hombre sí. Pero, ¿quién es el enemigo? De cualquier modo, el imperio herido reaccionará con firmeza —lo que es justo—, pero quizá lo hará sin prudencia ni mesura, sin consulta ni discernimiento. A Pearl Harbor podrá seguir, en el escenario extremado y sin mayor mediación, Hiroshima. Y con ello no el fin, ni siquiera el comienzo del fin, tampoco el fin del comienzo, sino el comienzo del comienzo de una Tercera Guerra Mundial en la que no sólo los pilotos se suicidan matando: también los países y las civilizaciones. La frase de Paul Valéry en 1919 —"Las civilizaciones sabemos ahora que somos mortales"— adquiere hoy un sentido más ominoso, más real, que cuando fue escrita.
A las 7 de la tarde de ese día, el sol cálido y dorado del crepúsculo iluminaba la fachada de los rascacielos. La columna se había vuelto horizontal, rojiza, sangrienta. Nadie circulaba por Riverside Drive. Un barco solitario cruzaba el Hudson. Pensé, como muchos, que la guerra entre los hombres había tomado una nueva, inimaginada, impredecible dimensión. Días más tarde fui a Union Square y vi multitudes silenciosas, gente de todas las edades, clases, colores y religiones, resignadas y dolientes, encendiendo veladoras, rezando a sus deudos, fijando en las alambradas hojas con la fotografía de los desaparecidos y el letrero de "missing" —que quiere decir "desaparecido" pero también "echar en falta"—, cantando el himno estadounidense con una guitarra o un órgano, haciendo ondear banderas o improvisando elegías. Había un estado de duelo no exento de contrición, como si el golpe hubiese respondido a una culpa histórica o un castigo de Dios. Recordé las Lamentaciones de Jeremías:
¡Cómo, ay, yace solitaria
la Ciudad populosa!
[…]
No pensó ella en su fin
¡y ha caído asombrosamente!
No hay quien la consuele
El hecho de que el acto terrorista induzca en los norteamericanos, todos, un estado de profunda introspección moral sería una consecuencia buena. Que los lleve a la inmovilidad culposa, al masoquismo, no lo es. Tampoco a la ira indiscriminada. Las voces liberales y sensatas en los Estados Unidos saben que la guerra contra el terrorismo y el fanatismo será larga y penosa, una guerra sin brújula segura y sin textos de Clausewitz. Ojalá esas voces prevalezcan. Vale la pena librar esa guerra, librarla en todo el mundo y sin cuartel, pero desde los valores que han construido la civilización de Occidente. -— Enrique Krauze