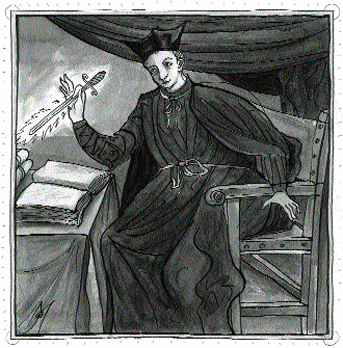Se cumple el cuarto centenario del nacimiento del jesuita Baltasar Gracián, espíritu sutil, prosista barroco sólo superado por Quevedo y autor de clásicos de la lengua como El Criticón, Arte de ingenio y Oráculo manual y arte de prudencia. En este Perfil, José de la Colina se acerca a la obra de Gracián sin olvidar la crítica de Borges a la "laboriosa nadería" del ingenio de Aragón.
Entre 1644 y 1646 el padre predicador Baltasar Gracián, de la orden de los jesuitas, aragonés, hombre menudo de cuarenta y tantos años de edad, pálido, miope, erudito, filósofo, teólogo, de habla vivaz, dejándose arrastrar por su genio alegórico y cierto espíritu de showmanship imprescindible en todo gran retórico si ha de manifestarse tribuniciamente, anunció durante un sermón en Valencia que había recibido una carta de los Infiernos y se proponía abrirla y leerla desde el púlpito. No se sabe si ese espiritual acto de terrorismo en nombre de la salud cristiana —imaginado por quien era ya celebrado autor (bajo seudónimos) de los tratados El Héroe, Arte de ingenio y El político don Fernando el Católico, y que dentro de unos meses publicaría uno más: El Discreto, y dentro de unos años escribiría su summa: El Criticón— llegó a producir algo que podría haberse titulado Epístola de Satanás a los Valencianos, en la cual habría desatado más su habitual demonio alegórico y conceptista. Tampoco se sabe si la carta demoníaca fue abierta y leída. Pero la gracejada (o la gracianada), aparte de haberlo hecho impopular en Valencia, sobre todo disgustó a la alta jerarquía jesuita, ya molesta porque Gracián, con otros religiosos (todos al parecer un tanto demasiado libres de criterio para los exigentes doctrinarios), había aprobado la absolución al real o supuesto pecador padre Tonda, y publicaba sus obras sin acatar la censura y el permiso de la autoridad eclesiástica.
Las autoridades jesuitas de Valencia deben haber querido deshacerse lo antes posible de tan teatral e incómodo predicador, porque cuando el marqués de Leganés solicitó capellanes para el ejército que luchaba contra el cerco militar de los franceses en Lérida, inmediatamente enviaron allí, entre otros, al padre Gracián. Por el momento las fuerzas españolas ganaron en Lérida, y el distinguido capellán, en una carta del 24 de noviembre de 1646, decía (con el estilo llano al que sólo se conformaba en su literatura epistolar) que el triunfo se había debido a su amigo el valiente capitán Pablo de Parada y… a él mismo: "De modo que todos los soldados y aun señores, cuando me ven, me llaman el Padre de la Victoria; […] y hubo cabo que dijo que importó tanto esto como si les hubiesen añadido 4,000 soldados más".
Tras este resultado marcial de sus sermones, que deben haber funcionado como arengas, Gracián fue a reposar a la fastuosa residencia en Huesca de su amigo y mecenas don Vicencio Juan de Lastanosa, donde, entre raros jardines, salones con bellas pinturas y coruscantes vitrinas de medallas y antigüedades, celebraba tertulias con el versificador canónigo Salinas, el cronista Andrés de Ustarroz y el capitán Pablo de Parada (el triunfador meramente militar en Lérida). Allí Gracián, a petición de su noble protector, empezó la ampliación y refundición de su tratado sobre la gracia verbal que con el título nuevo de Arte y agudeza de ingenio, publicado en 1648, se convertiría en el manifiesto del conceptismo y en una irregular crestomatía de prosistas y rimadores ingeniosos y agudos (con notorio predominio numérico de los aragoneses, por cierto).
Cuando en las letras españolas aparece el barroco español con sus ramas conceptista y culterana, se diría que fatalmente viene a ser la expresión perfecta de ese siglo XVII en que España, desde finales del XVI, ya iba del reiterado desastre a la decadencia y de allí a la asfixia histórica. Todo ha venido dándose como en una especie de progresión regresiva: desastre de la Armada Invencible, pérdidas de Flandes, Portugal y sur de Italia, final del ascendiente sobre los asuntos de Europa, estancamiento definitivo de una política de mera extracción de materias, de catolización a huevo, aplicada rutinariamente en las tierras americanas, y además intolerancia religiosa, Contrarreforma, y, como consecuencia, Contrarrenacimiento. Arrogantemente suicida, cada vez vuelta más imperio fantasma, España se cierra en ella misma, decretando para sí un "fin de la Historia" (ya Felipe ii ha puesto el gran cerrojo alegórico: el Escorial, el Pudridero). Y no es rendir tributo al determinismo, al que tantas veces suelen contradecir las artes, advertir que la literatura española, alcanzando en ese tiempo con el barroco su mayor refinamiento (hoy diríamos su sofisticación), entra también en la asfixia cultural… aunque a veces sea una asfixia exquisita. El impulso ascendente de la palabra de Juan de la Cruz, la respirable prosa de Luis de Granada, la libertad y fluidez narrativa de Cervantes, el verde y fresco lirismo de Lope, el dinamismo verbal de Quevedo, se quedan atrás, y aun el genio musical y plástico de Góngora, rizando el rizo de su artificio, perdiéndose en las aguas del abismo donde se enamora de sí mismo, se gongoriza, para encontrar en los secuaces de escuela la caricatura que al iniciador lo amenazaba desde dentro.1
Cuando la corte española viciosamente se adora en su centro: Madrid como inmóvil ombligo de España, Baltasar Gracián, aun si no frecuenta mucho la villa y corte, acierta a ser un ejemplar de su "hombre de la hora". Será, incluso a distancia, el escritor áulico, el expositor de una filosofía cortesana derivada de precisamente El cortesano de Castiglione ("ilustre cavalier, llaves doradas"), y el adelantado de una moral pragmatista y una ética del éxito. Ya se adivina en su concepción del "héroe", del "discreto", del "político", al modelo eficaz, previo, del winner del siglo XX, vuelto espectáculo ejemplar y, créase o no, erigido en modelo moral. La escritura gracianiana misma se despliega como un espectáculo intelectual y un espejear de ideas. Su prosa preciosa, sentenciosa, escritura para deslumbrar cortesanos con sus geometrías y sorpresas, se inclina a un fraseo lacónico que por la acumulación de tantas ingeniosas brevedades finalmente no es concisión y desemboca en el despilfarro verbal, en la gesticulación narcisista de las ideas, y en una complejidad deliberada, buscada por mero prestigio del artificio y con el propósito nada discreto de seducir al lector para avasallarlo. "De modo que la arcanidad del estilo —escribe— aumente veneración a la sublimidad de la materia, haciendo más veneradas las cosas el misterioso modo de decirlas". Pero Borges, aun si lo admira como prosista, no disimula la fatiga ante ese incesante sobrescribir del falso conciso, del artífice de acumuladas breves alhajas verbales, extrañamente acuñador del slogan que es su línea más célebre: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno".2
Sin embargo… ¿y El Criticón? Esta "obra maestra, compendio de la sabiduría de Gracián" (dice Alfonso Reyes), novela alegórica y didáctica que pretende ilustrar todo el desarrollo vital, social, cultural, racional, moral, espiritual del Hombre (con mayúscula) distribuyéndolo en dos personajes: Andrenio, el hombre natural, y Critilo, el héroe intelectual, viajeros por una serie de pruebas y peripecias formativas, es un monumento, pero a final de cuentas no se sabe de qué virtudes, pues el libro adquiere una medialuz pesimista antes de llegar a la crisi última.3 El problema (es decir, el problema para el lector que soy: lector ante todo por placer) está en el fantasmagórico juego de la alegoría como estructura del discurso, que no puede hacer creíbles personajes o cosas que no aspiran ni siquiera a crear la ilusión de ser ellos mismos, sino que "representan" otras cosas, o, mejor dicho, meras ideas. Qué fatigoso, qué estética y filosóficamente injustificado el constante decir una cosa por otra, el cambiar ideas en fantasmagorías. Eso es la alegoría, género didáctico, es decir pragmático, en consecuencia muy propio del pragmatismo "espiritual" de Gracián, que rebaja la metáfora a una mera función ancilar. La figuración alegórica global es (aunque literariamente no tome esa forma genérica) la fábula prisionera de la moraleja terminal. Y a final de cuentas la filosofía gracianiana, explayada en ejercicios de ingenio, en artificios de agudeza, en sentencias sorpresivas, resulta (ay, caigo en la alegoría yo también) un puro trasvestismo verbal, un teatro de las equivocaciones en el que simulacros de personajes roen el viejo e insustancial hueso de la moraleja. –
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.