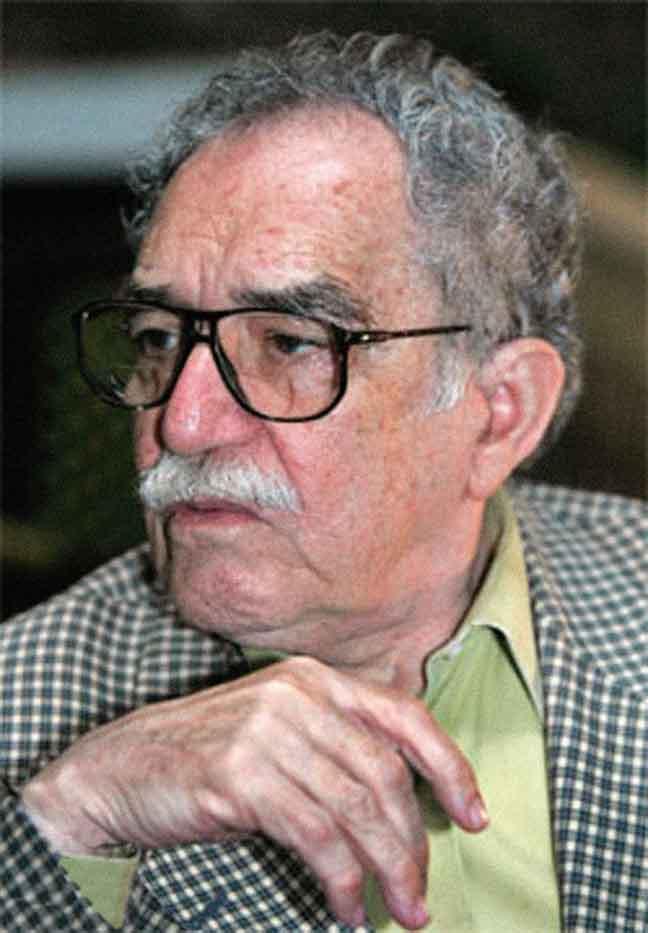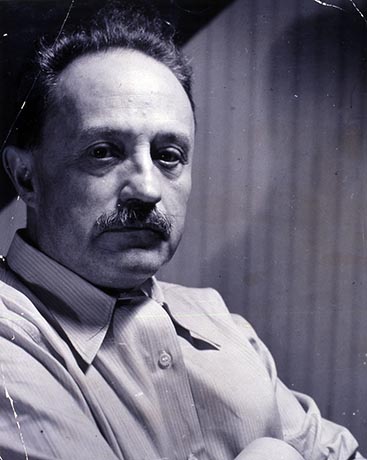Nunca habrá “un último esteta francés”, me dijo un amigo. Ni tampoco, siendo estrictos, un “último realista mexicano” y ni siquiera “un último simbolista ruso”, así que esa forma contundente y periodística de despedir a los inmortales debe ser mudada por otra, más modesta, como lo fue el crítico literario irlandés Denis Donoghue (1928-2021), fallecido el pasado 6 de abril en Durham, Carolina del Norte. Pero mientras encuentro otra fórmula fácil de hacerme entender, insistiré, diciendo que con Donoghue se va el último de los mohicanos de la Edad de la Crítica, quien en plena Edad de la Teoría dejó una obra espléndida de medio centenar de títulos que estoy lejos de haber agotado. En estos meses, he releído The old moderns. Essays on literature and theory (1994) y su último tratado (Metaphor, 2014), así como su biografía intelectual de Pater (Walter Pater. Lover of strange souls, 1995), bibliografía escasa a la que he agregado Words alone. The poet T. S. Eliot (2000) y The practice of reading (1998), convenciéndome, más aún de lo que ya lo estaba, de que Donoghue será un curioso inmortal de la crítica literaria, elocuente por su discreción.
Nacido en Tullow, un pueblo al suroeste de Dublín, en un hogar sin libros, Donoghue salió del Trinity College sin otra pretensión que ser un profesor de literatura, cosa que nunca dejó de ser, desde Nueva York, sobre todo, siguiendo la tradición irlandesa de renacer en los Estados Unidos. Pocos, entre los provenientes de las islas británicas, conocieron como él la literatura norteamericana (The American classics, de 2005, es solo la última parte de una saga) al grado de corroborar con satisfacción que la vecina, belicosa y provinciana Inglaterra nunca estuvo en condiciones de comprender a Joyce, cosa que el autor de Ulises supo mejor que nadie.
Donoghue no presumía del europeísmo de George Steiner ni militó fervorosamente en defensa del canon, como Harold Bloom, tal cual lo reconoce Christopher J. Knight en Uncommon readers,
((
Christopher J. Knight, Uncommon readers. Denis Donoghue, Frank Kermode, George Steiner, and the tradition of the common reader, University of Toronto Press, 2003.
))
porque no le gustaban las “guerras culturales” con las que se enfrentó, sintiéndose desarmado, al iniciar su carrera académica a principios de los años sesenta. En ese entonces, dijo quien consideró a la crítica literaria una forma expresa de la autobiografía, para ascender en la academia debía batallar, antes que con la literatura, con la moral y la política. Y para guerras civiles, además, le eran suficientes las irlandesas, de tal modo que Donoghue se acercó en son de paz a los bandos en disputa en busca de “principios literarios” para aprender y enseñar. En vez de principios, se encontró con “teorías” (también le pasó a Ricks) y, en The practice of reading, enumera algunas que merecen ese estatuto epistemológico. La de Alpers sobre la pintura holandesa; la teoría de la ficción, desde luego, de Frye, o la dodecafónica de Schoenberg en la música. Kierkegaard, asegura, tiene su teoría de la ironía, como Austin de los usos felices e infelices del lenguaje o el compatriota de Donoghue, Cruise O’Brien, sobre el nacionalismo, que, como toda verdadera teoría a respetarse, tiene su excepción en Israel. Deleuze y Guattari, a su vez, desarrollaron su teoría de la “literatura menor” y una larga lista donde encontramos teorías para todos los gustos y presupuestos.
Siendo un creyente en “el lector común” tratando de librar a la crítica de toda la opaca metafísica, Donoghue no fue un crítico de lectura fácil. Aunque le disgustaba la “dificultad” heideggeriana cuya “deconstrucción”, paradójicamente, fascinaba a Steiner, el irlandés se puso a estudiar teorías y se encontró con que el problema era la Teoría como institución. Y contra Jacques Derrida hizo una comparación con Immanuel Kant, releyendo La contienda entre las facultades de filosofía y teología (1798), donde el ilustrado razonador y racionalista vindicaba a la filosofía como maestra de la teología, lo que provocó la protesta de los teólogos, ya de por sí a disgusto con el filósofo. Resumiendo, el argumento derridiano en favor de la Deconstrucción es muy similar al kantiano, según Donoghue: llegará el día en que la humanidad reconozca en la filosofía (Kant) y en la Deconstrucción (Derrida) a la entidad facultada para fallar en todo cuanto concierne a lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral. Donoghue, leyendo una conferencia de Derrida titulada “Mochlos; or, The conflict of the faculties” (editada en inglés en 1992), señala que el franco-californiano de origen argelino rebasaba a Kant.
En aquella conferencia, Derrida sostiene que la pureza de la Deconstrucción la califica para actuar más allá de la ética y la política. Yendo más lejos que el conflicto de las facultades de Kant, Derrida se jactaba de una Deconstrucción ostentando el derecho a interrogar a todos los moralismos y a sospechar de sus supremas cortes, de sus irrebatibles jueces y de sus sentencias fatales.
((Denis Donoghue, The practice of reading, New Haven y Londres, Yale University Press, 1998, p. 50. Donoghue cita esa conferencia de Derrida de Richard Rand (editor), Logomachia: The conflict of the faculties, University of Nebraska Press, 1992, pp. 27-28. En francés, el texto de Derrida aparece en Du droit à la philosophie, París, Galilée, 1990.
))
Con la intención de sustituirlos como una nueva inquisición con jurisdicción sobre la metapolítica, la metafísica, la metalegalidad y, desde luego, el metadiscurso.
A Donoghue, la Deconstrucción, al arrogarse el derecho de hacer de cualquier política una hermenéutica –como de hecho lo hace ahora la resucitada “biopolítica” foucaultiana–, le parecía que iba demasiado lejos. Y pese a lo nervioso que ponía a Donoghue la megalomaníaca dispersión intelectual del gramatólogo, le ofreció a Derrida una salida muy digna. Porque no era su estilo borrar a nadie del syllabus, concedía que la Deconstrucción debía formar parte esencial de la historia de la literatura francesa, pero, en cuanto a la historia de la crítica literaria, era un despropósito del orden teológico y –quizá por ser Donoghue un católico irlandés– quería mantener a esa facultad alejada a toda costa de la literatura.
((
Donoghue, The practice of reading, op. cit., p. 91.
))
Los deconstruccionistas y sus seguidores, según Donoghue, nunca le perdonaron a la literatura “modernista”, en la acepción anglosajona del término, su concurso tan ineficaz y traicionero en la guerra contra el “liberalismo burgués”. Los estructuralismos (de cuyo barco saltaron Lévi-Strauss, que murió siendo el presidente de honor de la Sociedad de Amigos de Raymond Aron, o el último Barthes), la llamada –por Bloom– Escuela del Resentimiento o buena parte del posmodernismo teórico del siglo XXI, ya ajeno a la Guerra Fría, suelen ser los hermeneutas del antiliberalismo, juicio de Merquior con el cual un hombre tan políticamente moderado como Donoghue habría estado de acuerdo.
Por ello Eliot es tan importante para Donoghue, aunque estuviese muy lejano de la eliotiana Idea de una sociedad cristiana, que le pareció, como a no pocos de sus lectores insulares, más propia de San Luis, Misuri, que de la abadía de Westminster. Que Eliot (y no se diga Ezra Pound y no se diga W. B. Yeats, quien tuvo la suerte de morir en 1939), el primero entre los poetas modernistas, fuera un literato de derechas, anglocatólico y admirador de Maurras (a quien le dedicó su Dante), era el colmo para todos aquellos creyentes (de mala, de buena fe) en la comunión entre Marx y Rimbaud, inexplicable para quienes asociaban una vanguardia con la otra. El asunto era demasiado complejo para el marxismo soviético y hasta para Sartre (¿para qué, camarada Jean-Paul, tanto existencialismo siendo la marxista la filosofía insuperable?) y hubo de requerirse el auxilio de la Escuela de Frankfurt y del posestructuralismo y sus sucedáneos, nos dice Donoghue, quien por cierto le da mucha autoridad a Marcuse.
((Donoghue, “The political turn in criticism” en The old moderns. Essays on literature and theory, Nueva York, Knopf, 1994, p. 93.
))
La defensa que hizo Donoghue del cargo de antisemitismo contra Eliot no es tan convincente. Haciéndose el inocente, dice que quien habla en los versos antisemitas de Gerontion (“Mi casa es una casa echada a perder, / y el judío se encuclilla en el alféizar de la ventana, / el propietario, engendrado en algún cafetucho de Amberes…”)
((
T. S. Eliot, Poesías reunidas, traducción de José María Valverde, Madrid, Alianza, 1978, p. 53.
))
no tiene por qué ser Eliot, sino cualquier persona poética.
((Knight, op. cit., pp. 122-123.
))
En cuanto a la autoría indubitable de After strange gods. A primer of modern heresy, la conferencia que el poeta dio en la Universidad de Virginia en 1933 y se autopublicó en Faber & Faber un año después, Donoghue afirma que a Eliot le molestaban, más que los judíos, las sociedades heterogéneas. Pero, por su antisemitismo, After strange gods estuvo décadas fuera de comercio y solo ha sido reimpresa en 2021 como parte de The complete prose of T. S. Eliot en ocho tomos.
((Eliot, After strange gods en Iman Javadi, Ronald Schuchard & Jayme Stayer, The complete prose of T. S. Eliot, 5. Tradition and orthodoxy, 1934-1939, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2021, pp. 15-55.
))
En cierta forma, Donoghue, como el poeta Quintana hablando de la conquista de América, está diciendo que aquellos “crímenes fueron del tiempo, y no de España”. Es decir: el antisemitismo eliotiano (de baja intensidad comparado al de Pound) es obra menos de él que de su época, indisociable a casi todas las derechas de los años treinta, así como era muy frecuente que el antisemita fuera de izquierdas a fines del siglo XIX y lo es actualmente. Pero Pound en 1967, cuando Ginsberg lo acorraló en un café de Portofino, musitó, finalmente, contrición por su antisemitismo. Eliot, hasta donde yo sé, nunca tuvo un gesto similar.
Ocurre que Donoghue, cuyo Words alone. The poet T. S. Eliot es, también, la conmovedora autobiografía de un joven crítico que recitaba pasajes de los ensayos de The sacred wood, de Eliot, como si fueran versos, considera que su conservadurismo (con su dosis de “antisemitismo cultural”, dirían los franceses) fue muy útil para el bando liberal. Padrino de la Nueva Crítica tan políticamente conservadora, la ortodoxia eliotiana tiene su raíz en el pluralismo liberal porque para Donoghue la imaginación es democrática.
((Donoghue, The old moderns, op. cit., p. 84.
))
Gracias a su anglocatolicismo, Eliot se libró de la filosofía alemana, de Kant (su falencia), de Hegel (gracias a Dios, parece decir Donoghue).
((Donoghue, Words alone. The poet T. S. Eliot, New Haven y Londres, Yale University Press, 2002, p. 225.
))
Tampoco creyó en el Otro, gran superstición secular. Que en la modernidad cupiese un antimoderno como Eliot –no un tradicionalista regresando horrorizado a escribir como el victoriano lord Tennyson, sino el poeta del mundo moderno–, a Donoghue, siempre optimista, le parece un punto a favor del lector común, a quien el irlandés sirve. Diría yo que así como hubo una Ilustración conservadora, la del doctor Johnson, Donoghue considera legítima a la modernidad, también conservadora, de Eliot.
Donoghue (para quien el poeta supremo fue Stevens y el crítico más sublime, Blackmur) no tolera ciertos excesos políticos en el abuso contemporáneo de esa close reading iniciada por los Nuevos Críticos de los años treinta, de los que se considera legítimo heredero. Las incesantes relecturas de Yeats para ratificar su simpatía por el fascismo al final de su vida o “recalcular” su problemática posición en el nacionalismo irlandés, a Donoghue lo exasperan, como ha ocurrido con “Leda y el cisne”, el soneto más deconstruido del autor de La torre. O rechaza que el antisemitismo de Eliot devenga en una condena absoluta por ser un “crimen por asociación” como ocurre en T. S. Eliot, anti-Semitism and literary form (1996), de Anthony Julius.
((
Ibid., pp. 193-194.
))
Discrepó Donoghue del crítico literario como una figura que, a la francesa, sea una suerte de corresponsal de guerra extasiado con la crónica de revoluciones, disyunciones formales, experimentos en dicción y sintaxis, golpes de Estado. Su tarea de profesor –en caso de que sus clases fueran como sus libros, lo cual desde luego ignoro– debió de ser la de tornar visible lo tenebroso porque creía, insisto, en la naturaleza comunitaria de la imaginación: no todos los hombres son grandes poetas, pero cualquier hombre puede llegar a serlo. Por eso prefirió siempre a Pater contra Arnold respecto a quién había engendrado la poesía moderna en su idioma: más valía quien buscó el placer solitario del lector que el educador empeñado en hacer de la alta cultura una nueva religión.
((
Donoghue, The old moderns, op. cit., p. 53.
))
Creía Donoghue, finalmente, que había poesía imperecedera y otra que muere, aun cuando fuese obra de grandes poetas. Hubo mucho de la demagogia del peor Mencken en los Cantos, de Pound, o, dicho de otra manera, no en todo poema hay poesía. Donoghue creía que cuando un crítico llega a su destino se duplica en una autoridad y en su eco. Es a la vez Oscar Wilde y “Wilde” o R. P. Blackmur y “Blackmur”.
((Donoghue, The practice of reading, op. cit., p. 52.
))
Apuesto a que habrá un Denis Donoghue y un “Donoghue”. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile