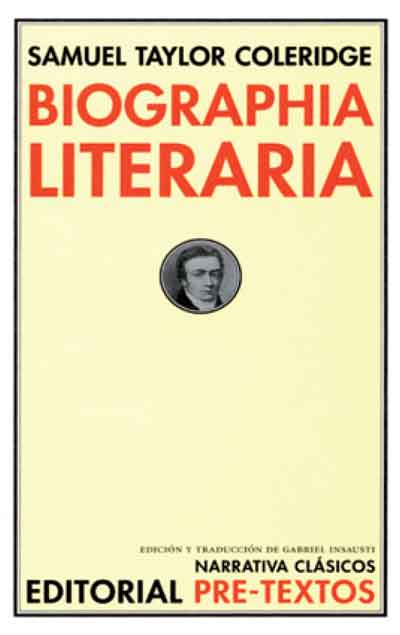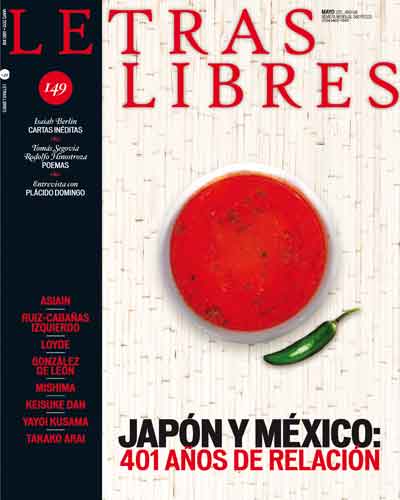En su vieja History of criticism (1900-1904), que ya no se lee, George Saintsbury, tras ponderar la Biographia literaria (1817) y asumir sus digresiones y torpezas, concluye que su autor, el poeta Coleridge, debe figurar entre los tres grandes críticos de todos los tiempos, al lado, solamente, de Aristóteles y Longino. Saintsbury compara a Coleridge con medio mundo: a su lado, dice, Dante nos dijo poco sobre la poesía mientras que Dryden, Fontenelle y Goethe fueron, en su grandeza, ignorantes, caprichosos y pedantes. Tampoco le llegan a Coleridge ni el gran Lessing, poco universal, ni Hazlitt (quien no deja de ser un discípulo parroquial de Coleridge), ni Sainte-Beuve (a quien le falta teoría y seleccionó muy mal sus entusiasmos), ni Matthew Arnold, quien heredó de Fontenelle solo sus defectos.1
Medio siglo después, en su Historia de la crítica moderna (1750-1950) (1955), René Wellek afirmaba que la reputación de Coleridge como poeta y filósofo era entonces más grande que nunca e intentaba tasarla a la baja. Evidenciados una y otra vez los plagios de Coleridge, quien se sirvió, en la Biographia literaria, de párrafos enteros e interminables de Kant y de Schelling, Wellek, tras estimar de “estricta honestidad no atribuir a Coleridge ideas bebidas o transcritas literalmente de otros”, daba su veredicto. A la Biographia literaria hay que restarle, por completo, no solo el celebérrimo contrapunto entre la fantasía y la imaginación, sino todo el capítulo sobre el asociacionismo (hurtado de un oscuro tratadista) y los contrastes entre genio y talento, símbolo y alegoría, lo orgánico y lo mecánico, lo clásico y lo moderno, lo escultórico y lo pintoresco, desarrollados, estos últimos, por los hermanos Schlegel.2
Wellek concluye felicitándose de que Coleridge haya sido un gran traductor cultural, el hombre que al robarse la filosofía alemana alumbró con ese fuego ajeno al romanticismo inglés y a todo el
romanticismo. Inmenso mérito el de Coleridge, agrega Wellek, fue el haber puesto a la epistemología y a la metafísica como pilares de la poética moderna, descartando los trebejos mecánicos neoclásicos. Y apuntaba brevemente Wellek la paradoja del buen plagiario: a mediados del siglo XX ya nadie leía a los filósofos estéticos del romanticismo (¿ni a Kant, si es que fue tal cosa?), mientras que Coleridge, festejado por los existencialistas como precursor, gozaba de cabal salud. Ni qué decir –pese al desdén de Harold Bloom, quien no lo incluye ni en El canon occidental ni en Genios– que, otro medio siglo después, un crepúsculo de Coleridge parecería imposible.
Los plagios de Coleridge han producido ríos de tinta, como nos los recuerda Gabriel Insausti, editor y traductor de esta primera Biographia literaria completa y anotada en español. Habiendo leído algo sobre el asunto, tanto lo dicho por Livingston Lowes en The road to Xanadu o por el biógrafo estrella de Coleridge, Richard Holmes, me quedo con la vieja explicación de De Quincey, en su Memoria de los poetas de los lagos:
Con las riquezas de El Dorado desplegadas ante él, Coleridge condescendía a hurtar un puñado de oro de cualquier hombre cuya bolsa envidiara; de hecho, reproducía en el plano de la riqueza intelectual esa propensión maníaca que (es bien sabido) aqueja en ocasiones a grandes propietarios y millonarios y los lleva a cometer actos de latrocinio. El último duque de Anc—- no era capaz de abstenerse de ejercitar esa manía furtiva con artículos tan humildes como unas cucharas de plata; y la ocupación diaria de su piadosa hija, dedicada al cuidado del buen nombre de su padre, era registrar sus bolsillos con la ayuda de un discreto sirviente y devolver los artículos hurtados a sus verdaderos dueños.3
De Quincey insistió que el autor de La balada del viejo marinero, de Kubla Khan, de Christabel, trilogía vista por Borges como la otra Divina comedia, era un millonario de la palabra que no hubiera tenido necesidad alguna de robar a Schelling ni a nadie. Pero es hermoso pensar que Coleridge plagiaba por gusto y por manía, adicto al plagio como fue adicto al opio. Incapaz de contenerse, el propio Coleridge se delata en la Biographia literaria y afirma que él sería incapaz de hacer lo que David Hume, a quien acusa de haber plagiado la Parva naturalia, de Aristóteles. Y acto seguido, plagia. Y es que dijo Wellek que acaso debamos perdonar a Coleridge porque creía en la verdad como un divino ventrílocuo que hablaba por la boca de quien se le daba la gana.
Tan acusado de digresivo e indigesto, el poeta editó muy bien aquello que plagió, y los capítulos XII y XIII, los de Schelling, se leen muy bien, como iluminadora es la página kantiana sobre el genio y el talento, donde Coleridge le hace eco sosteniendo memorablemente la universalidad del genio. Una persona ayuna de formación filosófica, como yo, de no haber sido advertido por tratadistas y prologuistas de los plagios se los habría tragado sin chistar, admirado, además, de la capacidad apologética del poeta.
Más allá del “plagiarismo” de Coleridge y de sus consecuencias, la Biographia literaria es un libro maravilloso, una experiencia que no debe perderse ninguno de los happy few. Es falso que en el libro haya “más literatura que biografía” y sostenerlo indica no haber entendido que Coleridge no tuvo otra vida que la literatura. Esta autobiografía no solo es teórica, pues abunda en ella la experiencia moral, presente en las cartas pseudónimas donde Coleridge cuenta su primer viaje al continente y brillante en lo que fue el núcleo del libro, su complicidad con William Wordsworth (1770-1850), pues la Biographia literaria es la suprema discusión literaria, quizá el más honesto entre los ejercicios de admiración.
“En toda perplejidad hay un componente de miedo”, dice Coleridge ante la obra y la persona de quien fuera su amigo, su rival, su maestro, su hermano mayor, su hermano menor. Y de las diferencias expuestas en la Biographia literaria, en la forma en que ambos inventaron la poesía moderna puede hablarse sin pausa, tomando alternativamente el partido del uno y del otro: ¿quién no quiere leer poesía visionaria y quién no quiere escapar de ella para refugiarse en la quietud del hábito?
Pero la Biographia literaria no solo es poética sino religiosa y política, expresa al Coleridge desencantado hacía rato de la Revolución francesa y horrorizado ante la empresa napoleónica, tal cual lo explicó mejor que nadie ese finísimo analista político que fue De Quincey al hablar de su maestro. Está “más a salvo del oprobio”, dice Coleridge en la Biographia literaria, el “hombre que se opone por completo a los fanáticos políticos y religiosos de su época que el que difiere de ellos solo en una o dos cuestiones, o solamente en grado” (X, 238).
Los decisivos tratados de filosofía que Coleridge soñaba con escribir no se escribieron, y con ello el poeta se arruinó la vida, creyéndose un fracasado sin que esos afiebrados afanes contaminaran su obra: las miles de páginas de marginalia, plagiaria y corrigenda pueden leerlas los curiosos y los eruditos, mientras que los grandes poemas y la Biographia literaria se cocinan aparte pese a su mentalidad, tan estudiada, de note-writing writer. Pudiendo haber sido un gran profesor y un cumplido clérigo unitario, Coleridge creyó que con su destino de poeta y de crítico no le alcanzaría para la posteridad. Tan es así que él, que no vivió (mal y bien) de otra cosa que de literatura, recomienda con ese índice inquisitivo que a ratos, en él, exaspera, que el escritor perfecto es aquel que no vive de las letras sino del honrado pecunio de una profesión honrada o, mejor aún, de la pacífica y laboriosa domesticidad ofrecida por la profesión de párroco.
Dice Coleridge: nada mejor que regresar, por la noche, de trabajar como contador, manufacturero, médico o juez y, tras mirar los rostros resplandecientes de la esposa y de los hijos, dejarlos atrás con la satisfacción del deber cumplido. Entonces –concluye así lo que la Biographia literaria tiene de carta a un joven poeta– el escritor entrará a su estudio y en los estantes de la biblioteca se encontrará con los amigos venerables. En ese momento, cierra Coleridge, “tu mesa de trabajo, con su papel en blanco y su recado de escribir, te parecerá un ramo de flores, capaz de enlazar tus sentimientos y pensamientos con sucesos y figuras del pasado o del porvenir, y no una cadena de hierro” (XI, 309).
La Biographia literaria, me entero en el tomo segundo de Holmes, fue escrita entre abril y septiembre de 1815. Liberó a Coleridge del colapso opiómano de 1813-1814 y le dio la última gran temporada de una vida que no se agotaría sino en 1834. Al libro le fue bien en ventas y de las críticas negativas, la brutal fue la del napoleónico William Hazlitt, su alumno radical y el primero en llamarlo deshonesto, charlatán y apóstata. Coleridge, como Borges pero por razones distintas, dictaba y conocemos bien a Morgan, su secretario, quien nos cuenta cómo lo que empezó por ser ese ajuste de cuentas con las teorías y la fama de Wordsworth, se convirtió en la Biographia literaria, que Holmes encuentra no erudita y pedante sino conversada. Habiendo fracasado como filósofo, Coleridge es un excelente maestro de filosofía, dueño de una capacidad impresionante para dramatizar y popularizar ideas que aparecen –propias o ajenas– como fórmulas algebraicas y se preservan como apotegmas de la religión universal de la poesía.4
Y regreso, para concluir, a la pervivencia de la Biographia literaria en el centro de la tradición crítica. Coleridge, a diferencia de tantos de los profesores y de sus alumnos, no creía que las alturas metafísicas de lo que se llamó después “teoría literaria” en las que él mismo imperó estuviesen reñidas con la “crítica práctica” que para él era, tan sencillo como leer revistas literarias y examinar a los reseñistas, apreciar el fuego de la imaginación crítica, el calor hogareño de la lectura atenta. Además, cuando las teorías son obra de un gran crítico, lo dijo Saintsbury al burlarse de un alumno muy convencido de que lo de Coleridge era un vieux jeux, nunca envejecen. Consideraba Samuel Taylor Coleridge que el crítico debía ser positivo, estimulante, ajeno al espíritu de censura: creía en que la simpatía era la principal prenda del temperamento del crítico. No se equivocó al juzgar a Shakespeare, a Wordsworth, a Lord Byron, a Walter Scott. Se fijó en el entonces ignorado William Blake. Tuvo a la literatura francesa, pese a Pascal, Madame Guyon y Molière, por la putísima Babilonia. Fue el más alemán de los ingleses y sus plagios fueron la ficción crítica de la que nació casi todo lo moderno. ¿Quién no lo ha perdonado, genus irritabile vatum? ~
Notas
1 George Saintsbury, A history of criticism and literary taste in Europe from the earliest texts to the present day. III. Modern criticism, William Blackwood and Sons, 1960, p. 230.
2 René Wellek, Historia de la crítica moderna (1750-1950), II. El romanticismo, versión castellana de J. C. Cayol de Bethencourt, Madrid, Gredos, 1973, p. 176.
3 Thomas De Quincey, Memoria de los poetas de los lagos, traducción y prólogo de Jordi Doce, Valencia, Pre-Textos, 2003, p. 55.
4 Richard Holmes, Coleridge. Darker reflections, 1804-1834, Nueva York, Penguin, 1998, p. 378.
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.