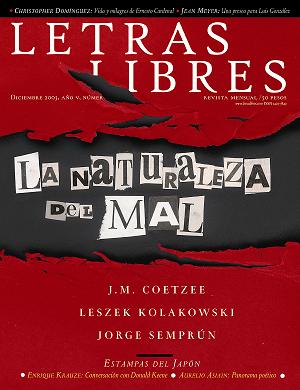Una fotografía memorable muestra al papa Juan Pablo II reprendiendo al sacerdote Ernesto Cardenal, entonces ministro de Cultura del gobierno sandinista, en el aeropuerto internacional de Managua. En esa imagen del año de 1983, que congela dos maneras excluyentes de comprender el catolicismo, el pontífice levanta el dedo índice y Cardenal lo mira con una sonrisa equívoca que no ha dejado de asombrarme desde que vi por primera vez esa fotografía. Veinte años después de esa escena, el poeta Ernesto Cardenal, hasta la fecha sacerdote suspendido por la Santa Sede, publica sus Memorias compuestas de tres tomos: Vida perdida, Las ínsulas extrañas y La revolución perdida, este último aparecido en Nicaragua. Estamos ante un documento de primer orden para la comprensión de las esperanzas y los desvaríos de la cultura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX.
En estas Memorias tenemos, como hacía tiempo no ocurría en la tradición memorialística de la lengua, el autorretrato de cuerpo completo de un clérigo perdido entre los pecadores y de un escritor que transita, gracias a la nitidez de su prosa, de la contemplación amorosa de los alimentos celestiales al elogio de las tiranías terrenales. Antes que poeta y revolucionario, Cardenal se asume como católico, sacerdote y monje; sus Memorias pertenecen esencialmente al acervo eclesiástico de la cultura hispánica. De la Trapa al Concilio Vaticano II, de la vieja derecha nacionalcatólica a la revolución sandinista, la suya es la biografía de un hombre de la Iglesia, en sus relaciones pendulares con el siglo, desde el monacato hasta el ministerio, de la oración en la celda a la predicación pública en la plaza revolucionaria.
La poesía de Cardenal (Granada, Nicaragua, 1925) abunda en aciertos y riesgos. Entre los estrictos Epigramas (1961) y el megalomaníaco Cántico cósmico (1989), Cardenal trajo a la poesía latinoamericana algunas de las virtudes del imaginismo estadounidense y, para hablar sólo de poetas mexicanos, su influencia es visible en Jaime Sabines, Gabriel Zaid o José Emilio Pacheco. A través de unas Memorias signadas por el cristianismo de la espada, sorprende que, cada vez que Cardenal se detiene en una anécdota y la ilustra citando alguno de sus versos, salte a la vista la sosegada y humorística dignidad retórica de su poesía.
Vida perdida (que alude a Lucas 9,24: “El que pierda su vida por mí, la salvará”) narra la educación literaria del poeta, así como los universalmente pueriles escarceos eróticos de la adolescencia. Más allá de la bohemia literaria centroamericana, un tanto empalagosa, al joven poeta le tocaron en suerte como cofrades y protectores, escritores de primer nivel (Carlos Martínez Rivas, Ernesto Mejía Sánchez, Joaquín Pasos, Pablo Antonio Cuadra y José Coronel Utrecho), lo mismo que estudios estimulantes en México en 1943 (donde fue amigo de Elena Garro y Octavio Paz) y en Nueva York. Pero Cardenal no puede sino fechar, en buena fe apostólica, su verdadero nacimiento en aquel día de 1957 en que ingresó al monasterio trapense de Gethsemani, en Kentucky, donde habría de encontrarse con Thomas Merton, el maestro de novicios que decidiría el curso entero de su vida.
Las páginas más significativas de la obra provienen del “Cuaderno del noviciado”, escrito por Cardenal durante aquellos años y recuperado para Vida perdida. Allí nos habla de la suciedad campesina de la Orden, del lenguaje de manos del que se servían los legos para comunicarse, de los productos comerciales que elaboraban los monjes y de las remotas noticias que recibían del mundo exterior. Desde Gethsemani, Cardenal se dibuja a sí mismo como un humorista para el cual la búsqueda sincera de Dios es una faena trabajosa pero amable, sin duda poética:
Aunque no esté escribiendo poesía, el trabajo manual, que incluye limpiar inodoros, es una práctica de estilo, porque la humildad y sencillez de estos trabajos seguramente perfeccionará mi estilo literario, dándome más sencillez, claridad, expresión directa. […] Dice Merton que los monasterios son para vivir ya desde ahora la sociedad fraterna, de igualdad y amor, a la cual la humanidad entera está destinada a vivir en el futuro. Actualmente se hace en condiciones artificiales, como ensayos en un laboratorio. Por eso nuestra vida es anormal, separada del resto del mundo, protegidos por esta muralla de la clausura. Pero esta vida se deberá vivir en forma natural en el mundo, en las familias, las aldeas y los estados. Para esto murió Cristo, para que la sociedad entera viviera esta vida, el reino de Dios en la tierra… (1, 234-235)
A diferencia de otros clérigos revolucionarios, Cardenal no se presenta en principio como un profeta horrorizado ante el dolor y la miseria. En su prosa, como en su poesía, impera un florilegio monástico que pareciera decirnos que el mundo está bien hecho: en tanto que creación divina, vivimos en el mejor de los universos posibles. Sólo quedaría pendiente, nada menos, la completa realización escatológica del reino de Dios. Esa buena fe, ese candor y esa aparatosa ingenuidad es la semilla que Thomas Merton (1914-1968) sembró en su discípulo.
La extraordinaria popularidad que rodeó a Merton en vida ha remitido, pues el catolicismo, dividido entre la vieja Iglesia conservadora y la teología de la violencia revolucionaria, se alejó de las especulaciones ecuménicas y de la disposición gandhiana del trapense. Si hubo un católico en quien encarnó el espíritu de los años sesenta, con toda su audacia, ése fue Merton, un monje que por su capacidad de lectura y de escritura, tan asombrosa como su influencia pública, recuerda a varios de los doctores teológicos. Pero fue Merton uno de los pocos personajes realmente característicos de la Iglesia Católica del siglo XX, y los años del Concilio Vaticano II parecen haber sido inventados para un hombre como él, felizmente dividido entre la contemplación y la acción (como lo definió James Laughlin, su amigo y editor), maestro de espiritualidad e intelectual comprometido, una personalidad cuyas contradicciones cincelan una poderosa armonía y, por qué no decirlo, cierto hálito de santidad.
El autor de La Montaña de los Siete Círculos (1948) le dio fama y fortuna a la Orden de la Trapa, sin abstenerse de predicar su reforma, pues Merton intentó rescatar a la vieja tradición monástica occidental de la acedía y de la rutina, ofreciéndola como un complemento competitivo de la meditación oriental. A su diálogo con el budismo, se sumó la crítica del racismo, la exaltación de los indios estadounidenses, la creencia en la naturaleza evangélica del hippismo, el descubrimiento del Dalái Lama y la prédica de la no violencia. Tratadista y corresponsal compulsivo, Merton fue también un varón enamorado que a punto estuvo de colgar los hábitos por una mujer, a la cual renunció impoluto por respeto a sus votos. En el curso de unas charlas ecuménicas con monjes budistas, Merton murió accidentalmente electrocutado en una habitación de hotel en Bangkok. El cadáver de este pacifista regresó a Estados Unidos en un avión militar que venía de Vietnam. Y en un apunte que puede ir introduciendo al lector en el ánimo del poeta nicaragüense, éste insinúa que —contra toda evidencia razonable— Merton habría sido víctima de un complot de la CIA, oblicuo instrumento del demonio a lo largo de las Memorias de Cardenal.
Cardenal se convirtió rápidamente en algo más que un novicio para su maestro, influyendo en su poesía y participando de sus preocupaciones más audaces. Y fue Merton quien conminó a Cardenal a abandonar el monasterio de Gethsemani para fundar un nuevo tipo de vida monástica. En 1965 Cardenal se ordena sacerdote en un seminario colombiano para vocaciones tardías, y poco después funda, al extremo sur del Gran Lago de Nicaragua, la comunidad de Nuestra Señora de Solentiname. Merton planeaba hacer su primera visita a Solentiname cuando murió. Es imposible saber si Merton habría compartido o aprobado la furiosa conversión “marxista” de su discípulo más querido, pero de sus enseñanzas surgió la esencia monástica del pensamiento religioso de Cardenal: su execración de la vida urbana, eterna Babilonia.
Tengo también apuntado entre mis notas —leemos en Las ínsulas extrañas— que él [Merton] me dijo que creía que la edad cumbre de la humanidad era el neolítico. El mito de la pérdida del paraíso era el recuerdo de esa feliz edad agrícola que todos los pueblos habían tenido. Por ejemplo, los cunas y todos esos otros indios que yo había estudiado aún no habían perdido el paraíso. Éste se perdió cuando se hicieron las ciudades. Lewis Munford era un viejo profeta que había estudiado eso: el mal de las ciudades. Tenemos razón. La ciudad era el gran ídolo también. Era Babel y la idolatría. Las ciudades habían sido hechas por los hijos de Caín, según la Biblia. Y el profeta Amós también siempre estuvo contra las ciudades. Tenemos razón, pues, pensé yo, cuando nos retiramos de las ciudades para vivir en el paraíso: o en Nicaragua en una isla, o en este bosque otoñal bellísimo. (II, 81)
Hijo de una rica familia oligárquica nicaragüense, la misma cuyas donaciones financiarían los primeros años de la experiencia de Solentiname, Cardenal provenía de los remanentes latinoamericanos del nacionalcatolicismo, y su anticomunismo fue cediendo paulatinamente cuando se convenció de que las energías proféticas cristianas sólo podían realizarse en la Teología de la Liberación. Cardenal ingresa al monasterio huyendo de las tentaciones de la carne, pues las mujeres (y el matrimonio) fueron, según confiesa, la tentación de su adolescencia y juventud. El camino revolucionario de Cardenal no fue, como en el caso de otros clérigos de su generación, el trabajo de base con los pobres o la experiencia guerrillera, sino las herejías convivenciales de los años sesenta del siglo pasado, desde el monasterio psicoanalítico de Gregorio Lemercier en Cuernavaca hasta el Jesucristo hippie que se transforma en el rostro de Guevara y acaba por plasmarse en la sábana santa de La Higuera.
Pocas veces ha quedado registrada de manera tan cristalina la naturaleza estrictamente teológica de una conversión cristiana al “marxismo”. En un párrafo que desarma por su candor, dice Cardenal: “Y como aquellos santos que han dicho que de no ser religiosos habrían estado en peligro de ir al infierno, yo digo lo mismo adecuándolo a la mentalidad actual: que habría sido burgués.” (i, 65)
Para salvarse del infierno del capitalismo, Cardenal se convierte en revolucionario, y sus Memorias en una autohagiografía donde el capítulo de su conversión en Cuba es una letanía cuyo tema monástico es la repetición compulsiva de la palabra alegría. Tocará al escritor uruguayo Mario Benedetti, oficiante experto en tantos ritos de iniciación guerrillera, hacer de bautista en una página que vale la pena citar completa:
Me sacó a pasear por las calles Mario Benedetti, que vivía en Cuba. La Habana de noche era una ciudad oscura por no tener anuncios comerciales. Parecía que en la parte alta de los edificios hubiera habido un apagón. También podía parecer triste si para uno la alegría eran los anuncios de neón, las vitrinas de las tiendas, el bullicio, la vida nocturna. A mí me parecía alegrísima. Le dije a Benedetti: “Ésta es la ciudad más alegre que he visto.” Toda la gente andaba bien vestida, y no había unos con un lujo insolente y otros con harapos. Y esto me pareció muy alegre. Por las inmediaciones de los grandes hoteles, las calles estaban llenas de gente, pero no había nadie comprando ni vendiendo nada. Sólo paseaban por las calles. Caminaban despacio y se veía que paseaban, y que nadie corría tras el dinero. No había taxistas acechando a los extranjeros, ni prostitutas, ni limpiabotas, ni mendigos. Y me pareció que una ciudad así debía llamarse una ciudad alegre. Alrededor de esta ciudad no había un cordón de miseria, y me pareció que eso también hacía de Managua una ciudad muy alegre. Muchos dirán que La Habana es triste —le dije a Benedetti—, porque aquí no hay alegría burguesa, pero aquí hay la verdadera alegría. Las ciudades capitalistas parecen muy alegres en el centro, pero para los que no tienen un centavo allí, son un horror. La alegría es sólo para ricos, y esa alegría de los ricos además es falsa y es otro horror. Aquí yo veo la inmensa alegría de una urbe sin pobres, y la alegría de ser todos iguales. Le dije: “Me parece bellísimo. Yo me he retirado del mundo para vivir en una isla porque me repugnan las ciudades. Pero ésta es mi ciudad. Ahora veo que yo no me había retirado del mundo, sino del mundo capitalista. Ésta es la ciudad que le tiene que gustar a un monje, a un contemplativo, a cualquiera que en el mundo capitalista se haya retirado del mundo.” (II, 257-258)
Hombre en fuga, monje (aunque no pasó del noviciado) que huye del demonio, Cardenal encontrará en la Revolución Cubana un segundo nacimiento y en La Habana un segundo monasterio, llamado a expandirse sobre la faz de la tierra y a clausurar tras sus puertas a la humanidad entera. Esta execración de Babilonia, escrita por un individuo cuya principal experiencia urbana había sido la provinciana ciudad de México del medio siglo, es una página antológica entre las muchas que se han escrito presentando a la justiciera pobreza evangélica como negación de la modernidad. Y acto seguido, Cardenal llama a confesión a los pecadores, es decir, a aquellos disidentes cubanos que habían sobrevivido a las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (umap) y que estaban dispuestos a testificar que los rigores de aquellos “campos de concentración” (II, 258) eran soportables y hasta edificantes. Manipulando testimonios a placer, criticando fruslerías —como el derecho conculcado de los jóvenes a llevar la greña larga— o reproduciendo sandeces —la gregaria felicidad de los homosexuales presos—, Cardenal escribe su elogio del pequeño Gulag isleño.
La perversidad de Cardenal es, como sus letanías evangélicas, de una naturaleza específicamente clerical: al “criticar” al régimen cubano, escoge el testimonio de quienes han sido, para utilizar una palabra cara a la fraseología revolucionaria, “quebrados” por la tortura física y psicológica, saliendo de las ergástulas convencidos de la bienaventuranza de la Revolución. Del convento al campo de concentración, como vemos, sólo hay un paso: tanto Gethsemani como las umap son, para Cardenal, estados monásticos de perfección dispuestos para la edificación del novicio, ordalías en el espinoso camino de su renuncia cristiana, formas de la alegría. Estas páginas canallescas fueron escritas en 1969, cuando la naturaleza concentracionaria del régimen cubano ya no era ningún secreto: el simpático monje beatnik se había convertido en capellán del presidio castrista.
En este punto de las Memorias, la economía dramática exigía de la aparición de Fidel Castro, quien, trasvestido en Mefistófeles, dedica algunas horas de su tráfago infernal a apuntalar la conversión del Fausto nicaragüense, explicándole la identidad del cristianismo y del comunismo, falsos contrarios cuya empatía originaria sólo es visible al comparar su terrenal dominio con la anhelada Ciudad de Dios. Paseando por el malecón habanero en el automóvil del Comandante, Cardenal afina la naturaleza de su pacto: Fidel es al mismo tiempo el gobierno y la oposición en Cuba, el principio del poder y el ángel de la negación, esa fuerza, en fin, que siempre quiere el mal y acaba por practicar el bien.
Tras bañarse en las purificadoras aguas del Jordán castrista, el universo adquiere para Cardenal las dimensiones de una gigantomaquia medieval, plagada de desastres, de epifanías y de mártires. En la rancia tradición de interpretar las catástrofes naturales como señales divinas, Cardenal no tiene empacho en ponderar el terremoto del 22 de diciembre de 1972 en Managua, pues destruyó aquella Babilonia y permitió “una Navidad sin comercialización ni consumismo, en la que la tragedia hizo, al menos temporalmente, a todos iguales; y fue por lo tanto también una Navidad verdaderamente cristiana”. (II, 321) Tampoco están ausentes en el relato las estampas que remiten al venerable culto de las reliquias, como cuando los muchachos sandinistas desenterraron a una enfermera martirizada por la Guardia Nacional y le llevaron en procesión el cadáver (“que ya hedía mucho”, II, 335-336), a un cura adicto, quien hizo ante aquellos restos putrefactos “una de las misas más bellas de mi vida”, según cuenta un alborozado Ernesto Cardenal.
Por Solentiname, sitio de visita obligada, desfilará la corte de los milagros de la izquierda de los años setenta, desde aquel Julio Cortázar monstruosamente rejuvenecido por la Revolución hasta los últimos hippies, un sinfín de iluminados y aventureros, todos ellos hospitalariamente recibidos por el sonriente heresiarca de la comunidad, quien no tiene empacho en admitir que ninguno de sus catecúmenos conservó la vieja fe católica. A cambio, Cardenal tiene motivos más poderosos de fervor, y se alegra de haber hecho de Solentiname una escuela de mártires sandinistas. Pero en Las ínsulas extrañas, Cardenal va un tanto más lejos y los años de Solentiname registran un momento clave en la heresiología de la Iglesia Católica en América Latina: la conservación de ciertas reglas monásticas, la misa transformada en un comentario comunitario del evangelio o la inclusión, en el canon apostólico, de nuevos textos sagrados (Lenin, Mao, Guevara) serán vistos con interés por los futuros historiadores de la religión.
Anastasio Somoza, uno de los más tristemente célebres señoritos de horca y cuchillo que han azotado América Latina, gobernaba Nicaragua hasta que fue derrocado en julio de 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre los conspiradores sandinistas se encontrará un activo, ingenioso y valiente padre Cardenal, quien sumará su nombre al espeso linaje de los curas, frailes y monjes revolucionarios latinoamericanos. Escudado en su triple prestigio de sacerdote, poeta y familiar renegado de la oligarquía, Cardenal utilizará Solentiname, corriendo cada vez mayores riesgos, como santuario de los sandinistas. La Guardia Nacional acabará por allanar y destruir la comunidad, poco antes de esa insurrección victoriosa que elevará a Cardenal al Ministerio de Cultura.
El tono autohagiográfico de estas Memorias, sostenido con garbo doctrinario a lo largo de tantas páginas, es una variante latinoamericana de la Leyenda dorada. En el centro (y en todas partes) del libro está el Cardenal iluminado por la Buena Nueva, que habla de su vida perdida para el mundo (burgués) con la vanidad de quien se cree carne divina, libre de los errores y de las tentaciones, ajeno a todo cuanto sea la autocrítica o el examen de conciencia. A este sacerdote, una y otra vez, lo socorren los milagros cotidianos y sin ningún pudor ve la auxiliadora mano de Dios en los goles que anotaba de muchacho lo mismo que en su cuenta bancaria, providencialmente abonada (uno diría que por sus amigos ricos de Managua) cada vez que la quincena se agota y Solentiname necesita de recursos frescos en su calidad de Nueva Jerusalén. A la beatería medieval del relato se suman los tópicos más expresivos del kitsch revolucionario latinoamericano, así como la exhibición de la más grosera ignorancia del abc del marxismo al que Cardenal dice haberse convertido. Estas Memorias prueban que la Teología de la Liberación tuvo o poco nada que ver con la trágica y rica historia del marxismo occidental: fue un avatar casi endogámico en el viejísimo cronicón de las herejías igualitarias y evangélicas del cristianismo. Cuando Cardenal habla del Chile de la Unidad Popular, del Perú del general Velasco Alvarado o de los orígenes de la insurrección sandinista, su cultura política sólo le alcanza para entonar un cántico donde la complejidad del mundo queda reducida a la simpleza primitiva de una batalla entre los pobres y los ricos.
Este clérigo puritano, que amenazó a los habitualmente ebrios comandantes sandinistas con derramar el alcohol por las alcantarillas a la manera del ayatola Jomeini, debió de sentirse brutalmente decepcionado, no ante la derrota electoral de los sandinistas en 1990 (pues la democracia le es teológicamente ajena), sino ante la corrupción y el latrocinio que acabaron por hundir al régimen revolucionario. A reserva de leer La revolución perdida, tercera parte de la saga, es creíble pensar que Cardenal, tras corroborar que los sandinistas no resistieron al embrujo de Mamón y a la seducción de Babilonia, considere que su revolución sólo está transitoriamente extraviada en el pecado y que la fe de los profetas volverá a crear uno, dos, tres monasterios.
Juan Pablo II, para comprensible escándalo de los teólogos conservadores, ha dicho que el infierno es una abstracción, un estado del alma, un no-lugar. Cardenal, cuya fe (si es que ello es relevante) en un Dios salvador, omnipotente y todopoderoso, es absoluta, cree que el infierno existe sobre la tierra, visible en la electricidad y en el trasiego de las ciudades, en los mercados públicos y en la circulación del dinero. La sonrisa, entre helada y beatífica, con la que Cardenal miraba al Papa en el aeropuerto de Managua acaso exprese esa diferencia teológica que quizá sólo sea de matiz, una hiriente minucia que no impide que el monje de las antípodas, pese a todo, se siga sometiendo a la autoridad de ese vicario de Cristo cuyo perdón sigue solicitando.
Ernesto Cardenal mismo conoce el valor de su sonrisa y la entiende como el principio de partición entre el estado monástico y la infernal vida de los otros. Todo redentor es un misántropo. Narrando en Vida perdida sus primeras horas fuera del monasterio de Gethsemani, dice Cardenal:
Veía en las calles a la gente como loca. Noté al mismo tiempo que yo inspiraba desconfianza o recelo. Después entendí que sería porque estaba pelado al rape y habrían pensado que habría salido de un presidio o algo semejante. Y otra razón de la desconfianza sería porque estaba sonriendo. La inefable sonrisa de la trapa. Cuando me acercaba a alguien para preguntar por una dirección, por un precio, yo noté el contraste entre los rostros serios o adustos y mi expresión risueña. Sentía que trataban de esquivarme. Y entonces yo traté de acercarme lo menos posible a la demás gente. (II, 248) ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.