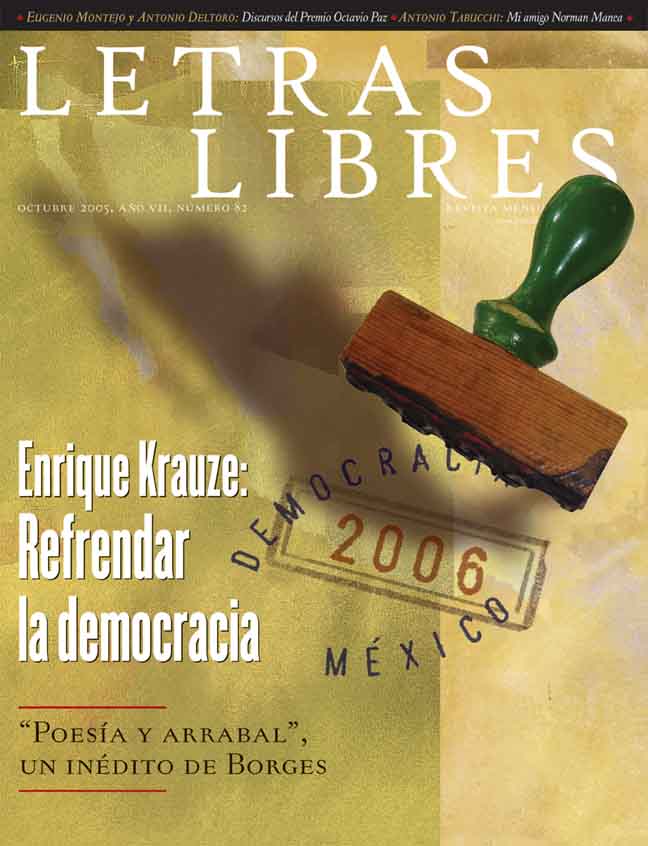Iban a Cuckoo’s por comida frita. Tan pronto como los clientes se sentaban, unos garroteros los recibían con canastas de hush puppies —unas bolas macizas de harina de maíz doradas en la freidora. El menú ofrecía un surtido de platos llenos de filetes de pescado frito, camarones fritos, colas de langostinos fritas u ostiones fritos, cada uno acompañado de una montaña de papas fritas. También venían con una guarnición de ensalada de col, que los cocineros de Cuckoo’s no habían hallado el modo de freír todavía.
En el menú aparecían algunos alimentos asados a la parrilla, que de vez en cuando eran ordenados por ancianas en la infeliz cola de grupos más grandes, turistas aguafiestas o alguna secretaria a dieta del distrito comercial. En general la gente preocupada por el colesterol no entraba a Cuckoo’s; de hecho, le parecía a Simon que no se la veía nunca por Nueva Orleans.
Revestido con paneles de madera, redes de pesca colgando por todo el techo, estrellas de mar de plástico, trampas de cangrejos y timones de barco, Cuckoo’s estaba situado en la Calle Bourbon. En la esquina había un club de jazz donde una banda Dixieland tocaba con desgano las mismas piezas (Do You Know What it Means to Miss New Orleans, Basin Street Blues, When the Saints Go Marching In) una y otra vez para visitantes embelesados. Al lado había una tienda de regalos cuyo aparador mostraba cristalería curva destinada para servir cocteles "Huracán", calcomanías en apoyo al equipo de futbol americano de los Santos y una selección de camisetas, de las que las más nuevas hacían referencia a una exposición itinerante de los tesoros del Rey Tutankamon, recientemente exhibida en el Museo de Arte de Nueva Orleans: llevaban impresas dos cabezas idénticas del Niño Rey a nivel del busto, flanqueando la leyenda Hands Off my Tuts.
Aunque cada noche salía del trabajo oliendo como un hush puppy de setenta kilos, Simon se sentía afortunado por haber encontrado un trabajo de mesero en Cuckoo’s. Tenía dieciocho años y después de trabajar los turnos del almuerzo de lunes a viernes sacaba unos doscientos dólares. Su único gasto mensual importante era una renta de ciento diez. Se sentía rico, con un enorme ingreso disponible para cuentas en bares, comidas fuera, cigarros.
Tan pronto como lo contrataron, Simon advirtió que los empleados en Cuckoo’s reflejaban a la población de Nueva Orleans de la época: un poco más del cincuenta por ciento eran negros. La mitad negra incluía a todo el personal de cocina (excepto el chef, quien era el dueño del lugar) y a casi todos los garroteros y los abreostiones. Todos salvo dos de los meseros eran blancos, así como los cantineros, cajeros y las anfitrionas. En dos meses, Simon no había visto ni un solo cliente negro en Cuckoo’s.
Cuando era niño, los profesores de la escuela pública de Simon en Nueva York desaprobaban la segregación (pretendiendo que ya no existía), proferían lugares comunes sobre la igualdad de los negros (a una aplastante mayoría de alumnos blancos) y trataban a Martin Luther King como un santo (ya asesinado). Hijo de una sobreviviente del Holocausto, Simón reaccionaba con simpatía pavloviana ante cualquier caso de opresión racial.
Para entrenarse como mesero en Cuckoo’s trabajó como garrotero durante dos días y fue puntualmente promovido. Sin embargo, cuando le preguntó a Lamar, quien preparaba sus mesas, por cuánto tiempo había sido garrotero, el adolescente largo y de pómulos altos le contestó: ocho, nueve meses.
• • •
Con todo y su educación liberal, Simon nunca había conocido a ningún negro, o al menos no muy bien. De chico tuvo un amiguito llamado Albert que lo besó una tarde en el cine. Ésa era una historia, en todo caso, que su madre le contó, pero había sucedido hacía tanto tiempo que Simon apenas si se acordaba del rostro del niño, mucho menos del beso. Además, la madre de Simon acostumbraba a confundir las cosas, de vez en cuando incluso mezclaba algún incidente contemporáneo con uno de su propia niñez en Polonia.
En la secundaria a veces almorzaba con un compañero de clase llamado Malvine, cuya combinación de elegancia carismática, dominio de la lengua y vestimenta pulcra le valieron el apodo de "Sidney". Pero la relación nunca fue más allá de esos almuerzos. Ninguno de los dos chicos invitaba al otro a su casa; ninguno sabía donde vivía el otro, ni si tenía a sus dos padres vivos o si tenía hermanos.
En la preparatoria Simon estaba loco por Angela, una reina de su salón que, a los quince años, usaba zapatos de tacón, vestidos de rayón brillante y maquillaje de alto grado de dificultad, con colores mezclados en las mejillas y párpados. Al lado de ella, Simon se había sentido en el mejor de los casos como un niño y en el peor como un troglodita, y había sido demasiado tímido para decirle mucho más que "buenos días". Votó por ella para presidenta de la generación. En su discurso de candidatura, Angela había prometido llevar la "experiencia negra" al programa escolar. A juzgar por su bajo índice de votación sólo los alumnos negros y Simon le dieron alguna importancia a su agenda.
• • •
Simon estaba sentado en una mesa doblando servilletas como abanicos en preparación para el turno del almuerzo. En vez de poner las mesas, Lamar estaba dándose zapes con Shanique, una chica que preparaba ensaladas cuyo diente delantero derecho tenía una corona de oro con la forma de una estrella recortada en medio. Aun cuando uno de los golpes de Lamar por poco le tumba a Shanique el gorro de plástico, ella consideraba el combate como algo cómico: se carcajeaba.
—Oigan —dijo Simon, para la evidente sorpresa tanto de Lamar como de Shanique—, ¿por qué se pelean?
Ante la pregunta de Simon, la escaramuza se terminó abruptamente.
—Le doy dinero pa’ ensayar en la banda —dijo Lamar— y va y se lo gasta en lápices labiales.
—¿Eso hiciste? —preguntó Simon.
La nervuda Shanique lo miró con los ojos entrecerrados y una sonrisita medio burlona y desafiante.
—Eso mero —dijo con una voz de flauta en tono agudo.
—¿Por qué? —preguntó Simon.
—Quería el lápiz labial —trinó Shanique.
Simon los miró a ambos con ecuanimidad.
—¿Por qué no se piden disculpas, se dan un beso y hacen las paces?
El comentario provocó que Shanique se atacara de la risa. Lamar miró a Simon como si hubiera llegado al restaurante en una nave espacial.
—No jugamos esa mierda de pedir disculpas —dijo con una sonrisa altanera.
• • •
Al día siguiente, antes de la llegada del primer cliente, Simon acomodaba los saleros y pimenteros mientras que Lamar llenaba vasos de agua.
—No eres de por aquí —dijo Lamar.
—No —le dijo Simon—. Llevo seis meses en Nueva Orleans. Soy de Nueva York.
—Carajo —dijo Lamar—. Si eres de Nueva York, ¿qué haces aquí?
—Nueva York se te puede venir encima —le dijo Simon—.
Quería ver cómo es la vida en otros lugares.
—Cuando estabas en Nueva York, ¿estuviste en el Bronx?
Simon se dio cuenta de que Lamar estaba pensando en películas de policías con pistolas flamígeras a la caza de narcos entre los edificios abandonados.
—Claro —dijo—. A cada rato. Mi abuela vive ahí.
En efecto ahí vivía, cerca de la última parada del tren D, en un tranquilo barrio de clase trabajadora poblado por judíos ancianos y albañiles irlandeses ilegales.
—Claro —dijo.
—¿Llevabas un arma y esa mierda?
La idea le atrajo a Simon.
—No por donde vivía —dijo—. Sólo cuando iba al Bronx.
—Para protegerte y esa mierda.
—Exacto —dijo, encendiendo un cigarro sin filtro y dejándolo colgar de un lado de su boca.
Lamar se reclinó para atrás en su silla.
—¿Qué fierro traías?
Simon hizo una pausa. No se esperaba una pregunta tan difícil.
—Una .22 —dijo finalmente—. Una chiquita para que cupiera en el bolsillo de mis pantalones.
Lamar se rió.
—Nigger, nunca has visto ningún fierro —dijo.
Simon se rió también, aunque no muy seguro de que había sido incluido en el chiste. Después de esa conversación, Lamar y el resto de los negros en Cuckoo’s empezaron a llamar a Simon "Nueva York".
• • •
A fin de tomar el autobús para el trabajo, Simon pasaba por una serie de casas de una planta en mal estado, con tablillas de madera, una franquicia de Popeye’s Fried Chicken, una funeraria y un local llamado Vee-Jay’s Get ‘Em and Hit ‘Em Package Liquors. Vee-Jay’s era una combinación de bar con licorería que, a juzgar por las letras carcomidas en la pared, había estado ahí unos cincuenta años. Al esperar el autobús, Simon veía a ancianos encorvados salir por la puerta del local, con pachitas asomando de sus bolsillos traseros. La rocola emitía canciones de hacía dos o tres décadas: I wanna ‘tell you ‘bout ooh poo pah doo… sittin’ in la la waitin’ for my ya ya… drinkin’ wine, spodee-odee, drinkin’ wine…
Una vez, Simon se descubrió de manera distraída mirando fijamente a un joven alto. Llevaba puestos unos jeans, una camiseta amarilla y unas gafas de sol. Tenía un cerillo de madera en la boca y un peine de plástico atorado en las cumbres de su afro. Advirtió a Simon mirándolo, asintió con la cabeza y en una voz apenas perceptible dijo "Todo bien".
Después de este incidente, Simon empezó a mirar frecuentemente a los negros a los ojos, actividad que los blancos evitaban escrupulosamente en las calles de Nueva York. A veces éstos asentían con la cabeza y le farfullaban "Todo bien". Otras veces él asentía con su propia cabeza y también mascullaba "Todo bien".
Una noche, como a las tres de la madrugada, Simon, el único cliente en la Taberna Driftwood de la Avenida Elysian Fields, vio entrar a un joven negro con una chaqueta de beisbol y acercarse a la tabernera gorda y rubia.
—Buenas noches —dijo—. ¿Cómo está usted?
La mujer le dio una calada profunda a su cigarro y preguntó
—¿Qué se te ofrece?
—Necesito ponerle dinero al parquímetro y me doy cuenta de que no tengo cambio —dijo el joven—. ¿Tendría la bondad de cambiarme un dólar? —preguntó, mientras alzaba en la mano el billete nuevecito como una bandera blanca.
—No tengo nada de cambio —dijo ella, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho.
—Gracias de todos modos —dijo el joven.
En el momento en que la puerta se cerró detrás de él, la mujer añadió "No para ningún pinche negro".
• • •
Isaac, uno de los dos meseros negros en Cuckoo’s, tenía el cuerpo de un fullback, la cara redonda con un bigote de Clark Gable y una cabellera alisada con pomada y el uso de una media. Gozaba de muchísima seguridad, ante todo física, una comodidad imperial en su propio cuerpo. Su manera de abordar a las mujeres sugería que compartían con él un secreto: que a media noche podía encontrar a cualquiera de ellas esperándolo en una habitación con poca luz, con un baby doll de seda en una cama king-size.
Simon, quien sostenía torpemente las charolas, envidiaba que la mayoría de las mujeres implícitamente le hicieran el juego a Isaac. Incluso Lucinda, la gerente oxigenada —que acostumbraba a tratar a todos los empleados como si fueran sus esclavos y Cuckoo’s su Tara— se ponía repentinamente a dar vueltas coquetamente alrededor de Isaac, haciéndole ojitos y contoneándose en sus tacones.
Cuando terminaba de acomodar sus mesas, en espera de los primeros clientes, Simon a menudo se paraba en la parte trasera del restaurante cerca de la máquina de cigarros, garabateando en una libreta de bolsillo. Un día Isaac le preguntó qué escribía y Simon le contestó que estaba haciendo notas para un poema. Isaac asintió y se ocupó nuevamente de sus cosas.
Unos días después, antes de que empezara el almuerzo, Isaac le preguntó:
—Oye, Nueva York, ¿cuánto te pagan por escribir los poemas esos?
—Nada —admitió Simon—. Algún día quizá me publiquen uno.
Isaac alzó la ceja.
—O sea, que andas escribiendo esa mierda y ¿no te pagan ni un centavo?
—Todavía no —dijo Simon—. No lo hago por dinero. Lo hago para expresarme, para conservar mis pensamientos y mis experiencias. Es una liberación.
Por unos instantes Isaac se le quedó mirando a su colega.
—Lo que necesitas es un poco de amor, muchacho.
• • •
El diagnóstico de Isaac no pudo haber sido más acertado. De entre varias mujeres, Simon soñaba con Shanique, la chica que preparaba ensaladas, que a pesar de medir menos de uno cincuenta y pesar unos cuarenta y cinco kilos, movía por toda la cocina tambores de aderezo de la mitad de su peso y los alzaba a una barra de metal.
Con frecuencia se masturbaba épicamente mientras se imaginaba luchando para sacar de su grácil figura la bata blanca que usaba para trabajar, empujando con la lengua entre sus gruesos labios sobre su diente de estrella, bajándole el apretado pantalón a cuadros de su prominente trasero: duro, redondo e irresistible como una sandía sugar-baby partida a la mitad en el Mercado Francés. Por alguna razón, en la fantasía el gorro de plástico que remataba su uniforme permanecía en la cabeza.
—¿Lamar es tu novio? —le preguntó Simon.
Lo miró de reojo desde las ensaladeras de plástico transparente, que llenaba con lechuga romana que había cortado con un cuchillo dentado de treinta centímetros.
—¿Por qué quieres saber? —chirrió.
—Bueno —dijo Simon—, la forma cómo andan pegándose, parece como si estuvieran enamorados.
—No hagas mucho caso —dijo ella—. Es mi primo.
Metiéndose atrevidamente Simon le preguntó
—¿De quién estás enamorada?
Ella soltó una risita y lo miró a los ojos.
—No te preocupes —dijo—. Un día de éstos nos vamos a la cama.
Simon dejó de respirar por un momento.
—¿Cuándo? —preguntó.
—Cuando yo lo diga —le aventó un tomate cereza a la cara y volvió a su lechuga—. Vete —le dijo.
• • •
Era domingo, la tarde de uno de los Tazones —el de las Rosas, el del Azúcar, el del Algodón; Simon no tenía idea. Aficionados de todo el Sur habían venido especialmente para ver el partido en el Superdome.
—¡Muchacho! ¿Tienen de los ostiones ésos? —preguntó un hombre con dientes parduscos y una barba rojiza de dos días. Llevaba puesto un rompevientos azul y una gorra de beisbol con el logotipo de Caterpillar en la frente. Estaba sentado en una mesa redonda con cinco de sus compatriotas: todos con sobrepeso, las mejillas rojas, sin afeitar, devorándose los hush puppies que Lamar les había llevado. Ninguno se había quitado ni el rompevientos ni la gorra.
—Claro que tenemos —dijo Simon.
—Tráeme una docena de esas madres —dijo el hombre. La mayoría de sus amigos pidieron lo mismo, menos el más gordo, que optó por una entrada de langostinos fritos.
—¿Tienen de esa cerveza Dixie? —preguntó uno de los hombres, con el buche cubierto de migajas de hush-puppy.
—Sí tenemos —dijo Simon.
—¿En las botellas ésas de cuello largo?
—Sí, señor.
—Tráenos unas.
—Y sigue trayéndolas.
A las doce y media el restaurante estaba repleto; para la patada inicial a las dos ya estaría vacío. Al abreostiones se le habían acumulado las órdenes y los hombres en la mesa de Simon habían pasado a un par de cervezas más y otra canasta de hush puppies antes de que les sirvieran su comida. Mientras tomaba la orden en otra mesa, Simon vio a Barba Roja ladrarle a Lamar: "¡Muchacho! ¡Dónde carajos están mis ostiones!"
—Ahorita, ya le dije a su mesero —dijo Lamar.
—¡Pues dile otra vez! ¡Ya! ¡Hay que llegar al juego!
—¡Ahorita es ya, muchacho! —dijo el compañero más gordo a través de un bigote cubierto de grasa. ¡Pero ya!
Simon llegó a su mesa.
—Los ostiones están a punto de llegar, caballeros —dijo.
—No los queremos a punto de llegar —dijo Bigote Grasiento—. Los queremos en la mesa, ¿entiendes, muchacho?— Sus amigos se rieron en asentimiento. Barba Roja añadió, batiendo las palmas: ¡Toot sweet!
—Voy por ellas —dijo Simon—. ¿Otra cerveza?
Esos especímenes se aparecían en Nueva Orleans cada vez que había un partido importante de futbol americano. Invariablemente se daban sus ínfulas y dejaban propinas microscópicas.
Cuando Simon le pidió al cantinero más cerveza, el abreostiones, al otro lado del bar, le hizo una señal de que su orden estaba lista. Lamar le dio un golpecito en el hombro.
—Te cubro —le dijo.
—Gracias, Lamar —dijo Simon. Puso todas las Dixies de cuello alto en una charola y se las sirvió a los fanáticos. Para cuando terminó, Lamar llegó con los ostiones, ordenó los platos decorados con hielo picado, galletas saladas en envolturas de plástico y recipientes de papel blanco con salsa de coctel premezclada.
Tan pronto como empezaron a tragarse los ostiones Barba Roja explotó.
—¡Muchacho! —gritó, tan fuerte que los clientes de las mesas de alrededor alzaron la vista de sus platos. Simon dio un salto y con un puño velludo Barba Roja le agarró su camiseta por el cuello.
—¡Ahora sí te voy a partir la cara! —gritó.
—¿Cuál es el problema? —preguntó Simon en una voz ahogada.
—¡Esta mierda por poco me quema la boca! —escupió Barba Roja, que después de un largo instante soltó a Simon y levantó la salsa que había causado el problema.
Simon se dio cuenta de que ni la camaradería ni la aplicación habían entusiasmado a Lamar para servir los ostiones.
—¿Te crees muy gracioso, muchacho? ¿Querías matarme?
—Así es como nos gustan los ostiones en Nueva Orleans —dijo Lucinda, la rubia oxigenada, que llegó a la mesa justo a tiempo para salvarle el pescuezo a Simon, quizá literalmente—. Frescas y picantes.
Su tono provocativo y el excepcional escote que proyectaba su vestido verde apretado tuvieron un efecto apaciguador en el grupo de turistas.
—¿Por qué no le agregas un poco de cátsup si está tan picoso para ti, cariño? —sugirió—. La próxima ronda de cervezas va por cuenta de la casa.
Los seis hombres le agradecieron efusivamente.
Simon se alisó la camisa blanca y la corbata de moño. Espió a Lamar en el área de meseros, que apenas si podía contener una sonrisita burlona en el rostro. Una vez más Simon se preguntó si había sido incluido en el chiste.
• • •
Al día siguiente Lamar le preguntó a Simon:
—Nueva York, ¿eres hebreo, no?
—¿Quieres decir que si soy judío?
—Sí
—Así es. ¿Por qué?
Lamar sonrió.
—Por nada— dijo.
Pero se le quedó viendo con la cabeza inclinada hacia atrás, como si por fin hubiera resuelto un enigma que lo había desconcertado por mucho tiempo.
Una hora más tarde, en el punto álgido del almuerzo, Simon entró a la cocina y gritó: "Sale, una crema de camarón y un plato de langostinos".
Rondell, uno de los cocineros, de barba rala, tiró un tazón de sopa sobre la mesa.
—Aquí está tu crema, judío —dijo.
Detrás de él, un colega, Clayton, con un par de tenacillas de metal, recogió un montón de papas de una freidora, las puso en un plato y lo pasó adelante.
—Dale su plato al judío, bro —dijo.
La voz de flauta de Shanique sonó.
—¿Estás esperando alguna ensalada, judío?
Simon tensó la mandíbula, puso los platos en una charola y los sacó rápidamente al comedor y sus clientes expectantes. Pronto estuvo de regreso en la cocina.
—Sale —dijo—, un plato de pescado y una baguette de ostiones.
Con los ojos encima de Simon, Rondell le dijo a Clayton:
—El judío quiere un plato de pescado y una baguette de ostiones, primo—.
Clayton contestó:
—Plato de pescado y baguette de ostiones para el judío.
Los demás cocineros se rieron en pequeñas y guturales carcajadas, algunos de plano doblados de risa. Los meseros entraban y salían, sin prestar atención al intercambio de palabras.
—¿Por qué me están llamando judío? —preguntó Simon, resoplando.
—Bueno, pues eres un judío, ¿no? —preguntó Rondell. Se rascó la frente por debajo de la gorra de plástico.
—Eres un hebreo —dijo Shanique—. No lo niegues.
—No estoy negando nada —dijo Simon—. Pero mi nombre es Simon. No judío.
Como si hubiera sido el remate de un chiste desternillante, el comentario provocó carcajadas tumultuosas en todo el personal de cocina. Clayton le tendió dos platos a Rondell, quien los colocó sobre la barra, sacudiéndose de risa.
—Ahí va tu comida, judío —dijo, y sus convulsiones lanzaron un filete de pescado de su plato al suelo.
—El pescado se cayó —dijo Simon.
El chef blanco, que había estado parado impasiblemente todo el tiempo, vio que su intervención era necesaria.
—Recógelo, ponlo en el plato y llévalo afuera —dijo—. Ahora mismo.
En su imaginación, Simon vio un noticiario turbador que mezclaba secuencias de la marcha de Selma y las cámaras de gas de Buchenwald, el Dr. King pregonando en un micrófono y las pilas de cadáveres judíos que contenían a los parientes de su madre. Se arrodilló para recuperar el filete y, fulminando con la mirada a los cocineros, lo puso descuidadamente en el centro de su plato. Rojo de la ira, salió al comedor a servir la comida sucia; y las puertas abatibles de la cocina se cerraron tras de él.~