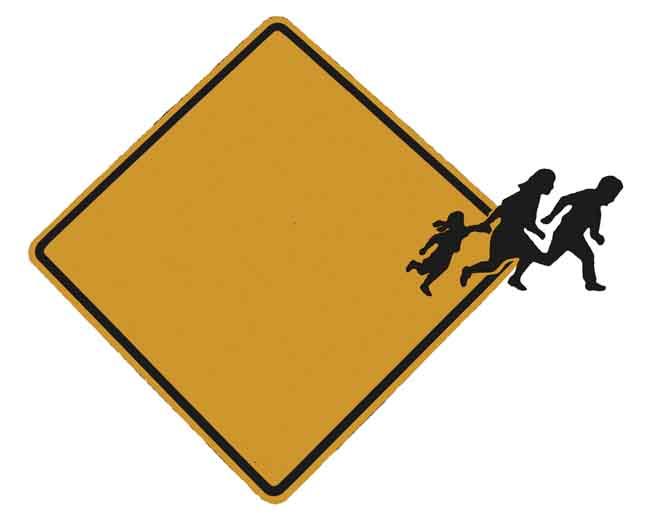Las palabras arden
Ante la reciente muerte de Gonzalo Rojas en su natal Chile, es justo subrayar que tenía dos cualidades que, por desgracia, no suelen ir juntas en el mundo intelectual: era un poeta de originalidad e intensidad excepcionales y, al mismo tiempo, un hombre sencillo, sin envidias y de una gran simpatía natural. Lo traté varias veces, en diferentes partes del mundo y por varios motivos. La primera data de hace medio siglo y ocurrió en un contexto que es hoy histórico.
En 1962 fui invitado por Gonzalo al Segundo Encuentro Internacional de Escritores en la Universidad de Concepción, que él organizaba. Yo había leído su –por entonces– único libro, La miseria del hombre(Valparaíso, 1948) y había quedado impresionado por otros textos como el notable “Vocales para Hilda”, homenaje a su compañera. No habíamos tenido, sin embargo, contacto personal. Creo que era la primera vez que pisaba Chile y fue una experiencia deslumbrante: conocí a Carpentier, Carlos Fuentes, Mario Benedetti, Claribel Alegría, Allen Ginsberg y tantos otros que todavía recuerdo o ya olvido; escuché al físico italiano Giampietro Puppi, al Premio Nobel Linus Pauling, científico pacifista y utopista hablándonos sobre los riesgos materiales y morales de la amenaza nuclear, y al historiador norteamericano Frank Tannenbaum (con quien Fuentes y yo nos trenzamos en una furiosa polémica); asistí a un multitudinario recital de Neruda y comimos con él y otros esas delicias marinas que había celebrado muchas veces en sus odas.
Al margen de lo anecdótico, estos encuentros (que, como se realizaban en enero, eran llamados por Gonzalo “eneros ardientes y polémicos”) cumplieron una función fundamental en la vida cultural hispanoamericana cuando estábamos justo al borde de esa gran modernización de nuestra novelística que todos conocemos. Recuérdese que 1962 fue el año de El siglo de las luces, Los funerales de la Mamá Grande y La muerte de Artemio Cruz. La Revolución cubana, recién comenzada, era todavía una ilusión colectiva, que nadie podía imaginar se convertiría en su propio fantasma y luego en una especie de cadáver viviente e insepulto tras medio siglo. Corrían nuevos vientos –o así lo creíamos– y alentábamos la esperanza de que nuestra vida política podía moverse en la misma dirección que nuestra literatura, que había abierto de par en par las puertas de la libertad y la imaginación creadoras. En los encuentros de Concepción se revisaba el pasado y se exploraba el futuro, que pronto iban a ennegrecer las dictaduras militares del Cono Sur. Como organizador de ellos, Gonzalo fue uno de los artífices de esa notoria pero frágil expectativa que tantos compartían; él mismo, un tiempo después, sufriría una honda conmoción moral e ideológica al descubrir que los críticos Lukács y Fischer no eran suficientemente ortodoxos como para un curso universitario que pensaba dictar en Alemania Oriental. Presidía con serenidad nuestras apasionadas sesiones y nos dejaba discrepar y agitar el ambiente con el más amplio respeto y comprensión de nuestros puntos de vista, pero sobre todo con el mayor respeto por lo que pensábamos; tenía una de las grandes virtudes del anfitrión: nos hacía sentir que, siendo parte de un grupo muy numeroso y disímil, cada uno de nosotros éramos centrales para que todo funcionase bien. Gracias a él muchos intelectuales se conocieron en persona, supieron hacia dónde marchaban sus obras y hacia dónde evolucionaba nuestra creación.
Si su contribución como animador de los Encuentros fue decisiva, la suya como poeta fue sustancial, porque, lentamente (es el caso típico del late bloomer), se convertiría en una de las voces fundamentales dela poesía continental post-nerudiana, al lado de su compatriota Nicanor Parra, un poeta completamente distinto pero no menos original. Es curioso que, conforme avanzaba, su obra parecía la de un poeta cada vez más juvenil y vibrante. Todo en ella aparece cargado con una vivacidad y una energía inigualables. Otro rasgo que la distingue es paradójico: el de hacer el mundo más radiante sin, por eso, hacerlo menos enigmático; por eso nos hace sentir que, de algún modo secreto, ya sabemos lo que en verdad no sabemos. Para él, la poesía es sobre todo un sistema de conocimiento, una manera de pensar que no sigue las reglas de ningún otro y que consiste, precisamente, en la negación o contradicción de todos los procesos racionales. Su creación es un acto de fulgurante y súbita revelación: el ritmo que escuchamos en sus versos es el rumor de la respiración, el latido de nuestra sangre, pero también el del orden cósmico.
Ese es el mismo e insondable rumor que otro gran poeta moderno, Ramón López Velarde, llamó “el son del corazón”, porque rige nuestra vida interior como un implacable diapasón o reloj. Recordemos que Alfonso Reyes subrayaba la condición “neumática” de la poesía: soplo, aire, dimensión impalpable en la que las palabras respiran otra vez libres de las indignidades del uso cotidiano. En un poema justamente titulado “Las palabras”, nos dice que busca un aire “para vivirlo”.
Es también paradójico que su palabra tenga esa virtud aérea porque proviene de una zona muy profunda, de un estrato sombrío de la experiencia humana. Podría definirse esa dualidad usando dos títulos de su obra: lo que va de lo Oscuro al estallido Del relámpago. En su breve “Ars poética en pobre prosa” afirma: “Pero las palabras arden: como un sonido más allá de todo sentido, con un fulgor y hasta con un peso especialísimo. ¿Me atreveré a pensar que en ese juego se me reveló […] lo oscuro y lo germinante, el largo parentesco entre las cosas?”
Para alcanzar la vibración “del latido/ del Logos” (“Escrito con L”) su dicción realiza transiciones velocísimas de los niveles lingüísticos que producen fulminantes alteraciones e iluminaciones del sentido y ritmo habituales.
Todo está en efervescencia, en un estado de hiperactividad; todo está vivo, animado por una pasión incandescente que busca roces, contactos y contrastes inesperados y apremiantes con materias inestables, en continua transformación. Por un lado, tenemos una onda circular, serpenteante, que liga esto con aquello; por otro, ritmos sincopados, en staccato, una propiedad magnética que agrupa o dispersa las moléculas del sentido, las multiplica o las desintegra por impulsos eléctricos.
Si la comunicación lingüística se basa en el uso de un determinado nivel verbal, Rojas se comunica mezclándolos y revolviéndolos todos: en un solo verso, en una sola emisión transitamos del nivel culto al popular, del místico al hedonista, del angustiado al cínico, del lúdico al grave. “Debiéramos utilizar –ha propuesto él– las fintas, las desviaciones lingüísticas, el desliz en la estructura sintáctica, los cortes no siempre esperados…” Lo ha sugerido con el título de un poema: “Latín y jazz”, o sea la lectura de Catulo mientras escucha a Louis Armstrong. Con palabras-pedernal, con palabras-fósforo, hace arder el mundo en una pira que contempla con ojos de poseso: sabia locura poética que nos abre los sentidos y nos hace ver, iluminado, lo oscuro. Bajo esa luz, contemplamos al poeta conversando, con la misma naturalidad, con Dios y con el diablo. La intensa energía y las audaces asociaciones verbales que generan sus poemas revelan la raíz surrealista viva aún en el convulsivo subsuelo de sus imágenes.
Revelación, hallazgo verbal e impulso rítmico son las tres virtudes cardinales que configuran su visionario esfuerzo poético. Se nos presenta como una celebración de un mundo en combustión, que renace de sus propias cenizas. Intensidad erótica de un poeta enamorado del cosmos, que sabe dialogar con él y percibir su latido. La poesía de Gonzalo Rojas demuestra que ama la vida sin dejar de saber que su abrazo es mortal. No solo eso: nos demuestra que la vida también lo ama a él y deja que la reinvente a su modo, con sus propias palabras. ~
José Miguel Oviedo
Para después del después
Meses atrás, a raíz de su última visita a Lebu, Gonzalo Rojas me confiaba en una conversación telefónica: “Apenas ahora comienzo a comprender lo que significa Lebu para mí.” Como era su costumbre, señaló el hecho y no aclaró más. La frase quedó revoloteando entre Chillán y México, y ahora la recuerdo como una cifra de su temple, casi una poética. Para él Lebu no era solamente el lugar de su origen, sino el origen del Mundo: allí descubrió la libertad, el riesgo y la palabra. Gonzalo Rojas se parecía al paisaje de Lebu, que volvió a encontrar, al regreso del exilio, en el Torreón del Renegado: la misma vivacidad, las mismas aguas violentas, el mismo roquerío. Pero no deja de sorprender en un hombre de más de 93 años el “apenas ahora comienzo…” que denota una infatigable curiosidad por el mundo, una paciencia sin par para la poesía que, a mi juicio, eran cualidades palmarias en Gonzalo Rojas. Muchas de sus anécdotas de vida encierran su ars poetica: cuando de niño se tiraba al mar desde el muelle de Lebu, ya estaba cumpliendo el gran salto al vacío que significó para él escribir poesía, la apuesta temeraria de su palabra. Despedazar la sintaxis era su medio predilecto para rearmar “un mundo que no es total, ni liso, sino que está quebrado”.
Lo difícil, le aseguraba un día a una periodista, había sido ganar una conciencia del límite. Saber hasta dónde llegar. Y con su humor característico así lo refrendaba: “El otro día un tipo me preguntó: ‘¿por qué usa esa gorrilla, señor?’ ‘Me indica hasta dónde llega mi pensamiento’.” La singularidad de Gonzalo Rojas, sobre todo de su poesía, reside en la rara alianza entre el arrebato y la poda, entre el desenfreno y la mesura, entre ritmo y rigor. “Desmesurado por ignición necesaria, nunca dejé de sostener firme la brida”, aseguraba. Admirador de Ezra Pound, podía repetir con él: “Tenemos en ordennuestras gomas de borrar” a la hora de escribir sus versos con su letra aplicada y honesta. Su signo era la templanza: medía su vino como medía sus versos, y prefería que faltara a que sobrara. “Amo la imperfección como signo de la apertura, y todo es búsqueda sin fin.” El hambre era el motor que lo hacía ir más allá, buscar siempre algo más, y no quedarse nunca satisfecho.
Casi toda la vida repitió que “no hay que ser premiable y tampoco hay que ser sentable, ni academizable”, porque “las sillas de la seguridad son las peores”. Pero, a partir de los años noventa, le cayó encima una avalancha de galardones que recibió como una justicia que traía consigo una condena. Aunque parezca poco creíble, no le gustaba la parafernalia de los premios, porque lo sacaban de su tonalidad, del estado de gracia “que es mi forma de mirar el mundo, de fascinarme con la vida, reírme un poco y seguir leyendo y escribiendo hasta que pueda”, y se sometía a los ritos con infantiles refunfuños. En sus últimos recitales públicos, era lamentable observar cómo lo reducían a un rosario de laureles cuando él tan solo aspiraba a ser aprendiz de poeta, a “balbucear el misterio”.
“Aposté a santo, a rey, y necesariamente perdí. Aposté a perdedor y se me dio la poesía”, afirmaba Gonzalo Rojas para resumir su vida y el inexplicable don de la palabra que no acaba de merecerse nunca. En un país como Chile, donde la vida nacional se parece a un partido de futbol en el que solo queda apostarle a uno de los dos equipos, su independencia estética y política lo convertía en un raro en el sentido dariano del término, un heterodoxo inasible para los dogmáticos y las ortodoxias de toda índole. “Disidente y nunca obsecuente, mi pasión fue la búsqueda; la búsqueda del absoluto.” Su consuetudinaria rebeldía le valió ser condenado consecutivamente por la dictadura militar y la izquierda chilena en el exilio. Muchos años antes, cuando armaba los Encuentros de Concepción como se planea una revolución cultural, alentaba a los jóvenes, que siempre fueron sus más fervientes lectores, a hacer de la inquietud una íntima consejera: “La inquietud puede ser salvadora; su primera consecuencia es evitar la inercia, el hacer lo de siempre, como si ello estuviera plenamente justificado; la segunda, eliminar la petulancia y la fácil satisfacción, para sustituirlas por lo más fecundo de que dispone el hombre: el descontento.” Algo de su propia moral trasuda en esta invitación y siempre fue saludada como un síntoma de su juventud espiritual.
La única obediencia a la que se sometía era la que le dictaba la poesía, el compromiso con la palabra verdadera. Se reivindicaba como “un vagamundo, un hijo del torbellino”, porque un vagamundo es el que se atreve con el mundo, con la libertad y con la imaginación. Y también afirmaba: “Yo soy más un niño que un mago o un vidente.” Huérfano universal como Nerval, en cambio no fue un Desdichado: amó y celebró el amor como pocos poetas en este siglo. Pero no siempre y no todos comprendieron que el amor que celebraba era más sagrado que concupiscente. Entonces, resolvió la disyuntiva calificándose a sí mismo como “místico turbulento”. Antes que al surrealismo, sus raíces literarias remiten al romanticismo, pero él mismo precisaba: “Más bien pienso que lo mío es muy terrestre, y que hasta mi cielo (tan romántico y tan Novalis) está abajo, en la profundidad, y mi infierno, si lo hay, en el fuego de lo amoroso.”
Su longevidad casi no mermó su capacidad creativa. Escribió poemas prácticamente hasta el final: “la suma de experiencias, las décadas que han pasado, permiten que uno se convierta en el inconsciente que debió haber sido siempre”. Se concebía a sí mismo como un libro inconcluso y no cejó en su afán de aproximarse al enigma, siempre más poderoso que la lucidez, y de intentar encontrar la palabra más justa, la siempre faltante. “¿De qué nos disfrazamos cuando escribimos que no sea de tiempo?”
“De repente estamos aquí y ése es el juego: de repente no estamos”, es una de sus célebres frases que no se cansaba de repetir. De repente, Gonzalo Rojas ya no está aquí. Difícil de creer, más duro aún de aceptar. Escribió numerosos poemas sobre la muerte; escribió singulares elegías a sus amigos fallecidos, a sus escasos héroes. Escribió varios epitafios para su propia tumba, imaginó eventuales maneras de morirse y atinó en más de una ocasión: “aquí está el derrame, / cierre esa mano de loco, cerebral”; o bien: “No lloréis mi partida hacia otros rayos. / Soy como este árbol. Moriré / por la cumbre.” Nos incitó a huir del patetismo y de la liviandad, pero no nos dio las palabras equidistantes de estos dos polos para expresar nuestro dolor por la pérdida de su persona. Desde antes, nos había conminado con una pregunta: “¿qué sacan con llorar?”, y sin embargo, “sin quererlo, lo lloramos”. En un ensayo dedicado a Rubén Darío, Gonzalo Rojas apuntó con una inusual precisión: “Leído ayer 2 de octubre del 97 en un diccionario de símbolos: ‘entrar en el azul equivale a pasar al otro lado del espejo’.” Quizá, como él creía, la muerte sea un regreso al origen. Si así fuera, entonces, Gonzalo Rojas ya estará volando en el azul de Lebu. ~
Fabienne Bradu
Cienmillonésima
Y hablando del relámpago Gonzalo
se zafó de su persona, se
muy rápido volando
fue
como la luz antes del trueno.
Cara de loco se está riendo
aquí,
en estas mismas sílabas que él trenza
ya con Catulo y lenguaraz
con Safo.
¡Solo 93 vueltas rielando
en el pequeño macrocosmos!, ¡solo
una bien sostenida,
concupiscente carcajada de Sileno!
Viudas,
estoy hablando de las mil
quinientas viudas que preñó de amor
y sexo, que es decir
con toda la epidermis erizada.
Todo esto es obviamente
su dictado,
su electrizante magisterio en libertad,
risa y rigor,
retórica y erótica que suma
una ética feroz,
una
fidelidad insobornable.
A otra cosa,
que de este lado hay que atender el clímax
del instante,
que se detuvo una cienmillonésima
para dejar pasar
al rey
al aposento de la eternidad. ~
Julio Trujillo
Adiós alumbrado
Que sagrada es la belleza
y cantarle es de rigor
que viva Santa Teresa
y su Juan santo señor
Nos lo ha enseñado Gonzalo
místico sensual y sabio
que nada tiene de malo
buscar con el astrolabio
en el silenciö estrellas
tan suaves y hondas como ellas
Este Rojas de Chillán
del Torreón del Renegado
tan ciervo tan vulnerado
que su juventud perdió
entre locas meretrices
y entre piernas y raíces
de esta piedra que circula
con sus versos se enhebró
a la vida quemadura
Versos más libres no habrán
ni otro Epicuro ni Ovidio
al sur de mi continente
pues saben ya los mineros
que el silabario no miente
cuando el poeta es valiente
La cueca que tienë asma
y ese pez en el espejo
me dicen que el socavón
de su voz viril profunda
serenamente calló
y en alta contemplación
al otro barrio partió
Ya estará con Quedeshim
dándole vuelo a la hilacha
con Salvador compañero
con Juan y sus mariposas
entre griegos y latinos
entre glorias y derrotas
Las fenicias y chilenas
pelirrojas e inspiradas
han perdido a un su poeta
llamado Gonzalo Rojas
que tan bien las conociera
y más aún las amara
pues la belleza es sagrada
y es de rigor el cantarla. ~
Eduardo Vázquez Martín
(Lima, 1934) es narrador y ensayista. En su labor como hispanista y crítico literario ha revisado la obra de escritores como Ricardo Palma, José Martí y Mario Vargas Llosa, entre otros.