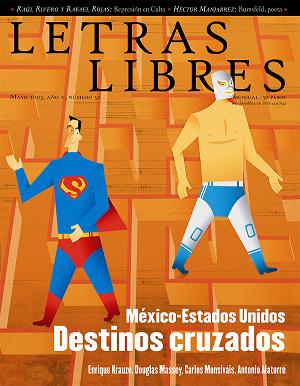La guerra en Iraq ha resultado a la vez mejor y peor de lo que el gobierno de Bush imaginaba. A las fuerzas armadas de Estados Unidos les tomó tan sólo tres semanas conquistar Iraq, lo cual constituyó un triunfo sin precedentes desde el punto de vista militar. Aquellos que, dejándose guiar por los medios de comunicación, vieron en la desorganizada resistencia inicial de los iraquíes un signo de la resistencia aún más feroz que sobrevendría en Bagdad, estaban dejando que su rabiosa oposición a la guerra y, en muchos casos, su miedo y odio al poderío estadounidense se impusieran sobre el sentido común. En efecto, el gobierno de Bush, con su doctrina de la guerra preventiva en contra de cualquier Estado o entidad considerada como una amenaza, y con su confianza en la posibilidad de imponer la democracia por la fuerza, puede haber adoptado, como señalan sus críticos, una concepción particularmente agresiva de la “misión” de Estados Unidos en el mundo. Pero esto no debió haber llevado a quienes se oponían a la guerra a sobrestimar las victorias iraquíes en escaramuzas menores al grado de equipararlas con las hazañas del Vietcong en el delta del Mekong contra los estadounidenses, allá por 1966. El general estadounidense que, en el punto candente de las críticas al plan de ataque de Estados Unidos, declaró que los iraquíes no habían hecho “nada de alguna importancia militar hasta la fecha” estaba mucho más cerca de lo cierto.
El ejército de Estados Unidos es exactamente tan formidable como sus publicistas lo afirmaron. Sin embargo, frente a la inminencia de la guerra, el gobierno de Bush y sus partidarios, dentro de los sectores conservadores de los medios de comunicación estadounidenses, hicieron que el público esperara un conflicto sin derramamiento de sangre, así como una inmediata insurrección contra Saddam Hussein por parte del propio pueblo iraquí. Incluso el vicepresidente Cheney insinuó que la guerra terminaría en cuestión de días. En la radio, ese telégrafo enmarañado de la reacción estadounidense; en el noticiero de Rupert Murdoch transmitido por la Fox —y que ahora ha eclipsado a CNN en cuanto a televidentes se refiere—, y también en las páginas de revistas políticas supuestamente más sobrias y reflexivas como The Weekly Standard, la euforia estuvo al orden del día. En realidad, fue fácil ganar la guerra, pero no tan fácil como la derecha había vaticinado. Por supuesto que la euforia de los conservadores es ahora más grande que nunca. Las prescripciones de The Weekly Standard para la política estadounidense de posguerra en Iraq incluyen una ocupación prolongada, la marginación de las Naciones Unidas, el castigo a los países —Francia en particular— que se opusieron a las acciones estadounidenses, y el rechazo a las peticiones británicas para que Estados Unidos aplique una política dura hacia Israel al mismo tiempo que se muestra implacable con otros estados como Siria, Corea del Norte e Irán, considerados como una amenaza a la seguridad y los intereses estadounidenses.
Una prescripción de este tipo todavía puede tener sentido para los intelectuales de la política en Boston, Nueva York y Washington, donde una actitud de “dos hurras por el imperialismo” (si no es que los tres completos) predomina cada vez más. Antes del comienzo de la guerra, lo destacable sobre el debate político en Wahington era que cualquiera que deseara ser escuchado seriamente debía aceptar la premisa de que la guerra estaba justificada y era inevitable. De manera irónica, la única oposición seria a la contienda, dentro de los corredores del poder, provenía de algunos funcionarios de Estados Unidos para quienes la guerra contra el terrorismo y la crisis en el noreste asiático, centrada en Corea del Norte, aunque no exclusivamente, eran mucho más apremiantes. Por su parte, el público estadounidense dio un desanimado consentimiento a la guerra. Pero, aunque las encuestas indican que el 70% de los estadounidenses apoyaba (y aún lo hace) la acción militar en Iraq, ese sustento no era tan profundo. Dicho de otra manera, era el patrocinio del consentimiento, no del entusiasmo. Y ahora que la guerra ha terminado, hay pocos indicios en qué fundar la idea de que habría algún apoyo para otra guerra preventiva. Lejos de ser la primera de las guerras de democratización que los neoconservadores soñaban, la guerra en Iraq puede ser la única y la última en su tipo. Si éste es el caso, habrá sido una victoria pírrica para los “halcones” del gobierno de Bush, como Paul Wolfowitz, Douglas Feith y Richard Perle, y tal vez incluso para el mismo presidente.
No cabe duda que, para la gente de fuera de Estados Unidos, el gobierno de Bush —con la posible excepción del Secretario de Estado Powell— es un halcón cazador. Pero eso está lejos de ser cierto. En realidad, el gobierno de Bush es uno de los más profundamente divididos en la reciente historia política estadounidense. Además de los feudos personales (un chiste en boga en Wahington dice que a los funcionarios del gobierno de Bush padre les desagrada viajar al extranjero, porque temen descubrir a su regreso que sus propios rivales han cambiado las cerraduras a las puertas de sus oficinas), este gobierno está desgarrado por profundos desacuerdos en torno al uso apropiado del poderío de Estados Unidos en la era posterior a la Guerra Fría. Los halcones sí creen que el papel de Estados Unidos debe ser imperial. Para ellos, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 representaron un llamado histórico a las armas. Así como el papel de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo veinte había sido confrontar, contener y finalmente derrotar el comunismo, en el siglo veintiuno su papel sería derrotar el terrorismo. Según los argumentos de los halcones, solamente Estados Unidos podría hacer esto. Y solamente podría hacerlo a través de una nueva demostración de su poder y hegemonía, con la voluntad de usar ese poder en forma decisiva y amplia, y estando dispuesto no sólo a enviar soldados al frente, sino, de ser necesario, a ocupar países hasta que el peligro que representaran quedara anulado.
Tal punto de vista constituye una ruptura histórica respecto de las inclinaciones “realistas” de presidentes republicanos como Richard Nixon y, por supuesto, el padre del presidente Bush, George Herbert Walker Bush. Hay un tono de cruzada o de milenarismo (y aquí han sido clave las propias inclinaciones al estilo del “vuelto a nacer” —born again— del presidente Bush) en la tendencia a ver el mundo como una contienda entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Suena como un regreso a ideas religiosas fundamentalistas sobre el papel especial y el destino revolucionario de Estados Unidos. Muchos estadounidenses que detestan al presidente Bush y se oponen a sus políticas suelen burlarse de su retórica. (De hecho, gran parte de su oposición es estética, no política; si Bill Clinton hubiera invadido Iraq, apuesto que la mitad de los señores que se oponen a la guerra en las dos costas la aceptarían con indolencia.) Pero esa retórica es en verdad tan vieja como la República. Después de todo, fue Benjamin Franklin, ese faro que guió la Ilustración estadounidense, quien subrayó que “el por qué de Estados Unidos fue el por qué de la humanidad”. Y lo que ha distinguido el poderío estadounidense durante el siglo veinte —en el siglo XIX con respecto a México en particular, y en general frente a América Latina y el Caribe, el impulso imperialista estadounidense fue el de un conquistador convencional en ciernes— ha sido su armadura de cruzado moralista. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Ronald Reagan fue la apoteosis de esta clase de hegemonía moralizante y, en más de un sentido, el gobierno de Bush hijo es como la secuela del gobierno de Reagan.
Ronald Reagan hizo famosa la frase: “No hay sueños pequeños para los estadounidenses.” Para sus admiradores, él fue el hombre que hizo lo imposible: derrotar al imperio soviético y provocar su desaparición —algo que, siendo justos, nadie fuera de la derecha estadounidense esperó en realidad que sucediera. Los halcones dentro del gobierno de Bush insisten en que hay un paralelismo casi exacto entre la democratización exitosa del imperio soviético (y están en lo correcto: ha sido exitosa), construida sobre una combinación de confrontación militar y contienda ideológica, y su propio proyecto de democratizar la región menos democrática del mundo (fuera del África subsahariana, de la que nadie parece preocuparse mucho, ni en Washington ni en ningún otro lugar): el Medio Oriente islámico. Para ellos, sus actividades son a un tiempo moralmente correctas —un dato importante sobre los reaganistas y sus aliados neoconservadores es que ambos son idealistas, incluso utopistas— y las más prudentes, ya que el Medio Oriente es el centro tanto del terrorismo como del antiamericanismo.
El hecho de que el interés y la moralidad parezcan combinarse en esta cruzada es lo que hace sordos a los conservadores estadounidenses frente a los reproches sobre el beneficio que ellos, o por lo menos las compañías a las que tantos de ellos están afiliados, obtendrán de tales actividades. Pues aunque pocos lo acepten, muchos deducen que —sombras de La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber—, ya que están haciendo la obra del Señor, ¿por qué no también hacer dinero? Es algo parecido al chiste hawaiano sobre las familias misioneras estadounidenses que llegaron por primera vez a las islas: “Vinieron a hacer el bien, y de hecho les fue muy bien.”
Pero hay otras voces dentro del gobierno de Bush que tienen una visión muy distinta. El secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, que es visto desde fuera de Estados Unidos como el más duro entre los políticos de línea dura, en realidad siente poca simpatía por la cruzada neoconservadora. Rumsfeld es un nacionalista anticuado y belicoso, que quiere mandar tropas a destruir a los enemigos de Estados Unidos y luego traerlas de vuelta a casa. Llevar la democracia a Iraq puede ser útil como propaganda (algo así como el presidente Bush declarando que la guerra en Afganistán era importante para liberar a las mujeres afganas), y, por lo que a mí concierne, Rumsfeld puede desear tal resultado. Sin embargo, esto no tiene importancia en sus designios políticos, y ciertamente no figura en su agenda. Es común que los neoconservadores cercanos al gobierno de Bush expresen en privado su preocupación sobre “Rummy”, como le suelen llamar. Rumsfeld no sólo no es un verdadero creyente a sus ojos, sino que podría resultar un obstáculo para sus planes. Estos mismos neoconservadores se muestran escépticos respecto del vicepresidente Cheney, por la historia de su amistad con la familia reinante en Arabia Saudita, la cual, junto con los dirigentes sirios, iraníes y norcoreanos, figura en la “lista de éxitos” del neoconservadurismo.
Lo que decepciona al ala dura es esta sensación de haber obtenido la victoria para el bando republicano en el terreno del debate público y, sin embargo, no tener ninguna seguridad de poder ganar el debate privado dentro del gobierno. Pues los neoconservadores han descubierto que la doctrina de la guerra preventiva, que significa sencillamente que Estados Unidos se reserva el derecho de atacar a sus enemigos antes de ser atacado, no es necesariamente un anteproyecto imperialista. Con Rumsfeld en contra, el Secretario de Estado Powell aún más reticente (y junto con él muchas figuras veteranas de las fuerzas armadas), y sin tener claridad sobre el punto de vista del vicepresidente, los viejos sueños reaganistas pueden no estar tan a su alcance como lo habían pensado. A esto hay que añadir la presión de Tony Blair, primer ministro británico, sobre el gobierno de Bush para encaminar seriamente la creación de un Estado palestino (un esfuerzo que, al tiempo que cuenta con pocas probabilidades de éxito, tiene el efecto seguro de hacer menos probables las acciones militares de Estados Unidos en el Medio Oriente). Así se tiene una situación que no es tan propicia para un nuevo imperio estadounidense como la guerra en Iraq parecía sugerir. Además, el ejército mismo está rebasado por el despliegue en el Golfo Pérsico, y es probable que se le exija aún más cuando los acontecimientos en el noreste asiático se compliquen, y la “temporada de lucha” de verano comience de nuevo en Afganistán, donde las fuerzas aliadas de Gulbuddin Hekmatyar y lo que queda de los talibanes ganan fuerza. Resulta inverosímil querer hacer más “construcción de democracia”.
La respuesta neoconservadora a lo anterior es que el ejemplo de Iraq será suficiente. El equivalente de una “cascada hormonal” biológica, en la que un Iraq democrático será un ejemplo reluciente para el resto de la región y hará innecesaria otra intervención militar estadounidense. Obviamente, cualquier cosa es posible. Pero un resultado así parece poco probable y, en cualquier caso, supone que la democracia en el Medio Oriente sería de estilo estadounidense. En realidad, sin embargo, los acontecimientos en el Medio Oriente sugieren que el resultado más probable es una “democracia” islámica del tipo de la iraní, o de la que el FIS seguramente habría impuesto en Argelia a principios de los años noventa si el ejército no hubiera dado el golpe. Ciertamente, Estados Unidos no se mostró a gusto con la reciente expresión de la democracia turca, que impidió a las fuerzas armadas estadounidenses moverse directamente desde Turquía hasta el norte de Iraq —una decisión que sin duda prolongó la (ya corta) guerra por unos siete días. Estará aún menos cómodo con la expresión democrática de la voluntad saudí, egipcia o jordana que casi inevitablemente se fincará en el antiamericanismo. En forma trágica, el apoyo incondicional estadounidense a la colonización israelí del Banco Occidental y Gaza ha destruido virtualmente a la única comunidad democrática verdaderamente secular en el Medio Oriente, los palestinos —orillándolos a la emigración o entregándolos en manos de grupos fundamentalistas como Hamas y la Jihad Islámica.
Los asesores neoconservadores y el gobierno de Bush en general no tolerarán esa otra democracia. Para ellos, la democracia estadounidense es la democracia, lo que, por supuesto, es un sentimiento religioso y no político. Pero ése es el tenor de los tiempos —fundamentalistas hasta la médula, dondequiera que uno ponga la mirada, desde los movimientos por los derechos humanos hasta el gobierno de Bush. Sin embargo, lo que esta teología de la “liberación” no puede ocultar es su economía, y es difícil imaginar cómo harán los soñadores de un Imperio americano para encontrar los recursos que paguen sus sueños. Ebrios con la victoria, todavía piensan que pueden salirse con la suya de dos maneras: actuando unilateralmente y desestimando las opiniones de los aliados, aunque después de la guerra quieran persuadir a esos mismos aliados de que recojan la factura de la reconstrucción material y política. Eso funcionó en Kosovo —una guerra en la que Europa participó de manera importante. También funcionó en Afganistán, porque casi todos los europeos, y no sólo los gobiernos europeos, aceptaron la necesidad de esa guerra. Además —exceptuando a los sospechosos usuales como Carlos Fuentes y Arundhathi Roy—, incluso la gente en aquellas partes del mundo que no tenían ninguna razón para dar al poderío estadounidense el beneficio de la duda estuvieron de acuerdo con la guerra, tan renuentemente como fuera. Pero casi nadie fuera de Estados Unidos apoya la guerra en Iraq, mucho menos las futuras expediciones punitivas en la misma línea. Washington puede ser capaz de fanfarronear frente a las Naciones Unidas; habiendo sido coronado por Estados Unidos, tal vez constituye una especie de justicia poética que el destino de Kofi Annan sea verse forzado a servirlo. Pero es difícil ver por qué Berlín, París o Bruselas tendrían que mostrarse igualmente agradecidos.
Las elecciones estadounidenses, como George Bush padre aprendió a su pesar, no se ganan con el respaldo de victorias militares, sino de prosperidad económica. Ni el trauma del 11 de septiembre ni el miedo (en mi opinión justificado) al terrorismo pueden cambiar esto. El error político más grande del gobierno de Bush, que es creer sólo en sus escenarios más favorables, puede haber hecho poco daño en la guerra. Pero Bush ha utilizado el mismo enfoque en la economía, y ha hecho de un escenario cercano a la recesión, ya de por sí difícil, un problema aún peor con los inevitables costos de la lucha en Iraq. ¿Un nuevo imperio estadounidense? Sin duda, hay muchos dentro del gobierno —aunque, de nuevo, de ninguna manera todos— que están tratando de maquinar ese resultado. Ideológicamente, son éstos los que se han impuesto en Estados Unidos, al menos por ahora. Pero el público está deseoso de prosperidad, y no de aventuras militares. Mientras estas últimas se ponen por delante hasta la euforia, la prosperidad es cada vez más escasa. El lujo, como dijo el poeta Juvenal, es más despiadado que la guerra. Los halcones de la administración Bush no han aprendido esta lección, y es una lección que hace del nuevo imperio estadounidense no algo imposible, pero sí algo menos verosímil de lo que creen aquellos que más le temen. ~
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.