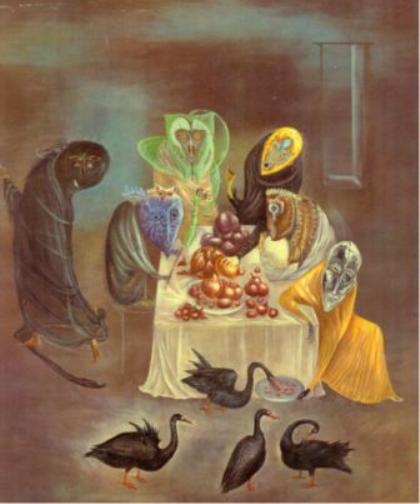-Páginas del diario inédito-
Hace un tiempo, José Luis Martínez me convidó a cenar a su casa. A los postres me anunció que me tenía un encarguito: tenía en su poder el diario manuscrito de Alfonso Reyes que, durante los dos años anteriores, había estado transcribiendo una secretaria del Fondo de Cultura Económica (fce). José Luis le quería comunicar al fce que, para dedicar su tiempo al segundo tomo de la Correspondencia entre Reyes y Henríquez Ureña, prefería trasladarme a mí la responsabilidad de ese Diario. Me halagó saber que había tomado tal decisión luego de leer el trabajo que hice con el Diario (1900-1944) de José Juan Tablada (unam, 1992). Ya en su escritorio, José Luis y yo firmamos unos papeles declarando este propósito ante nosotros mismos y ante el fce. Poco más tarde, salí de su casa con cinco kilogramos de la vida de Reyes metidos en una caja de cartón.
Se trata de 16 carpetas que guardan unas dos mil páginas mecanografiadas a doble espacio, y que van del 4 de julio de 1924 –cuando Reyes contaba con 36 años de edad– al 25 de diciembre de 1959, dos días antes de morir a los 71. Este abundante legado es, sin embargo, escaso: la relación entre su amplio volumen y la evasiva recompensa supone una rigurosa trilla para distinguir el oro de la paja.
Reyes sostuvo una turbulenta cofradía con su diario y evitó con declarado empeño convertirlo en depósito de intimidad, instrumento de análisis o mirador de sí mismo. Tramitó esa conciencia de la conciencia que es un diario, de forma que sortease los riesgos de una intimidad inhóspita a la que prefería cifrar en su obra literaria o desbalagar en las nutridas sobremesas. Una y otra vez, a lo largo de esos cientos de páginas, Reyes se recuerda sus límites y se los recuerda al cuaderno: no es un pañuelo, ni un secuaz, ni un confesionario, sino una helada estepa mnemotécnica, acotada por un respeto a los otros que prevalece sobre el suyo propio y aún sobre su deseo de conocerse:
Muchas veces tuve el deseo de dar a este diario toda mi intimidad. Me ha detenido un respeto humano. Acaso lo mismo que le quita valor a este diario, lo resta a mi vida. Me moriré con ella… por causa de un respeto humano. A veces me pregunto si no cometo un error con esto. Si yo pudiera manifestarme aquí con toda mi libertad y describir día a día mis experiencias, sabría más sobre mí mismo, y aún acaso hubiera podido sacar partido artístico de ciertos dolores destinados a morir inútilmente dentro de mí, pero ese respeto…” 1
En otras ocasiones, acicateada por su orgullo, la rebeldía de expresarse a pesar de “ese respeto” optó por coartadas teóricas: “Mi diario no puede ser íntimo, porque mis realidades subjetivas sólo merecen vivir en cuanto se transforman y vierten en mis expresiones o creaciones objetivas”.2
Y en otras más, lo que lo cohíbe es el atenazamiento del horror a que la naturaleza de ese respeto, o de esa rebeldía, pudiesen ser explorados por los lectores futuros, esa especie aficionada a la parafernalia, a quienes la obra no basta e imaginan que la intimidad ajena alimenta la propia:
Muchas veces he tenido la tentación de transformar estas notas esquemáticas (de datos y hechos, para mí simple recordación) en un verdadero diario íntimo. Me detiene siempre un doble sentimiento: si se trata de ideas, encuentran mejor acomodo en mis libros; si de sentimientos personales, el pudor más allá de la tumba. No quiero que, después de muerto, escarben mi corazón. Y no quiero en vida causar penas inútiles a la gente con la exhibición de mis miserias (pues estos cuadernos pueden pasar por sus manos en cualquier momento).3
El oro entre la paja consiste en lo que, en una entrada del Diario aquí recogida, Reyes considera “algunas páginas de buena temperatura, de buen recuerdo verdaderamente amistoso y grato”. Cuando eso sucede –y no es infrecuente–, la pluma del mago subordina a la del contador, de la mano de un Reyes perceptivo, curioso y sagaz, con un valor agregado que, paradójicamente, parece aumentar en la medida en que se aparta de su agobiante devoción a la página perfecta. Escrito al correr de la pluma, habitualmente a deshoras, la urgente tesitura del dictado le agrega a ese correr el descanso de una rara hospitalidad.
No se trata pues de un diario a la Julien Green y menos aún a la Paul Léautaud: el de Reyes no es un aliado de la obra, sino su bitácora; no un compañero de vida, sino su agenda. Y sin embargo esa prosa de esquiador es cruzada de cuando en cuando por una curva de melancolía o una prudente exaltación, el esbozo preciso de un retrato, la instantánea de un paisaje, la nuez de una idea, el espadazo de un aforismo. Estas páginas son como la rebaba que salpicó el “lima, esculpe, cincela” de su tirante orfebrería; los saldos escondidos bajo la alfombra de su decoro.
A la espera de que el fce se decida a preparar un volumen que recoja esas “algunas páginas”, escojo casi al azar, para este número de Letras Libres, la Carpeta 2 que cubre los tres años pasados por Reyes en París, entre 1924 y 1927, al frente de la Legación Mexicana. Me he permitido, para beneficio del lector, desatar abreviaturas, agregar preposiciones y salvar dudas con algunos corchetes o unas cuantas notas de pie.
–Guillermo Sheridan
París. Lunes 10 de noviembre de 1924. Genaro Estrada me hace saber por telégrafo que me conviene más esperar aquí en Europa el cambio de gobierno, a fin de que me nombren para alguna Legación en Europa. Anulo los pasajes. Espero en el hotel, donde pago 150 francos diarios sólo por los cuartos, y dentro de ocho días me mudo a unos cuartitos que me van a costar 60 francos. Cerramos la aventurilla,4 descansando en Genaro y en mi estrella.
Martes 18 de noviembre de 1924. Hoy hace dos años que murió Marcel Proust. Hoy entré a habitar exactamente en la misma casa en que murió: 44, Rue Hamelin.
Miércoles 19 de noviembre de 1924. El conserje me cuenta que Marcel Proust vivió aquí, en el quinto piso, los tres últimos años de su vida. Trabajaba en un cuarto interior, forrado de corcho, donde sólo él entraba; había rogado al inquilino del sexto que no hiciera ningún ruido; dormía de día y trabajaba de noche. Una que otra noche también salía. Era popular en el barrio y en la ciudad. Caritativo con los del sexto piso –la gente humilde de la casa. De pocas palabras. Muy amable. La portera lloró al recordarlo. Solía venir a verlo el señor Fernandez (don Ramon), “un petit”.5 Tiene un hermano, cirujano, en el 2 de la Av. Hoche, y la hija de éste, Mlle. Proust, también escribe. El conserje subió a verlo dos minutos después de su muerte, y estaba aún como vivo. La noche anterior, dijo a la señora [Celeste] Albaret, la que lo cuidaba: “Hoy he escrito la última línea de mi libro. Demain, je ne serai plus”. El piso en que vivió está todo cambiado, porque, con no poder entrar nadie en su cuarto, estaba muy sucio, y hubo que reformarlo todo para volverlo a alquilar. Tuvo un secretario que era aficionado a pintar, que un año o medio año antes de la muerte de Proust partió para México, donde aún debe de estar, habiendo dejado en manos del conserje un gabán que no se acordó de pasar a recoger. Estaba la entrada de la casa llena de flores hasta la calle, el día de la muerte de Proust.
14 de diciembre de 1924. Hace cuatro días más o menos –cuando ya los diarios de México habían echado a volar mil fantasías sobre mi situación– recibió [Rafael] Cabrera un telegrama oficial de Relaciones, haciéndole saber que ha sido nombrado Ministro en Bruselas, y que pida el placet6 para mí como Ministro en París. Como Arturo Pani ha sido nombrado cónsul general en París, estaré muy a gusto. Alberto Pani aceptó la cartera de Hacienda del gabinete de Calles, y sin duda a eso se debe que, por algún tiempo al menos, prescindiera de París. Yo no me lo esperaba, y estoy tan contento como asombrado. Como aquí hay menos trabajo de cancillería y de representación social que en Madrid, me propongo escribir mucho. En París siempre se queda uno algo aislado. A ver si tengo la suerte de vivir en sitio agradable, con ventanas inspiradoras. Me tiene sin sueño la esperanza del placet, y la falta de mis manuscritos y libros preferidos que dejé en México. Me hace falta ya mi casa, y me hace falta juntar aquí toda la correspondencia dispersa en Buenos Aires, Madrid y México. Todo este tiempo me he entretenido en recorrer París, en ver museos y teatros, en comer con amigos. No puedo escribir. Y leo mucho, pero sin gusto.
¡Qué insomnios! Son ahora las seis de la mañana.
20 de diciembre de 1924. Doy dinero a Guillermo Jiménez,7 que anda en París como siempre, de aventura y escapada, habiendo plantado en México a una hermana de los militares Topete con quien iba ya a casarse […] Doy dinero, en recuerdo de la hospitalidad de su esposa para nosotros en Madrid (1914-15, años de hambre), al imposible Paul Carcassonne. Doy dinero a Luis G. Urbina, cesado en la Comisión [Del Paso y] Troncoso y a quien el Ministro [José Manuel] Puig niega los viáticos de regreso, por lo cual entre [Enrique] González Martínez y yo lo socorreremos para que viva en Madrid mientras se decide su suerte. Doy dinero a todo el que sigue pidiendo. Doy dinero a mis dos madres. Doy dinero a los mexicanos desvalidos que llueven en las legaciones. Y me voy quedando sin un cuarto, en los momentos en que debo juntar para poner la casa. “A veces me figuro que el camino es muy corto y a veces que es muy largo…” Paso malas noches. Recuerdos y esperanzas se me revuelven.
7 de marzo de 1925. Acabé mi tournée. En lo esencial, enderecé el inconcebible caos de la Legación. Encontré casa que ya me están arreglando: 23, Cortambert, lindo hotelito particular a dos pasos del Lycée Janson, donde va mi hijo (Av. Henri Martin), tipo francés clásico, tres pisos y coves, su medio metro de jardín al frente y sus cinco o seis en el fondo. Tendré reposo para escribir. Mis libros y manuscritos vienen en camino. Hacia el 27 de enero, mi pobre Manuela sufrió un accidente de auto. De él salió con una leve cortada de vidrio en la cara, que, aunque leve, le ha dejado señal en la mejilla izquierda. La prensa de México dio la noticia, como acostumbra, en forma escandalosa, diciendo que mi esposa había estado a punto de morir. Aunque no era para tanto, allá no sabían más que lo que decía la prensa. ¡Con cuánto dolor considero que hubo uno solo de mis amigos –ni los que disponen el telégrafo gratis– que haya telegrafiado para informarse de la salud de mi mujer! Y por correo, sólo las dos familias, Francisco Monterde, Juan Sánchez Azcona y –de La Habana– Carmelina ¡mi antigua novia!
17 de marzo de 1925. Muchas veces me ha tocado ser confesor. No creí que un día un parisiense reclamaría también mis oficios y me pediría consejo. Ayer, Jean Cassou8 me invitó a almorzar
y me dijo: Que hace cinco años tiene relaciones amorosas con una mujer que es profesora en provincia y tiene una situación que cuidar. Que el amor se acabó hace tiempo, pero seguía el trato. De pronto resulta embarazada. Esto coincide con el momento en el que él se enamora de la hija del traductor de Freud al francés, y piensa en hacer un hogar con ella. Pero, ante el hijo que viene, y de acuerdo con su novia, se casa con la antigua amante, con ánimo de divorciarse después. Y ahora, ya casado, resulta que la esposa averigua lo del noviazgo, y se niega a divorciarse. Cassou se ve obligado a exponer el caso con claridad al futuro suegro. Y se le ha metido en la cabeza la idea de abandonar a la esposa (y al hijo) e irse a México con la novia. Yo le explico lo aventurado de la decisión, por las inseguridades obvias, y la dificultad de que allá su novia rehaga su vida social de París. El abuelo de Cassou vivió de comerciante en México. Él toma al pie de la letra ciertas palabras mías, de que la América tiene para el porvenir del mundo reservas de felicidad e imaginación. Y quiere México. Que no le hablen de Buenos Aires.
12 de abril de 1925. […] Ángel Zárraga nos ha llevado a ver sus decoraciones murales de la cripta de Notre Dame de la Sallette, en Suresnes –altura desde donde se domina París–, que son realmente lo mejor que ha hecho, puro y sobrio. Las figuras están logradas con luz, sin recursos de relieve ni claroscuro. La Anunciación es una maravilla. Logró del arquitecto que dejara la construcción en los huesos, en las líneas esenciales, y le dio unos claros tintes uniformes llenos de paz. Creo que es lo mejor de su obra y de su vida. Hemos cenado, Díez-Canedo y yo, con Valéry Larbaud, y charlado muy alegremente. Nos acompañaba [Jules] Supervielle, que vuelve del Uruguay y la Argentina, y está encantado de vivir cerca de mí para irme mostrando lo que escribe, costumbre que a él le hace bien y a mí me agrada.
[Principios de septiembre de 1925.] La estación se abrirá este año en París con mi recepción y baile del 16 de septiembre. Llegué –oficialmente– en enero de 1925. De enero a junio, he estado recibiendo atenciones. Después del paréntesis del verano, me toca, en la nueva estación, corresponderlas.
A mi llegada, la Revue de l’Amérique latine me ofreció, en el Hotel Carlton, un banquete de más de 200 cubiertos. La fiesta patria del 16 me da ocasión de devolver, en bloque, la fiesta, a la colonia hispanoamericana.[…]
Estas notas tienen un fin de mero recuerdo personal. También el llevar una especie de debe y haber o correspondencia de atenciones, puesto que hay tanto que apurar en estas cosas que a veces se hacen tan en frío y por mero deber. Pero espero
que haya algunas páginas de buena temperatura, de buen recuerdo verdaderamente amistoso y grato. Muchas abstenciones tendré que registrar, pues quiero defender mi tiempo. Durante la etapa enero-junio de mi llegada, debí aceptarlo todo, por no sentar fama de hurón, y para dejarme conocer de todos los centros. Ahora, tengo derecho a mi soledad con letras. Estoy, por fortuna, en un medio en el que eso se respeta. […]
Desde que estamos aquí, hemos reanudado nuestros tés del domingo por la tarde (como en Madrid, calle de Serrano), para amigos muy particulares. Sólo un té extenso he dado, de cincuenta personas, para todos los funcionarios mexicanos que andaban por París, en mi jardincito. Muchos almuerzos íntimos, según mi tradicional costumbre, y entre otros, uno al ministro Enrique González Martínez, y una cena en honor del general [Francisco] Serrano y su esposa, para despedirla. […]
La fatalidad de España en América puede definirse en pocas palabras: 1) Por parte del Estado español, abandono completo de relaciones, desinterés entre rencoroso y desdeñoso para América. Se ve en la actitud pública de España en todas las asambleas internacionales: sus delegados prefieren ser servidores tímidos de Europa (que los desdeña), a centros de unión y cordialidad de América. 2) Por parte de las colonias españolas en América, intromisión (siempre conservadora, reaccionaria, capitalista y cruel) en la política interior de aquellas repúblicas democráticas. Hacen que el americano tenga de España una representación fea e injusta. Lo que en México, por ejemplo, el vulgo llama “gachupín”, ni es mexicano, ni es español: es una llaga que le nace a México, con una inyección del suero más bárbaro de España.
En España adquirí el vicio de insistir en la censura de lo que amo, porque quisiera encontrar lo perfecto. A veces un elogio es signo seguro de indiferencia. Una censura apasionada suele ser amor vivo.
Armando Godoy me explica que este banquete a Rivero [ministro de España en París] servirá para quitar a la quisquillosa colonia española de Cuba el resentimiento que tiene contra él por haber puesto a la asociación el nombre de Paris-Amérique latine y no Paris-Amérique espagnole. Para un futuro historiador es curiosa esta disputa en torno a las expresiones “América Latina” y “América Española”; la primera, preferida por Francia, indica el ánimo de Francia de captarse a Hispanoamérica, excluyendo a la Madre España. La segunda expresión es, naturalmente, la preferida en la Península. Yo la uso siempre –amando entrañablemente a Francia– porque es la más exacta. Los “americanistas militantes” de Francia –raza tan nefanda aquí como la correspondiente de Madrid, aunque hay que convenir en que aquí tienen organizaciones mucho más eficaces– cuando hablan de lo latino, quieren decir “Hispanoamérica”, y excluyen a España y ni se acuerdan de Italia. Así se explica que, en reciente congreso de la prensa latina en Italia, Mussolini –esta vez con harta razón– le preguntara a Maurice Waleff (americanista representativo) en medio de un discurso de éste: “¿A qué países se refiere usted?” “A todos y, ante todo, al que nos hospeda”. Parece mentira la tinta que ha hecho correr esta cuestión verbal –por el sentido político que envuelve. En la prensa española, Mariano de Cavia –para quien era un tema mandado a hacer a la medida– y hasta el grave maestro Menéndez Pidal, han salido a discutir el asunto.
[16 de septiembre de 1925.] Entre las pocas personas del Antiguo Régimen que vinieron por mi dichosa fiesta, Luis de la Barra asomó la nariz y se fue, y también, impensadamente, Beatriz de Iturbe, con su acento extranjero –la que un día me pidió (sin siquiera conocerme) una tarjeta coupe-file para no tener que buscar su auto al salir de las carreras (!!!).9 Ha de ser muy aficionada a caballos y muy amazona, pues olía a cuadra y a sudor de cabalgadura de un modo penetrante. Supuse que vendría de pasear a caballo. No pude darme cuenta porque traía un abrigo largo.
27 de septiembre de 1925. No pudo venir Cassou, pero sí todos los demás invitados y, además, Arturo Pani y señora, Freymann y señora. El abate [José María González de] Mendoza, Toño Salazar y León Pacheco. Supe a última hora que habían llegado ya del veraneo Supervielle y señora, y también logré hacerles venir. Mi salón estaba atestado de gente, pero todo era encuentros agradables entre personas que convenía poner en contacto unas con otras. Supervielle y Mateo Hernández quedaron en ayudar a [Manuel] Rodríguez Lozano y a [Julio] Castellanos para su exposición de arte infantil mexicano –que tanto éxito tuvo en Buenos Aires. Cuentan ya con el apoyo de André Salmón. Pepe Moreno Villa no se irá ya a España sin conocer las cosas de Figari –precioso viejo.10 El Abate estaba entusiasmado de ver la gente que logro reunir en mi “jardín de Academos”.
Llegan [José] Moreno Villa, Corpus [Barga], Cassou […] Vamos a ver a [Jean] Delaunay, el pintor y decorador marido de Sonia, de la primera fila de los cubistas, lleno de ideas, ensayos, intentos, y pobre en realizaciones: es un fragmento de la historia de las revoluciones estéticas de París. Parece que habla ya como quien ha hecho dinero. Acaso, más que con su pintura, con las telas decoradas de su mujer y los trajes fantasistas de que queda memoria en la Faune assise de Apollinaire, de quien fue íntimo amigo, y a quien acogió en su taller cuando Apollinaire –muy deprimido por verse mezclado en la historia del robo de la Gioconda– estaba casi neurasténico. Es autor del cuadro de las ventanas que inspiró a Apollinaire su célebre poema. La verdad es que nosotros no íbamos a ver sus cosas, sino los cuadros de Rousseau que él posee, pero no los tenía a la mano. Nos encantó su ágil simpatía y su juventud, su vitalidad. Por la noche admiré una vez más con Pepe [Moreno Villa], la “Danza de los panecitos” en La Ruée vers l’Or de Charlot.11
10 de octubre de 1925. [Pedro] Figari abrió su exposición en la Galerie Drouet. Exposición Rousseau en la Maison de Blanc, que me confirma mi idea de que el Aduanero no tomó en México, sino en cualquier libro de cromos de historia natural –un Bufón barato–, la inspiración de sus cuadros tropicales. Exposición Zárraga –meramente comercial, no metódica– en Devambez. De buena gana, si tuviera fondos, compraría el baño de caballos y hombres desnudos: figuras pequeñas con luz en el primer término y oscuridad tempestuosa en el fondo marino. He adquirido de Freymann, procedentes de ventas del Hotel, un dibujo del Guercino (Dolorosa) en marco dorado, viejo, y dos preciosas miniaturas indias: emperadores hindúes, padre e hijo. Trabajo tanto, que mi jornada total va de las tres de la mañana a las 12 de la noche. Tiemblo por mi salud y mi resistencia.
28 de octubre de 1925. Todo funcionario español se siente mal ante los americanos, si está sobre todo delante de europeos. Se diría que para ellos Europa es el juez, ellos el acusado y América el cuerpo del delito. […]
22 de diciembre de 1925. Una de estas noches –no sé cuándo– leí mi Ifigenia y el comentario (más un breve comentario de ocasión) en casa de [Gonzalo] Zaldumbide, con asistencia de escritores hispanos y franceses. Había, en las pausas, quenas peruanas que sabían a flautas griegas. Parece que agradó mucho. Con ese motivo, el Paris-Times me hizo una entrevista literaria.
7 de febrero de 1926. He almorzado con Jules Romains que vive ahora en un hotelito de Buttes Chaumont, con jardín montaraz y amplios salones de trabajo. Su esposa ya tiene cabellos entregrises: francesa morena que conocí en Madrid hará tres o cuatro años. [Romains] me dijo de Proust que era “trés concierge”, y es verdad. De [Francis] Carco, que bastaba que un escritor se pasara “al buen lado”, a la derecha, para que
se le permitiera escribir hasta libros obscenos. De Paul Valéry, que era el tipo del poeta a quien le monde veut bien faire une derniere courtoisie symbolique, afin que la poésie fiche le camp définitivement. Siempre agradable y buen amigo. Sus éxitos teatrales –es decir económicos– le alejan algunas semiamistades o seudoamistades literarias. Yo le expliqué que el problema de la literatura hispanoamericana en París era éste: que sólo piden al americano que sea pintoresco y exótico.
El retrato mío que hizo Rodríguez Lozano cada vez me gusta menos como retrato. Es Rodríguez Lozano muy inteligente, pero acaso tiende a cierto academismo. Y Julio Castellanos, su discípulo, quizá va a ser mejor pintor con él. Ve más la luz y ama más el color. Y siente más el dibujo. Desde que ambos volvieron a México, regreso de París, nada se oye de ellos. Acaso han querido esconderse y trabajar.
Me ofrecía Angelina [Beloff] un retrato, abocetado, de Modigliani, por tres mil francos, pero me ha entrado el deseo de ahorrar. La otra mujer a quien [Diego] Rivera dejó una hijita, me llevó a la Legación cuadros de Diego –malos, olvidados por él, aunque dos tienen atractivo– para ver de venderlos entre mexicanos. No sé si lo lograré, ¡son tan poco cultos éstos de aquí!
15 de mayo de 1926. Se fue hace semanas Vasconcelos a Puerto Rico, a dar conferencias. De allí irá a alguna universidad yanki, y volverá en un par de meses a reunirse con su familia que queda en París, para instalarse en Niza, cuyo clima mediterráneo prefiere a las brumas melancólicas de París.
16 de mayo de 1926. Genaro Estrada me pide de México una lista de servicios, para poder en cualquier momento hacer ver mi labor en la Legación de París. Gran auxilio de amigo. Pero muy difícil hacerlo. Todo está en todo, y no sé dónde acaba lo privado y empieza lo público. Yo creo que un diplomático no tiene vida privada; no debe tenerla: tanto porque sus actos trascienden todos a su representación oficial, como porque debe procurar aprovechar en bien del nombre de su país y del éxito de su misión cuanto de bueno le acontezca en lo privado. Me estoy esforzando, sacando datos de estos cuadernos, de mis libros de recortes de prensa y de mi correspondencia archivada, así como de los mismos archivos de la Legación, por reconstruir un poco la historia de mis trabajos en París. En adelante tendré cuidado de dejar en estos cuadernos toda constancia que pueda servirme para tal fin, pues veo que hace falta. Apenas empiezo ahora a aprender a exhibir lo que hago, a demostrarlo. Eso es la política, y por eso abomino de ella. Me entrego a estas tareas con verdadera repugnancia, yo que siempre he vivido bajo aquel sabroso proverbio castizo que dice: “El buen paño en el arca se vende”. Y en eso paso este rato de domingo nublado, triste, ventoso. Porque este año, el mayo de París nos ha traicionado, y hace un tiempo detestable.
2 de agosto de 1926. He telegrafiado a México manifestando mi adhesión al Presidente con motivo cuestión religiosa. Telegrafié a todos los jefes de misión mexicanos en Europa invitándolos a adherirse. Comienzo a recibir agradecimientos.
13 de septiembre de 1926. Hice quitar una escasa docena de carteles adversos al Gobierno de México, que los fanáticos pegaron por París. Asunto sin trascendencia, que nació muerto.
1 de octubre de 1926. […] Cuando iba a venir Alberto Pani a esta Legación, la otra vez, le compraron su espléndido auto. Ahora, han autorizado por telégrafo 80 mil dólares para la compra de su casa. Ojalá se haga y gane esto al servicio de México. [Agregado con posterioridad:] (Llegaron hasta 100 mil y pico.)
30 de octubre de 1926. Ha habido, por estos tiempos, dos famosas ventas de bibliotecas privadas en París. La una, de André Gide; la otra, de Mlle. Mounier. De André Gide se dijo que vendía los libros de todos aquellos amigos suyos con quienes había reñido a consecuencia de la publicación del Corydon, su alegato en favor de la pederastia. Y ya él se cuidó, en todo caso, de que, entre los precios importantes que alcanzaron algunos tomos de su colección, el Anti-Corydon resultará apreciado en unos 50 céntimos.
Supongo, de todos modos, que hay fábula en esto. Gide vendió sus libros para hacerse de algún dinero antes de su viaje al continente africano. ¡Los libros son tan fáciles de obtener en París! ¡Qué más da tenerlos en casa o en cualquier biblioteca circulante! Y luego, como confiesa Gide, puede ser más agradable leer los clásicos en ediciones universitarias o populares, baratas, que en ediciones de lujo. Puede éste no ser el sentir común, pero creo que es el punto de vista más puramente literario que existe; sin mezcla de bibliofilia, espíritu de coleccionista, ideas de decorador de interiores, perfumista, snob o amateur. Además, llega a la edad en que se lee menos, y en que la lectura es mero pretexto pasajero para disparar la propia musa. Y por último, dice Gide: “Yo no amo los bienes”. A juzgar por las anécdotas sobre su avaricia que corren por París, los bienes le interesan menos que el dinero que se da por ellos. Por eso ha vendido sus libros. No han faltado amenidades y chascarrillos en torno al caso. Tal autor –creo que fue Henri de Regnier– le ha dedicado su último libro con una dedicatoria que decía aproximadamente: “A André Gide, para aumentar su venta”. La venta de estos libros ha producido un pico. Yo vi la colección, en compañía de Jules Supervielle, en la Librería Champion, donde estuvo expuesta. La damita de la librería nos instaló cómodamente en sendos sillones. Y nos sumergimos un par de horas en esa delicia de ediciones originales dedicadas por el autor. A cada rato encontrábamos, entre las páginas de estos libros, cartas autógrafas de los escritores. Gide había conservado hasta sobres autógrafos, y calculado así, el valor de todo elemento comerciable en su colección de palabras escritas. Había páginas inéditas de Paul Valéry, que entonces aúnfirmaba con un doble nombre que ahora no recuerdo. Había muchas cartas de Pierre Louÿs, salpicadas con pecaminosas manchitas de perfume que producían una expansión de la tinta. Es lástima que no haya yo fijado mi impresión inmediata. Ahora ya me olvido de muchos detalles curiosos.
6 de noviembre de 1926. En la tarde, en la Comédie des Champs Elysées, una bailarina alemana, Valeska Gert, tuvo la idea de anunciar sus bailes como bailes “surréalistes”, sin pedir el visto bueno de los suprarrealistas, Breton, Aragon y demás, y hubo puñetazos y policía. Puerilidades de París.
13 de noviembre de 1926. Por la noche visité dos bailes musettes de apaches, marinos y soldados, en el barrio de la Bastilla, Rue de Lappe: “Les Trois Colonnes” y “Le Petit Balcon”. Calles llenas de gente, estrechitas, sin luz de alumbrado urbano, pero iluminadas por la luz de las tabernas, y llenas del ruido del acordeón.
Domingo 12 diciembre de 1926. Ha venido a verme Paul Morand, por la mañana. Irá a México unos días. Va a los Estados Unidos a escribir una novela de un negro africano y un negro americano.12 Le he dicho, puesto que va a América por la vía de Veracruz, que haga escala en Cuba para conocer al negro cubano, tan distinto del yanqui. Le doy orientaciones para Cuba y México. Volverá a verme en enero, antes de su viaje. Me habla de que en literatura no puede uno “cambiar sus muebles”, como ofrecen las Galerías Lafayette hacerlo para sus clientes, y que los surrealistas más pederastas y comunistas, después de un manifiesto sobre el arte subconsciente, llegan al [colmo] de lo incomunicable, o van saliendo con una novelita fría, analítica, psicológica, a lo Princesse de Cléves y en la mejor tradición francesa clásica.
20 de diciembre de 1926. La guerrilla que dos o tres me hacen en México me está enseñando dos cosas: 1o que ya tengo una cotización pública, 2o que no debo tomar en cuenta los ataques. Como nunca me habían discutido, si hubieran espaciado los ataques, me dolerían más. Pero han soltado a un tiempo todos sus perros. Resultado para mí: se me está haciendo el callo. Proveo ahora enseñanza. Un perfeccionamiento que deberé a los que han querido dañarme.
13 de febrero de 1927. Hoy domingo escribo a [Manuel] Altolaguirre y a [Emilio] Prados, los nuevos poetas de Málaga (Litoral). Éstos (José Ma. Hinojosa, Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Jorge Guillén, etc.), que también comienzan a publicar Verso y prosa, en Murcia, me parece que van a darme al fin mi verdadero ambiente deseado, por mí presentido en Pausa, de poesía nueva con toda la riqueza y perfección del Siglo de Oro.
Marzo 9 de 1927. Ya vino mi sucesor Alberto Pani. Le entregaré la Legación el día 15. Embarcaremos en St. Nazaire, a bordo del Espagne, para México, el día 21. Me estoy despidiendo de todo el mundo. El 18 me dan un almuerzo los escritores, ofrecido por Paul Valéry. El 19 doy yo una recepción en la tarde a todas mis amistades, para decir adiós. El sistema de los misterios de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores tiene sus inconvenientes, como no puedo decir que voy a México a tomar órdenes para la Argentina, aquí creen que me ha pasado algo, que he caído en desgracia.
Marzo 14 de 1927. Entrego al presidente Doumergue mis cartas de retiro. Me habla de arqueología (como siempre) durante media hora y me exalta las virtudes de la paciencia.
Marzo 19 de 1927. […] En la tarde, mil personas en mi recepción, que resultó brillante y también conmovedora de despedidas.
Paul Valéry me manda La joven parca, dedicada. ~
Si algún Diario íntimo merece ese nombre es, sin duda, el de Paul Léautaud: sigue escrupulosamente la marcha del calendario y a su autor puede reprochársele todo menos la insinceridad. Misántropo, solitario, irreverente, descreído del progreso y de la literatura, con más afecto por los animales que por las personas, el autor del vastísimo Diario literario merece seguramente la calificación de imbécil moral que le otorgó Malraux, pues su persona carece tanto del cimiento como de la piedra de fundación de toda moral: el tabú del incesto y la piedad filial. A cambio, tenemos a un hombre que puede expresar el deseo por su madre y asistir, sin conmoverse pero con una curiosidad de entomólogo, a la agonía de su padre. Escandalosa intimidad, si se quiere, pero a la que no podemos negarle ni la pasión ni la sensibilidad ni la inteligencia ni la curiosidad extremas.
A diferencia de esa parte de sus diarios que Léautaud publicó en vida y en los que retrata a la sociedad literaria de su tiempo, el asunto de los “diarios particulares” que mantuvo inéditos es el propio autor, su cuerpo y su sexo. Las páginas siguientes son las iniciales del segundo de esos diarios y sus protagonistas son un hombre de 61 años, que mantiene una relación vieja de 18 años con una mujer tres mayor que él (Mme. Cayssac, a la que llama “la Plaga”) y una mujer de cuarenta y seis. No se busquen en ellas sentimientos, romanticismo, la exaltación de la belleza del cuerpo. Pero sí el comienzo de un amor. El primero de un hombre que entra en la vejez, y uno de los más extraños que el lector pueda imaginar. Marie Dormoy, nunca mencionada por su nombre, acepta desde el principio el desaliño, la suciedad, el sudor y el mal olor de Léautaud y se volverá, al cabo, única para él.
–Aurelio Asiain (selección y traducción)
Viernes 13 de enero de 1933. Esta mañana, visita de M.D. Yo estaba de pie ante la gran mesa, separando la correspondencia del paquete del correo. Me dijo: “¿Quieres venir a cenar el domingo conmigo?” “No”, respondí. “¿Por qué?” –“Porque me aterra salir de noche… Y además estoy harto de hacer que las señoras me inviten a cenar.” “¡Si serás tonto!”, dijo. “¡Conque no quieres venir! No te habrías arrepentido…” Está de pie a mi lado. Me vuelvo hacia ella: “¿Por qué?” Me responde con cierto tonito: “¡Por qué?”, luego se me pega y me ofrece la boca. Un beso. Paso mi mano por el escote de su vestido y le manoseo un pecho. Se me pega cada vez más. Ya se me había puesto dura. Vuelve a ofrecerme la boca. Otro beso. La mano otra vez en su blusa, para tomar uno de sus pechos (no tiene mucho), la otra mano toqueteando cierto lugar bajo su vestido. Le pregunto: “¿Pero qué tienes?…” Con tono lánguido: “No sé”. Le digo que espere un poco, a que termine mi revisión. No hay modo. Tiene prisa. Una cita con su abogado para ver algo de su departamento. Termino por decir que sí. Domingo por la noche en su casa hacia las seis y media.
Sábado 14 de enero. No dejo de pensar en el tren esta mañana, yendo a París.
Para qué meterme en una historia de esta clase.
Si al menos fuera bonita, me gustara, me ofreciera el menor atractivo físico. Pero lejos de eso. Me conozco en estos casos: a la mera hora, repugnancia, impaciencia por marcharme, furioso conmigo mismo.
Mi edad. Sería una locura. Ya demasiado hago el tonto con la Plaga. El posible descubrimiento por la Plaga. Historias, pleitos. Reproches justificados. Líos. Toda mi tranquilidad al diablo. Por tan poco placer. No sólo una locura: una estupidez. Tengo todo lo que necesito y me gusta con la Plaga: atracción, vicio, gustos, apareamiento perfecto, placer compartido. ¿Más joven? ¿Y yo? ¿Soy un muchacho?
¿Y hasta en el caso de que este encuentro funcionara? Bastante comprometido quedaría. No voy a romper con la Plaga después de dieciocho años. ¿Tener dos amantes a la vez? ¿O no volver a hacerlo con M.D., lo que le parecería extraño, y sería enfadoso para mí ante ella; o mostrarme impasible con la Plaga, que no comprendería nada? Tengo otras cosas en que ocuparme que estas “complicaciones sentimentales”.
Al llegar al Mercurio, luego de haber anotado estas reflexiones, le escribo a M.D.
Sábado en la mañana, 14 de enero de 1933
Querida amiga:
Una complicación. Ni manera de moverme mañana. Ayer en la tarde me encontré con que mi gente había dispuesto salir mañana domingo y la casa no puede quedarse sola.
Estoy rodeado de conversaciones que me vuelven difícil escribir. El sábado en la mañana, por causa de la semana inglesa, todo el mundo llega.
Saludos.
Puesta la carta en el correo, estoy encantado de haber pasado por encima de mis vacilaciones, mis sí, mis no. Sería una lata que llegara mañana a Fontenay, seducida por la idea de encontrarme solo, ya que no me ha tenido para la cena, y vea la mentira de mi carta, no encontrándome solo y con mi gente presente.
Precisamente, al cuarto para las doce, ida mi carta, la Plaga llega y me da para que se la muestre a Vallette una fotografía de Baget, amigo de su marido, a propósito del problema de la identificación Baget-Bigaud Kaire, el dedicatario de la Mujer pobre. Tendrá la edad que tenga: es mucho más bonita, mucho más expresiva que M.D.
La jornada transcurrió de tal suerte, en parte por mí dispuesta, que no tuvimos la ocasión habitual por falta de tiempo. Solamente la hice gozar a ella. Yo: nada. Absolutamente nada. De esta manera, si M.D. llega mañana, y las cosas resultan en ese sentido, podría echármela sin problemas y evitarme el ridículo de quedarme en blanco.
Domingo 15 de enero de 1933. M.D. no vino. Por lo demás, ayer olvidé un detalle. Me dijo el viernes en la mañana, en relación con nuestra cena en su casa esa noche: “Creo que estaré de vuelta hacia las seis, seis y media”. De modo que tenía el día ocupado.
Jueves 19 de enero. Esta mañana, visita de M.D… Los dos teníamos un aspecto algo estúpido. No sabíamos muy bien qué decirnos. Me extrañó no haber tenido noticias suyas después de mi carta. A ella le extrañó que fuera ella la que hubiera debido dar noticias. Muy ocupada con su departamento. De modo que el encuentro se pospone un tiempo. No me quejo. Ni el menor interés. Para nada mi tipo. No me gustan decididamente sino las morenas, las pieles mates, los ojos negros. Un beso de todos modos cuando se va. ¡Dios mío! ¡Son tan estúpidas las cosas que no salen!
Lunes 30 de enero. Viernes por la mañana, una frase de M. D. diciéndome que Vollard tiene muchas ganas de verme, y dándome cita en su casa, hoy, entre las seis y las ocho, pequeña recepción de amigos, entre ellos Vollard.
Fui. Vollard llegó tarde. Estuvo hablando con gente. Otros tampoco me sueltan a mí y no me atrevo a ir a preguntarle para qué me quiere, obligado a partir de inmediato a causa de la hora. Ni idea pues de lo que podía tener que decirme –si es que tenía algo que decirme.
Pero tuve un curioso encuentro. El doctor Le Savoreux la había tomado contra mí a propósito del romanticismo y yo discutía a golpe de burlas y sarcasmos con un señor Girard, adjunto de la Biblioteca de Sainte-Geneviève. Una mujer, sentada a dos pasos de mí, no me quitaba los ojos de encima. Una mujer todavía joven, alrededor de 35 años, vestida con extrema sencillez, sin maquillar, no precisamente bonita pero con una expresión de extremada sensualidad en el rostro. Terminada la conversación, me levanto y paso a otra pieza donde me pongo a platicar todavía con el doctor Le Savoreux.
Esa mujer deja su silla, se apuesta de pie a dos pasos de mí y sigue sin quitarme los ojos de encima. Debo decir que yo la había mirado mucho por mi parte mientras hablaba. Dejando al doctor Le Savoreux, me encuentro a solas con ella en la antecámara, en el momento en que recogía mi abrigo. No salgo de mi atrevimiento, le pregunto: “¿No se marcha usted?” Me responde: “Sí” .Le digo: “¿Para dónde va?” Respuesta: “Fontenay-sous-Bois. ¿Y usted?” Yo digo: “Fontenay-aux-Roses. Dos distintos”. Me responde: “Podemos hacer que no sean sino uno”. Salgo y afuera, oculto tras una puerta, espero que ella lo haga. Sale y la alcanzo. Hacemos juntos el camino hasta la plaza Denfert. Conversación muy animada. Atrevida, de su parte y de la mía. Le digo entre otras cosas que su rostro deja ver que uno no debe de aburrirse con ella. No es bonita, pero su rostro era tan expresivo que se volvía bonita. Como le digo que no me arrepiento de haberme atrevido a hablarle, me dice que había estado de inmediato segura de que le hablaría. Y como me asombro además de verme así atrapado, me dice: “¿Cómo? Si usted me miró, yo lo miré también… tiene usted un rostro…” Me hago el que no entiende e insisto en que se explique. Me dice: “¿Qué dijo hace un momento de mi rostro?” “Que no debe uno de aburrirse con usted, en la cama…” Me contesta: “¡Ajá! Pues con el rostro de usted pasa lo mismo”. Le digo que eso es una novedad para mí (lo cual es cierto) que debería explicarme, que, de veras, soy completamente ignorante. Me dice señalando con su dedo sobre su rostro: “Tiene dos líneas aquí”. (Bajo los ojos y bajando a cada lado de la nariz.) A decir verdad, no entendí muy bien. Digo algunas palabras sobre que nosotros, los hombres, no podemos apenas saber cómo nos juzgan las mujeres ni lo que pueden leer en nuestro rostro, como ellas mismas, cómo las miramos ni lo que juzgamos en ellas, y que cuando, como yo, uno ya no es joven…
Algunas frases, además, que no recuerdo con mucha precisión, sobre la diferencia entre los recursos amorosos de un hombre y los de una mujer… Cuando le pregunto si la esperan y me responde que sí y mucha gente, doce o quince personas, y le pregunto si son doce amantes, me contesta que tiene una especie de institución, una docena o quincena de alumnos fijos. Me hubiera llevado esa misma tarde si yo hubiera querido, y podido, impedido como estaba por la obligación de llevar las provisiones de la servidumbre o si hubiera sido menos tarde y yo hubiera tenido tiempo de ir y volver. Le digo: “Pero ¿qué hubieran pensado sus alumnos?” Me responde: “Nada de nada. Les diría: ‘Les traigo a un gran maestro’ (?) y usted subiría a mi recámara”. ¡La finura y la desvergüenza de las mujeres! Me dice que M.D., “que es aguda”, ha notado algo y le ha dicho dos veces: “Pero ¿a quién le coquetea Léautaud?” “No tengo idea pero seguramente no a mí”, le respondió, y añade ahora que M.D. se asombraría muchísimo si nos viera juntos en ese momento.
Nos detenemos un momento en la plaza Denfert, ante la estación, antes de que yo entre a tomar el tren y ella continúe hacia la plaza de la Bastilla para tomar el suyo. Me parece que se burla un poco y coquetea. Le digo: “Creo que es claro que se está riendo de mí”. Se defiende. Le digo: “¿Sabes?, siempre soy desconfiado y, en cuanto a las mujeres, tengo mis motivos para creer que se ríen de mí”. Me dice: “Pero en lo más mínimo. Tiene usted mucho ingenio y por mi parte no soy ninguna tonta”. Me dice además: “Tengo una gran ventaja sobre usted: no sabe ni mi nombre ni mi dirección y no puede escribirme. Yo puedo escribirle cuando quiera”. Le digo: “Pero ¿qué sabe usted de mi nombre?” Exclama: “¡Cómo! Si todo el mundo no hace sino repetirlo a todas horas: Léautaud esto, Léautaud lo otro”. (En efecto, esta tarde tuve también la sorpresa de comprobar que soy más conocido de lo que nunca imaginé.) Me preguntó si puede venir a verme a Fontenay. Le dije: “sí”, advirtiéndole que mi casa no es muy elegante. Levantó los hombros, dando a entender que no le importaba. Le dije: “Sólamente el domingo, y avisándome antes”. Dijo que me escribirá. Le dije: “Al Mercurio”. Veremos.
Pero, repito, el encuentro fue curioso. Escribo esta nota sin salir de mi sorpresa. ¡Pensar que, si hubiera podido acompañarla, me habría llevado!
Y por Dios que he oído burlarse de mi físico, muy cordialmente por lo demás, al tal Girard, en respuesta a mis agresivas afirmaciones sobre el romanticismo y Hugo… la apariencia de un viejo abogado, un Daumier…
Pienso también en la manera en que la Plaga ha llegado a envenenarme, a aumentar mi timidez, pese a que vi con toda claridad el fin que perseguía al repetirme sin cesar que soy feo y no es posible que le guste a ninguna mujer.
Y no es que me lance a ninguna aventura. Francamente no. Mi tranquilidad, mi salud, mi trabajo. Esa mujer se enojará y
no me escribirá, no tendré ni siquiera que consolarme. Y además, si se trata de aventuras, y a mi edad (quiero decir, mientras pueda), me gustaría más una mujer de veras bonita.
En todo caso, al terminar esta semana, un mes de sensatez. Eso cae bien.
Otros detalles: conoce a M.D. “desde siempre”. Vive en Fontenay de las Rosas, por la estación, desde hace una decena de años.
Entre las personas que se han declarado encantadas de conocerme, Robert Rey, antiguo conservador del Luxemburgo, ahora en Fontainebleau, que me ha invitado a ir allá de un sábado al lunes, lo que enseguida he declinado.
En cuanto a las reunioncitas de M.D., a juzgar por ésta, perfectamente ridículas, la gente no se conoce. La mayoría no piensa sino en llenarse de comida. Había un joven artista extranjero, pintor o escultor, que se jactaba de cenar ahí. M.D. me parece que colecciona también checoslovacos y otros recién llegados de la misma especie.
Pequeña compensación: M.D. me pidió cuando me marchaba que fuera a decirle el jueves en la mañana a Saint-Geneviève sí desayunaría o no en su casa el domingo que viene. No hay duda: si esa mujer me escribe que viene el domingo (y si ha escuchado la recomendación de M.D., nada sino eso puede decidirla) será no. Pretexto que inventar entonces.
Martes 31 de enero de 1933. Curioso efecto de esta historia de ayer: me pone de un humor espantoso. En realidad, es una perturbación y no me gusta estar perturbado.
Miércoles 1 de febrero. Ningún correo de esa “persona”, después de haberse mostrado tan incitante y hasta más que incitante. Empiezo a preguntarme si no se habrán simple y sencillamente burlado de lo lindo de mí. Lo que muy bien podría ser. ¡Me habría tocado el papel de un imbécil! ~
Año 1931
Casa de Gide. Somos seis o siete que conversamos sobre todo un poco… Hacia las 10 llega Roger Martin du Gard. Hace uno o dos días vio una obra de teatro histórica con la que quedó encantado. “Pero no tiene ningún mérito literario –dijo [Ramon] Fernandez con una voz seca–, la verdad no se respeta y el personaje central no tiene vida. ¿Qué le ve de interesante?” “¡Mire nada más! –exclama Martin du Gard–. Mi placer se hace trizas. ¡Pensé que me había divertido, y usted hasta eso me quita!” Un poco más tarde, en medio de un silencio general, voltea hacia Gide y le suelta: “¡Se están poniendo difíciles con mi pieza en el nrf!” El silencio continúa. Gide, que está sentado frente a Martin du Gard, se contenta con mecer un pie y apoya la cabeza sobre la mano en una actitud meditativa. Después de un momento, se aclara la garganta, y eso es todo. La conversación se retoma como se puede. Admiré ese silencio más que muchas palabras. Hacía falta firmeza para callarse en esa ocasión, y Gide me pareció tal como me gusta imaginarlo: irreductible. (8 de noviembre)
25 de noviembre. Pasé casi todo el día con Gide. Robert está con nosotros. Comemos los tres cerca del Bon Marché y platicamos alegremente de todo. En ningún momento siento una diferencia de edad entre Gide y nosotros y no lo habría mencionado si el mismo Gide no hubiera hecho alusión a sus 60 años. Con él, nunca me puedo librar de la impresión de que estoy hablando con un compañero…
A propósito de Hamlet, dice que nadie se ha detenido en una pregunta planteada por Hamlet a Horacio y Marcelo: “¿Qué hacen tan lejos de Wittenberg?” Esta pregunta, según Gide, nos invita a reflexionar sobre la calidad tan alemana del personaje. “To be or not to be…” es casi de Schopenhauer. Y esa vacilación perpetua, esa incapacidad de actuar, esa infirmity of purpose, no es ni francesa ni inglesa sino alemana.
Un poco más tarde hablamos de los sonetos de Shakespeare y en especial del Portrait of Mr. W. H… Gide dice que es la única interpretación, no sólo plausible sino posible de los sonetos dirigidos al desconocido que es compañero de la Dark Lady.
Nos dice que tiene miedo de aburrirnos (yo creo que él es quien tiene terror de aburrirse), preocupación perpetua que lo ha llevado más de una vez a acortar el final de sus libros.
Robert le pregunta lo que piensa de un libro sobre él que se publicó, y del que cita una frase extremadamente cómica. “El autor –dice Gide– vino a verme poco después de la publicación de su obra y lloró sobre mi hombro. ¡Sí, tuve que consolarlo por haber escrito su propio libro!”
Cuando le dije que por negligencia había dejado mi periódico abierto sobre la mesa y los empleados domésticos seguramente le habían echado una mirada, me respondió que por su parte la curiosidad de los domésticos le fascina y que a propósito deja papeles sin importancia en su escritorio para satisfacer su deseo de saber.
30 de diciembre. Visita de Stefan Zweig. Cuando hablamos de las amenazas del futuro, me dice: “Demos gracias a Dios de que, en una creación donde tantas cosas nos son hostiles, los elefantes no tienen alas ni Alemania unidad”. No cree en el peligro del pangermanismo, pero sí en el fin del mundo tal como lo hemos conocido. “Ya verá –dijo– todo se hará en fábricas. Ya no habrá pequeños encuadernadores, ya no habrá lañadores de porcelana en las calles.” Si eso es cierto, prefiero irme.
Año 1932
19 de enero. Gide viene a verme al final del día. A propósito de las mentiras de V. (mentiras infantiles, mentiritas sin importancia), me habla otra vez de la verdad, uno de sus temas favoritos, cuya repetición acaba por molestarme un poco. Me dice: “los dos tenemos una herencia protestante que explica ese gusto por la verdad”. Y añade que los católicos no creen que la verdad sea para todos y que esa sutileza le da horror… Un poco más tarde, le digo que no estoy contento con algunas cosas en el libro que acabo de terminar, y él muestra su acuerdo con la cabeza. “Francis Jammes –dice–, al contrario, está embelesado con todo lo que hace.” “Así como el cristianismo está por encima del paganismo –habría dicho ese escritor–, así mis Geórgicas están por encima de las de Virgilio.”
5 de febrero. Un pintor me habla de Lenin, a quien conoció en el Barrio Latino en 1912. “Compartíamos nuestras conquistas. Lenin era muy alegre, muy bueno, y en el amor, muy cochino. Nunca me hablaba de política. Sin embargo, un día, hablando de Francia, que él despreciaba, y de toda la sociedad burguesa, me dijo: “Todo esto está podrido. No durará”. El pintor tiene una carta de Lenin, una carta escrita en francés acerca de una jovencita.
15 de marzo. Vi a Gide esta tarde. Dice que ya no puede pensar más que en Rusia y el comunismo. ¿De qué sirve escribir libros? Ya casi no tiene sentido, en la víspera de los acontecimientos fundamentales que se preparan en el mundo. “¿Y eso le molesta?”, le pregunté. “¡No, lo considero exaltante!”
Año 1933
5 de febrero. Lectura del libro de Dumesnil sobre Flaubert. Creo haber aprovechado muchas cosas. Pero los preceptos enunciados por Flaubert sobre la manera de escribir una novela no siempre me parecen buenos. ¿Qué sucede, no con la inspiración, sino con la simple invención en un libro en que el menor hecho debe encontrar su contraparte en la vida real, en la experiencia personal del autor? Desde luego, así se escribe la Educación sentimental, pero para eso hay que ser Flaubert. Y además, ¿a costa de cuánto sacrificio trabajó Flaubert de acuerdo con ese método? Me acordé de una frase de Henry James que compara a Flaubert con un caballero cubierto por una armadura magnífica, de pie frente a la puerta de un gran palacio cuyo umbral no se atreve a cruzar. Más precisamente, James habla de un centinela con armas brillantes, y añade: “Había que llevar esas armas más lejos; quedaban por abrir otras puertas. Por lo menos, Flaubert debería haber escuchado a la puerta del alma”. (Essays in London.) El novelista no inventa nada, adivina. No se equivocará si obedece a la voz interior que habla en cada uno de nosotros, y nos dice cuándo permanecemos en la verdad y cuándo salimos de ella. La verdad interior es la única que es verdaderamente esencial; lo demás, por más bonito y seductor que sea, no es sino accesorio.
9 de febrero. Leí en el libro de Dumesnil esta frase de Flaubert: “La vida es una secuencia de muertes parciales”. Al día siguiente, en La Vie littéraire, tomo II, la volví a encontrar, robada por France.
28 de febrero. Antier fui a casa de Dalí a recoger mi cuadro, porque es mi mes. (Frente a las dificultades financieras del pintor, doce personas se habían comprometido a conseguirle una especie de pequeña renta para este año, a cambio de que cada una recibiría ya fuera un cuadro grande o bien uno pequeño y dos dibujos. Habíamos hecho un sorteo para saber qué mes nos tocaría. Para mi gran alegría me tocó febrero, lo que me dispensaba de esperar mucho.) Me encontré con Jean-Michel Frank y Buñuel. Puedo elegir entre una tela grande cuyo fondo es un admirable paisaje de rocas, pero cuyo primer plano está ocupado por una especie de general ruso con patillas, desnudo y con la cabeza tristemente inclinada para dejar ver los caracoles y las perlas con que está atiborrado su cráneo, y una tela pequeña de una tonalidad maravillosa, grises y lilas, más dos dibujos. Elegí la pequeña. Dalí me habla de Crevel, enfermo pero “estoico”. Se extiende largamente sobre la belleza de su propia pintura y me explica en detalle el sentido de mi cuadro que él llama Devenir geológico y que representa un caballo transformándose en roca en medio de un desierto. Se irá a España y habla con temor de las formalidades de la aduana y los miles de pequeños problemas de un viaje en ferrocarril,1 porque es un poco como un niño que tiene miedo de la vida.
15 de marzo. Gertrude Stein. Da vueltas en su mente a una gran cantidad de ideas singulares que expone con fuerza, con una mano en el bolsillo de un saco amplio bordado como los que usaban los financieros del siglo xviii y la otra mesando y acariciando su corta cabellera gris. Sus ojos son grandes y hermosos, su mirada tiene algo de desafío y de descubierto. Me habla largamente de una novela-río que escribió hacia 1907, dio a imprimir en 1920 y que, según ella, ha sido una fuente de inspiración para muchos escritores estadounidenses de esa época. Y menciona muchos nombres muy conocidos. “Es un libro bastante formidable –me dice–, tiene un movimiento bastante formidable. Es un poema épico.” Su voz es grave y viril; cuando ríe, es por explosión, mostrando todos los dientes. Habla de Cocteau como de un escritor importante, de quien seguramente algo quedará, pero ¿qué? No lo dice, no se pronuncia sobre nada de manera precisa. Admira un gran paisaje de Berman que tengo en la sala, pero ni siquiera mira los otros cuadros.
16 de octubre. Casa de Dalí. Nos muestra tres cuadros minúsculos, pero en esto destaca el mérito de este pintor, porque sus cuadros que tienen dimensiones de una tarjeta postal producen el efecto de ser mucho más grandes, puesto que se conciben como cuadros grandes. Se puede cubrir de pintura una tela de diez metros cuadrados y sólo producir, en definitiva, una miniatura agrandada; esto es lo que les sucedió con tanta frecuencia a los pintores oficiales. Dalí hace todo lo contrario. Pone el cielo y la tierra en un espacio donde ni siquiera cabe la mano. El más hermoso de los cuadros que nos muestra representa a cuatro personajes a la orilla del mar. Dos hombres vestidos de gris están recostados en la arena; junto a ellos una niñera sentada y vista de espaldas; cerca de ella, un niñito vestido de azul con una costilla en la cabeza. Esta costilla, me dice el pintor con solemnidad, es una derivación de la idea contenida en la historia de Guillermo Tell, historia que traduciría, según parece, el deseo reprimido del padre que sueña con matar a su hijo. Uno de los hombres acostados en la arena es Lenin. La niñera junto a él lleva un vestido lila cuyos pliegues están indicados con un sentido casi alucinante del relieve. Al mirar a los personajes, uno acaba por tener la impresión de que están empequeñecidos no por el pintor, sino por una distancia enorme, y que uno los ve con la ayuda de un potente largavistas. Dalí nos muestra después algunos dibujos donde se manifiesta lo que se podría llamar su obsesión por la carne. No son sino relojes de carne, piernas de cordero convertidas en violines, costillas-pistola, estómagos convertidos en cojines… ~
–Traducción de Mónica Mansour