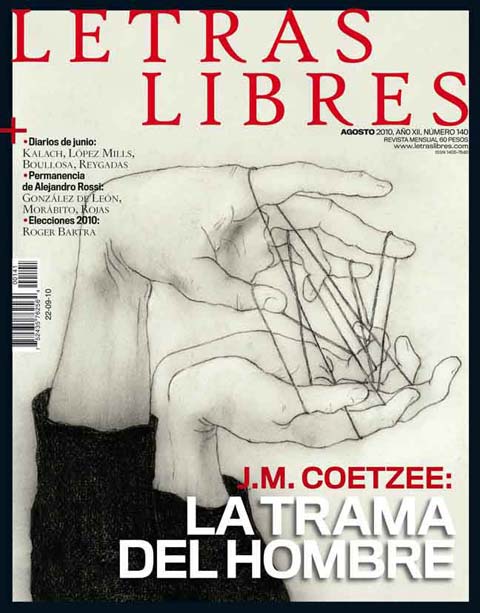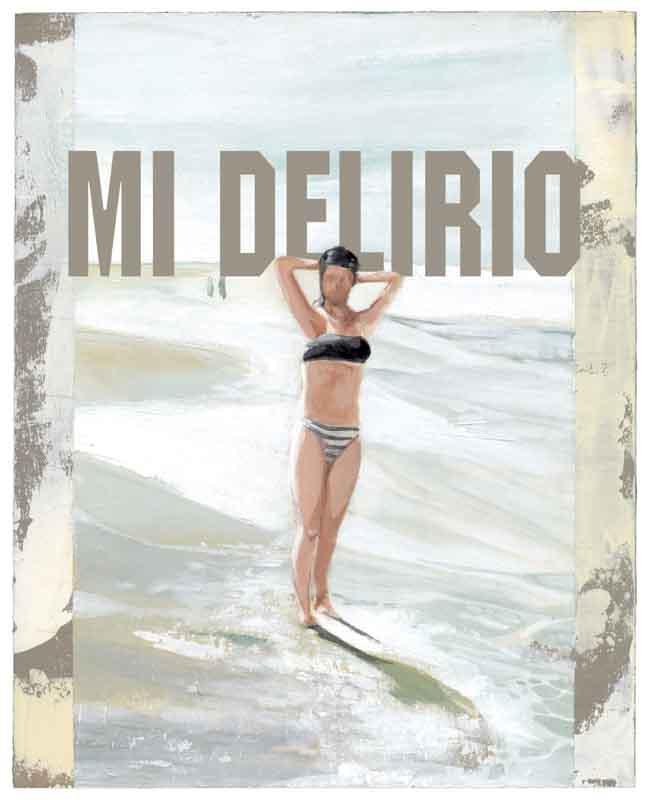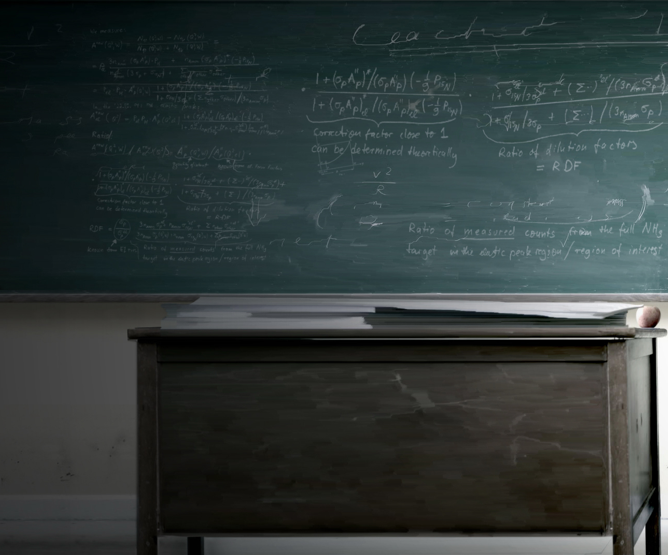El título de este artículo plantea una situación compleja e incluye un abanico de preguntas. No es sencillo conservar la dignidad ante la muerte, ni para el protagonista ni para las personas que lo acompañan. Menos sencillo lo es cuando la vida fue buena o cuando el enfermo mantenía viva la capacidad de sorprenderse. El meollo del problema es obvio e irresoluble: nadie ha regresado para contar su muerte. El vacío que sobreviene es muy amargo. La muerte retrata como nada la sensación de vacuidad y nos recuerda que la vida es un tiempo que parece infinito pero que en realidad es fugaz. De ahí el temor, de ahí la dificultad de confrontar el final con gallardía.
En la cultura occidental, a diferencia de la oriental, existe una ambivalencia frente a la muerte; mientras que en Oriente la muerte se vive como la continuación “normal” de la vida, en nuestro ámbito el final de la existencia es un tema tabú: poco se habla, poco se departe con los niños acerca de la finitud de la existencia. Nuestras arcaicas percepciones rehúyen la reflexión acerca de la normalidad de la muerte. Hace poco, mientras releía algunos pasajes del maravilloso libro de Dostoyevski, Los hermanos Karamazov, regresé a una de mis obsesiones: el vínculo entre muerte y dignidad. Son escasos los textos donde la ambivalencia ante la dignidad de la muerte, en este caso no de quien fenece sino de quienes la observan, se expone con tanta claridad.
Dostoyevski fue un ilustrador como pocos de la vida; tejió, con plumas tatuadas por el duro oficio de vivir, algunas aproximaciones magistrales frente a la inmanencia de la muerte. Algunas personas que veneran a sus seres queridos confrontan sensaciones similares a las del novelista ruso. La discontinuidad de la vida, marcada por las pérdidas y por un mundo donde el tiempo adquiere otro sentido, invita a reflexionar sobre la dignidad. El novelista ruso invita al lector de Los hermanos Karamazov para que borde su propio tejido sobre la dignidad ante la muerte. El hedor insoportable que desprende un cadáver que no ha sido enterrado de inmediato es la trama. Leer las palabras y oler la vida muerta son responsabilidad del lector. Confrontar los recuerdos contra la crudeza de la putrefacción es el reto.
El cuerpo del stárets Zosima –intento acercarme a la celda–, depositado en una celda, despedía tal husmo que convertía el aire en una nata densa e irrespirable. Los monjes que acudían a despedirse del stárets se dividen en dos bandos. El primer grupo, conformado por la mayoría de los fieles, cuestiona la supuesta dignidad del muerto Zosima, cuya imagen fue, hasta su deceso, merecedora de grandes alabanzas. En lugar de aromatizar el ambiente por medio de su espíritu y el recuerdo de sus enseñanzas, como debería suceder con un santo, el cadáver expedía una fetidez insoportable; además, el cuerpo empezaba a mostrar la crudeza de la descomposición. El recinto estaba copado por la muerte y tapizado por la irrespirable realidad del silencio, de ese silencio pertinaz que en ocasiones hiere y asfixia más que la misma muerte. El segundo grupo de monjes, la minoría, observa el suceso y comprende que el cadáver no decide ni su suerte ni su destino. Se detienen y observan. Saben que el tiempo de la muerte no es el tiempo para descoser los recuerdos ni para abrir las costuras de la vida de Zosima.
Los monjes del primer grupo experimentan una gran desilusión ante el cadáver. El muerto, su stárets, su maestro, mentor y parte de las historias de sus vidas, no solo deja de iluminar sino que aleja: la putrefacción vela los caminos recorridos y el hedor sepulta la entereza con la que marchó su maestro. La rispidez de la fatalidad les exige replantear sus conceptos acerca de la dignidad del muerto y de la muerte. Los integrantes del segundo grupo asumen otra postura: observan el cadáver, no emiten juicios y deciden que no es el momento adecuado para cuestionar ni la santidad de la vida ni la dignidad del muerto.
No por serendipia Dostoyevski escogió la figura de un stárets para reflexionar acerca de la dignidad de la muerte y ante la muerte. Los startsy, plural de stárets, son consejeros y maestros en monasterios ortodoxos y guías espirituales cuya sabiduría les permite orientar gracias a la experiencia acumulada. La historia explica que el Espíritu Santo, sabedor del ascetismo y del virtuosismo de esos maestros, los provee de cualidades sui generis como la capacidad de curar y profetizar. Estos guías funcionan como consejeros espirituales.
Los creyentes ortodoxos consideran que los startsy poseen virtudes inmensas, por lo que depositan en ellos su fe incondicional. Las cualidades de estos maestros los proveen, además, de una autoridad ilimitada; gracias a esa mezcla de saberes los fieles se entregan a ellos sin ningún cuestionamiento. Zosima, uno de los personajes de Los hermanos Karamazov, fue creado en base a la imagen de los startsy.
La muerte de una persona admirada invita a repasar algunos conceptos. La admiración es una cualidad humana muy bella; querer ser como la persona a quien se admira, seguir su ideario, y continuar su camino son algunas de las características de la admiración. Se admira lo que se considera que vale, aquello que tiene trascendencia y que de una u otra forma se traduce en resultados “positivos” –aunque no es el tema de este escrito entiendo que los terroristas admiran a sus símiles y los narcotraficantes a sus pares.
Quien admira a otra persona lo hace de acuerdo con los dictados de su conciencia. Los principios que rigen su comportamiento, la ética de su vida y los valores con los que se relaciona con sus semejantes y con el mundo son fundamentos de la admiración. Por esas y otras razones, cuando un ser a quien se admira fallece, la introspección es bienvenida. En ocasiones la imagen del muerto se fortalece y en otras se desvanece; las pérdidas siempre son una invitación abierta para repensar algunos temas.
Dostoyevski no enterró de inmediato a Zosima. Le sobraban palabras para hacerlo. Tampoco le faltaron ideas para cavar el túmulo. Prefirió dejar inacabada la escena, prefirió compartir y abrir el diálogo. Las palas y los picos le pertenecen al lector; la tierra y las preguntas, a ambos: ¿qué decir, qué sentir, frente al cadáver de una persona admirada? Cuando el cuerpo no es enterrado de inmediato, sino que es expuesto a la mirada y al juicio de otros, la degradación, el tufo de la descomposición y los crudos momentos que sobrevienen tras el fallecimiento son tierra fértil para pensar en la dignidad del muerto y de la muerte. El cadáver, sin más, tal y como lo expone Dostoyevski, desnuda y cuestiona a quien lo observa.
En la inmensa mayoría de las culturas, sobre todo en las occidentales, la costumbre de sepultar con prontitud a las personas se lleva a cabo para evitar que los vivos se confronten “demasiado” con el repudio que representa cualquier cadáver que entra en estado de descomposición. En la religión judía, los cadáveres, antes de ser enterrados, se lavan con ahínco. Las personas que lavan los cuerpos no perciben ninguna ganancia: cumplen una mitzvah –preceptos de las enseñanzas judías que implican actos buenos, generosos, morales–; lavar el cuerpo implica cuidarlo; significa también respetar al muerto y a la familia. Dostoyevski opta por viajar en otro sentido. No entierra con prontitud a Zosima. Deja inconcluso el párrafo. Remite al lector a sus muertos, lo confronta. El hedor desfigura la idea de la inmortalidad. El cadáver insepulto es un reto; ante la vileza de la muerte y el tufo que asfixia, ¿cómo compaginar la dignidad, la memoria y la herencia del stárets con la crudeza de la realidad?
El cadáver de Zosima inicia una crisis. Los tiempos de crisis, afirma la sabiduría china, abren dos posibilidades: el de la dificultad y el de la oportunidad. Un grupo de monjes mira a Zosima y concluye que el cadáver carece de dignidad; la muerte triunfó: borró fragmentos de la historia, desvaneció los legados de la memoria. Prevalece la dificultad. Otros monjes, arropados por el recuerdo y confrontados por el dolor consecuencia de la irreparable pérdida, miran el cadáver desde otra perspectiva. No concluyen. Hay momentos y escenarios que deben aguardar. Prefieren no sentenciar: el tufo que emana del cuerpo obnubila los juicios éticos. Prevalece la oportunidad.
El hedor dostoyevskiano es un medio para entrecruzar la dignidad no de quien morirá sino de quienes observan la muerte. Ese hedor es una pregunta inmensa cuya materia desnuda a los protagonistas y confronta a los lectores. El cadáver inquiere. Hay algunos finales, como el de Gandhi, cuya muerte es el culmen de una vida digna. Hay otros finales, como el de algunos seres queridos, cuyos decesos, ya sea por su edad o por sus enfermedades, son comprensibles; en ocasiones sus legados mitigan el duelo de los supervivientes. Finalmente, algunas muertes se aceptan e incluso se desean cuando el sufrimiento es insoportable. El cadáver insepulto cuestiona; repasar su vida permite cavilar en la dignidad. No siempre es necesario trinar contra la muerte. ~
(ciudad de México, 1951) es médico clínico, escritor y profesor de la UNAM. Sus libros más recientes son Apología del lápiz (con Vicente Rojo) y Cuando la muerte se aproxima.