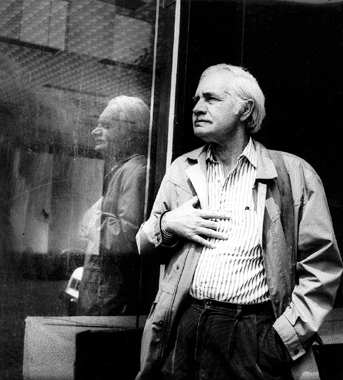Si los legisladores gozan de un fuero que los deja a salvo de la acción penal, en el mundillo de las letras y las artes también existe un fuero estético inviolable: el que protege a los innovadores contra las silbatinas del público. Mucha gente sobrada de ambiciones y escasa de talento está interesada en sobrevaluar la novedad y, sobre todo, en blindarla contra la crítica, para que nadie pueda tocarla ni con el pétalo de una rosa. Cuando un crítico de cualquier disciplina tacha una innovación de insulsa o barata, los modernizadores dogmáticos se apresuran a descalificarlo por no haber entendido los arcanos teóricos del arte contemporáneo. Toda obra de arte debería decir algo por sí misma y el simple hecho de que exija por parte del público un aparato conceptual para disfrutarla genera, o debería generar, una duda razonable sobre su legitimidad. En el campo minado de las artes plásticas, el colombiano Carlos Granés (autor del corrosivo ensayo El puño invisible) y la mexicana Avelina Lésper han esgrimido este argumento contra los productos más deleznables del arte conceptual, concitando un diluvio de insultos y ataques en las redes sociales, pero también la adhesión de muchos lectores con espíritu crítico. Ni Granés ni Lésper quieren cerrarle caminos a la rebeldía creadora: solo le exigen imaginación y rigor. Pero los vendedores de baratijas avaladas por un marco teórico inapelable creen que la autoridad de lo nuevo los inmuniza contra cualquier opinión adversa, un privilegio que jamás tuvieron los artistas anteriores a la sacralización de la ruptura.
Las botas / el olor a 1 destino presentido en fulgurantes
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.