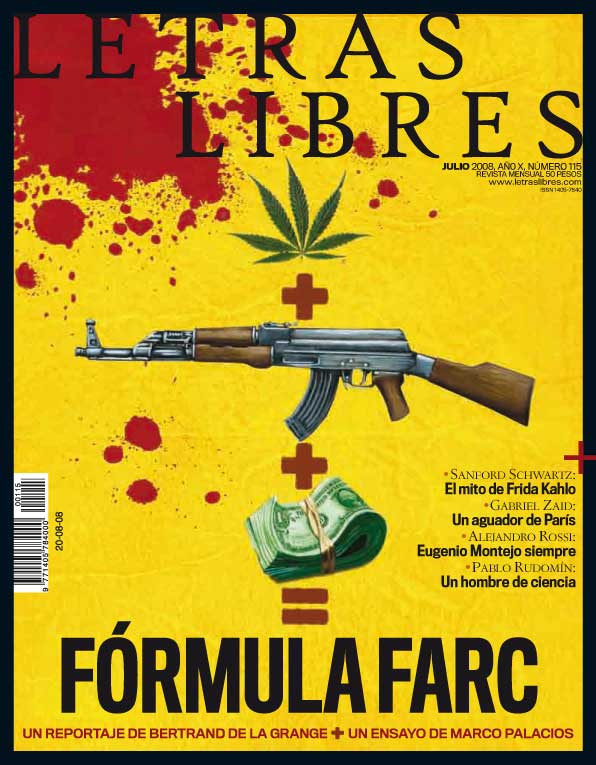Primero, lo indiscutible: Daniel Lezama es, aquí y ahora, uno de los pintores más talentosos que hay. Antes figuraba también entre los mejores: había logrado combinar el rigor del oficio con un sentido, brutal, de urgencia. Su pintura, sin embargo, se ha debilitado, y deprisa, me temo; lo que vemos en el Museo de la Ciudad (que ha reunido, por primera vez, una nutrida muestra de su trabajo) son diez años de labor que podrían, en cierto sentido, ser uno, el mismo: la obra de Lezama parece haberse contentado con fundarse a sí misma; no se la ve con muchas ganas de ir más allá de ese instante de gracia (o de peligro, si se quiere). Algo queda de su fuerza original, claro (hay que ver lo que provoca en los adolescentes que asisten a la muestra), pero es más una idea que verdadero filo. Y, no, esto no tiene que ver con la insistencia de pintar como se pintaba hace siglos, con su clasicidad, como le han llamado; ese nunca ha sido el problema. Al contrario, unos años atrás las elecciones de Lezama (empezando por la pintura misma) parecían la demostración (después de Duchamp) de que cualquier cosa puede ser arte, incluido el arte (anterior a Duchamp). O, dicho de otra manera, que al arte le basta con ser bueno. Habrá, por supuesto, quien piense que el arte contemporáneo no debe verse como un lienzo de Daniel Lezama: antiguo, sino, eso: contemporáneo; como si la contemporaneidad fuera un estilo o, todavía más, un valor en sí, y no una mera condición (la de estar al mismo tiempo en esta tierra) que se cumple a pesar de todo; y como si, en todo caso, el arte que se tiñe de cierta actualidad tuviera sólo por eso más peso en el presente. La obra de Lezama está, sí, atiborrada de anacronismos. ¿Eso la aleja de nosotros, sus contemporáneos? Desde luego que no. Pero, claro, habrá alguno que crea que es necesario que el arte cambie si cambia el mundo; como si no tuviera su propio reloj y sus propios designios; como si fuera todavía imperativo que el arte mantenga una relación estrictamente especular con la realidad. Sería deseable, desde luego, que el arte, ¡que algo!, se ocupara más a fondo de darle sentido al mundo en que vivimos, pero esa es otra historia (la del conocimiento, en realidad), distinta del llamado de aquellos a que el arte sea absolutamente actual, mimético casi; como si no se pudiera esperar que el arte fuera un poco más combativo que eso. Y por combativo entiendo, sobre todo, que no se conforma con singularizarse. Se piensa con mucha frecuencia que la radicalidad del arte consiste simplemente en hacer estallar los diques que sostienen a la tradición (cualquiera que sea, hay que hacer que caiga). Pero sabemos que no sirve de nada prender fuego si después no se le atiza. Nada, en realidad, es más fácil que apartarse de las convenciones: lo único que se necesita es tener una mínima intuición de qué es lo que se ha convenido (por ejemplo, pintar al óleo) para hacer lo contrario (no pintar al óleo). Lo difícil es tener algo que ofrecer a cambio, que no sea sólo un hueco, digamos; para lo cual se requiere un trabajo un poco más fino que el de la dinamita. Por paradójico que parezca, eso es lo que hizo Lezama: irrumpir en el panorama posconceptual del final de los noventa con una obra que de ninguna manera cabía ahí. Pero ¿era más que eso: puro contraste? ¿Una ilusión de profundidad? Los cuadros de Lezama, como buenas máquinas de salón, nunca fallan: su golpe de efecto está perfectamente calculado. Sorprenden donde tienen que sorprender, conmueven aquí, incomodan allá, dan, pues, siempre en el blanco. Ese mecanismo de relojería es, al final, lo que los desfasa, no lo mucho que tienen de pasado. Quizás huyendo de la gratuidad de la que hace gala tanto arte contemporáneo, Lezama decidió partir al extremo opuesto y concebir sus obras con tal precisión como para no dejar lugar a una posible revuelta desde dentro. En sus cuadros no hay rastro ya de la búsqueda que pudo darles origen, no hay accidente posible: sólo deliberación, mansa obediencia. Las escenas pueden ser todo lo “atrevidas” que se quiera (¿puede algo ser todavía un atrevimiento?), pero en el fondo se alcanza a oír la voz de Lezama gritando: ahora te desnudas, ahora te le echas encima al señor de al lado, ahora pares al mundo. Y eso, perdonen, cansa. Lezama tal vez se confió demasiado en sus dotes y dejó de buscar; porque el peligro de irse después de encender el fuego no es que pueda haber un incendio, ¡ojalá!, sino que la flama se apague. Ocupado en oscurecer cada vez más sus interminables referencias, a Lezama se le ha escapado, sin embargo, una llama pequeñita: Muchacha disfrazada de Manto de la Virgen, una joya de sencillez y gracia que nada tiene que ver con la grandilocuencia a la que nos ha acostumbrado el pintor. Cuál es el sentido del mucho ruido si al final, como decía Eliot, el mundo va a terminar “no con un estruendo sino un quejido”. ~
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.