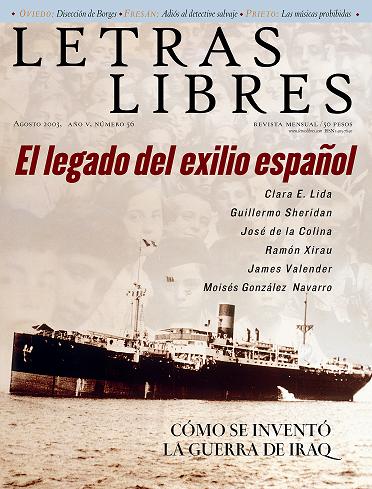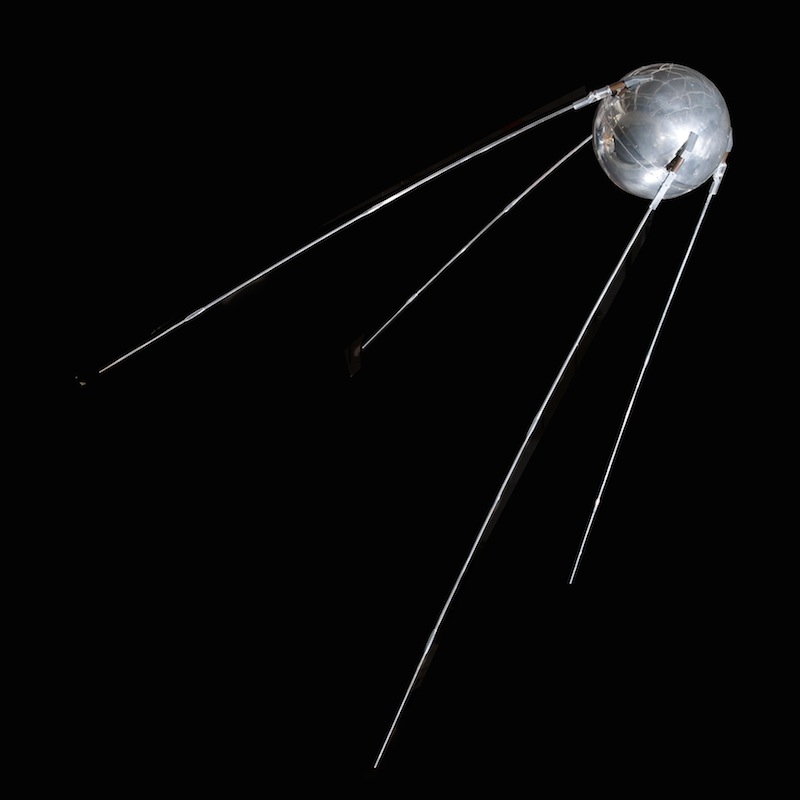Aunque vinculado con razón a Patricia Highsmith y Jim Thompson, dos alquimistas de la novela negra que engendraron criaturas memorables —Tom Ripley, paradigma de la amoralidad, en el caso de la primera—, el holandés Tim Krabbé (1943), narrador, guionista, periodista y experto en ajedrez y ciclismo, disciplinas a las que ha dedicado libros como Chess Curiosities y The Rider, tiene otro pariente próximo que la crítica parece haber olvidado por completo: el narrador y dramaturgo suizo Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Cómplice e interlocutor de Leonardo Sciascia, con quien mantuvo una de esas correspondencias que se antojan reservadas a los pesos pesados de la literatura, Dürrenmatt renovó también el género negro al aportar un grano de arena que con el tiempo ha crecido hasta erigir varias construcciones sólidas: el elemento metafísico. Además de trazar un mapa puntual del terreno criminológico, sus novelas policiacas funcionan como acertijos en los que la geometría borgesiana y el viaje al fondo de la noche existencial se unen para procrear personajes que —al contrario de los prototipos establecidos por el género en el siglo XIX— son impulsados por la inquietud, por la errancia aun fuera de su perímetro inmediato; basta citar como ejemplos al comisario Hans Bärlach de El juez y su verdugo y La sospecha, a la periodista reducida a una inicial kafkiana (F.) de El encargo, y al inspector Matthäi de La promesa, esta última llevada al cine por Sean Penn en 2001.
Al igual que Dürrenmatt, con quien comparte la noción del texto policiaco como fino mecanismo de relojería y a la vez sonda lanzada para explorar los flujos subterráneos de la maldad, Krabbé ha probado suerte en la pantalla; a la fecha cinco de sus libros se han filmado: dos de ellos, los más difundidos en diversos idiomas (El huevo de oro y La cueva), con guión suyo. (El huevo de oro tiene incluso dos versiones: la holandesa, Spoorloos, de 1988, y la hollywoodense, The Vanishing, de 1993, dirigidas por George Sluizer; La cueva fue dirigida por Martin Koolhoven en 2001.) A diferencia de Dürrenmatt, que ideó protagonistas enfrentados a enigmas malévolos que a veces terminaban por devorarlos —ahí está el Matthäi de La promesa—, Krabbé ha privilegiado a los antagonistas: mentes de una frialdad criminal que raya en lo posthumano y que fracturan la vida de quienes se cruzan en su camino con la potencia de un azar —o mejor, un accidente— funesto. Ahí están el Raymond Lemorne de El huevo de oro, el psicópata con piel de profesor de química que un buen día imagina “cuál sería el acto más atroz que podría cometer”, y su hermano casi gemelo —ambos tienen dos hijas—, el Axel van de Graaf de La cueva, el narcotraficante cuya filosofía se centra en “conseguir que los otros quieran hacer lo que uno quiere que hagan. Intimidar. Hacerle creer al otro que la idea ha sido suya, que estaría loco si no lo hiciera […] Ayudo a las personas a cometer errores, pero son ellas quienes los cometen”.
El accidente como tesis metafísica. Además de dividirse en cinco capítulos y de tener varios puntos en común (el triángulo fatal integrado por los personajes principales, el encuentro con el destino en sitios periféricos —una gasolinera en la carretera a Dijon, en el corazón de Francia, y un estacionamiento cercano al aeropuerto de la capital de Ratanakiri, un país vecino de Vietnam—, la desaparición vuelta boleto sin retorno a una especie de twilight zone y la estrategia que dosifica sabia, nabokovianamente, la información narrativa), El huevo de oro y La cueva coinciden en permitir que la contingencia sea el motor de la trama. La pesadilla de Saskia (la joven que Lemorne elige para llevar a cabo “el acto más atroz” que ha maquinado durante cuatro años y que debe pasar inadvertido, “como un ladrillo en una pared” —secuestrar y enterrar viva a una mujer, un tema que remite a Poe—), alumbra con terrible claridad este asunto:
Una vez, cuando era niña, se soñó encerrada en un huevo de oro que volaba a través del universo. La oscuridad era total, no había estrellas, y ella tendría que permanecer ahí para siempre, ni siquiera podría morir. Había una sola esperanza. Otro huevo de oro surcaba el espacio. Si chocaba con el suyo, ambos serían destruidos y todo acabaría. ¡Pero el universo era tan vasto!
En La cueva, la vastedad geográfica y biográfica que separa a Egon Wagter, geólogo avecindado en Amsterdam, y Marjoke Heffels a.k.a. Marcie Nussbaum, holandesa consagrada a la mineralogía y radicada en una pequeña ciudad de Massachusetts, es anulada por Axel van de Graaf, que los hace confluir en el estacionamiento a las afueras de la capital de Ratanakiri para que intercambien cinco kilos de heroína y consumen su relación imposible: los huevos de oro chocan al fin y son destruidos del modo más salvaje. Eviscerados y mutilados, con los intestinos “enredados de tal forma que no [hay] manera de distinguirlos”, los cuerpos de Egon y Marjoke yacen en un abrazo que evoca la fusión de estalactitas y estalagmitas: “¿Cuántos miles y cientos de miles de años habrían sido necesarios para que [los carámbanos del techo y el suelo] se encontraran y juntos diesen lugar a una columna?” Cuando el periodista que se encarga de investigar el doble asesinato va a la escena del crimen y la describe así: “La negrura se cernía [sobre él] como un techo alto y negro, como si se hallara en una catedral imponente”, el estacionamiento se transfigura por arte de magia literaria en el sitio que bautiza la novela y le sirve de eje: la cueva de Hurennes, en las Ardenas belgas. Allí nace el amor siempre postergado entre Egon y Marjoke, durante un campamento juvenil al que también acude Axel; allí se topan con el fenómeno que origina su pasión por la geología y la mineralogía y que se conoce como ventana tectónica: “Una falla entre la piedra caliza y la capa de basalto, que contaba con cien millones de años de antigüedad […] Un agujero en el tiempo, una mirada al pasado que permanecía oculto en todas partes salvo en aquel punto.” Un accidente, habría que añadir, que cristaliza lo mismo en Axel que en la periferia de Ratanakiri y que rige —aunque ellos lo ignoren— las vidas de los amantes inconclusos, convirtiéndolos en metáforas mineralógicas: “Los minerales […] estaban compuestos casi por completo de vacío. En ellos sólo había un par de puntos de materia, como en las estrellas del universo. Así era [Marjoke o Marcie] también. ¿Qué sabía Arthur [el hijo menor] de su madre? Un par de cosas.” Hechizado por las coincidencias —¿los tiros de dados?— que tejen una red de alcances cósmicos bajo la superficie del mundo, Krabbé arma con minuciosidad de relojero sus dispositivos policiacos para que estallen lenta pero eficazmente en manos del lector. Definidas por él mismo como historias negras de amor, sus novelas siguen los pasos de Dürrenmatt y entregan personajes que crecen hasta adquirir estatura de símbolos. Ahí están Rex y Saskia, los novios que terminan reunidos por el psicópata que los separó, encerrados en ataúdes vueltos huevos de oro que recorren la penumbra. O Egon y Marjoke, que conserva sobre su escritorio un pedazo de basalto olivino, la piedra con que empezó su colección, “un pedrusco negro y rugoso con una especie de terrón verde y luminoso en el interior”, una imagen que se puede aplicar no sólo a La cueva, sino a otros libros de Tim Krabbé: escabrosos, oscuros, pero con un núcleo que emite un fulgor fascinante. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.